
Por Paul Auster
Francés e inglés constituyen una sola lengua.
Wallace Stevens
Este exceso es verdad: de no ser por el arribo de William y sus ejércitos a territorio inglés en 1066, la lengua inglesa como la conocemos ahora nunca habría llegado a madurar
Durante los siguientes trescientos años, el francés fue la lengua que se habló en la corte inglesa, y no fue sino hasta el final de la Guerra de los Cien Años que quedaría claro, de una vez para siempre, que Francia e Inglaterra no llegarían a unificarse en un solo país.
Incluso John Gower, uno de los primeros en escribir en inglés vernáculo, realizó una gran parte de su trabajo en francés; y Chaucer, el más grande de los primeros poetas ingleses, dedicó mucha de su energía creativa a la traducción de Le Roman de la rose, y encontró sus primeros modelos en la obra del francés Guillaume de Machaut. No se trata tan sólo de que el francés deba ser considerado como una «influencia» en el desarrollo de la lengua y la literatura inglesas; el francés es una parte del inglés, un elemento irreductible de su maquillaje genético.
La temprana literatura inglesa está llena de evidencias de esta simbiosis, y no sería difícil compilar un grueso catálogo con los préstamos, los homenajes y los plagios. William Caxton, por ejemplo, que introdujo la imprenta en Inglaterra en 1477, fue un traductor amateur de obras francesas medievales, y muchos de los primeros libros impresos en Bretaña fueron versiones inglesas de romances y cuentos de caballerías franceses. Para los impresores que trabajaron bajo las órdenes de Caxton, la traducción era una parte normal y aceptada de sus labores; más aún, la obra inglesa de mayor popularidad que editó el sello de Caxton, la Morte d’Arthur de Thomas Malory, era ella misma un saqueo de las leyendas arturianas de origen francés: Malory advierte al lector no menos de cincuenta y seis veces en el curso de la narración que el «libro francés» es su guía.
En el siglo posterior, cuando el inglés maduró enteramente como una lengua y una literatura, tanto Wyatt como Surrey -dos de los pioneros más brillantes del verso inglés- encontraron una fuente de inspiración en la obra de Clément Marot, y Spenser, el poeta más grande de la siguiente generación, no sólo tomó el título de su Shepheardes Calender de Marot, sino que dos secciones de su obra son imitaciones directas de ese mismo poeta. Más importante aún: la tentativa que Spenser concretó a los diecisiete años de edad de traducir a Joachim du Bellay (The Visions of Bellay) [Las visiones de Bellay] constituye la primera serie de sonetos que se produjo en inglés. La revisión posterior de Spenser de ese trabajo y la traducción de otra serie de du Bellay, Ruines of Rome [Las ruinas de Roma], se publicaron en 1591 y se instalarían en el panel de las grandes obras de ese periodo. Spenser, sin embargo, no es el único que ostenta la huella del francés. Casi todos los sonetistas isabelinos se apoyaron en los poetas de la Pléiade y algunos de ellos -Daniel, Lodge, Chapman- fueron tan lejos que hicieron pasar traducciones de poetas franceses como si se tratara de su propia creación. Fuera del reino de la poesía, el impacto de la traducción de Florio de los ensayos de Montaigne sobre Shakespeare ha sido motivo de una buena documentación, y se obtendría otro beneficio si se esclareciera la relación que liga a Rabelais con Thomas Nashe, cuyo poema en prosa de 1594 The Unfortunate Traveler es considerado en general como la primera novela escrita en lengua inglesa.
En el terreno más familiar de la literatura moderna, el francés ha seguido ejerciendo una poderosa influencia sobre el inglés. A pesar de la observación deliciosamente sarcástica de Southey, que la poesía en francés es tan imposible como en chino, la poesía inglesa y norteamericana de los últimos cien años sería inconcebible sin el francés. Empezando por el artículo de Swinburne sobre Las flores del mal de Baudelaire, publicado en The Spectator en 1862, y las primeras traducciones de la poesía de Baudelaire al inglés, que datan de 1869 y 1870, los poetas modernos de Gran Bretaña y Norteamérica no han cesado de volver los ojos a Francia en busca de ideas nuevas. El artículo de Saintsbury en un número de 1875 de The Fortnightly Review nos brinda un ejemplo. «No era solamente una admiración por Baudelaire lo que tenía que infundirse en los lectores ingleses», escribió, «sino la imitación de Baudelaire lo que, con la misma urgencia, tenía que mostrarse como prioridad ante los escritores ingleses.»
A lo largo de las décadas de 1870 y 1880, en gran medida inspirados en Theodore de Banville, muchos poetas ingleses comenzaron a experimentar con las formas del verso francés (baladas, lais, virelais y rondós); y las ideas del «arte por el arte» de Gautier constituyeron una fuente importante para el movimiento prerrafaelista de Inglaterra. Hacia los noventa, con el advenimiento de The Yellow Book [El libro amarillo] y del decadentismo, la influencia de los simbolistas franceses se expandió a lo largo y a lo ancho. En 1893, por ejemplo, Mallarmé recibió una invitación para dar una conferencia en Oxford: un signo de la estima que suscitaba en los ojos ingleses.
También es verdad que en inglés se escribió poco de valía como resultado de las influencias francesas en ese periodo, pero el camino estaba listo para los descubrimientos de dos jóvenes poetas norteamericanos, Pound y Eliot, realizados en la primera década del nuevo siglo. Cada uno llegó al francés de manera independiente, y cada uno se inspiró para escribir una clase de poesía que nunca antes había registrado el inglés. Eliot escribiría más tarde que «… la clase de poesía que yo necesitaba para enseñarme el uso de mi propia voz no existía del todo en Inglaterra, y habría de encontrarla en Francia.» Por lo que toca a Pound, afirmó sin más que «prácticamente todo el desarrollo del arte del verso inglés se ha logrado gracias a robos en el francés».
Los poetas ingleses y norteamericanos que conformaron el grupo imagista en los años anteriores a la primera Guerra Mundial fueron los primeros en comprometerse en una lectura crítica de la poesía francesa, con el propósito no tanto de imitar el francés como de rejuvenecer la poesía en inglés. A poetas más o menos ignorados en Francia, como Corbière y Laforgue, se les confirió una importancia de primer orden. El artículo de F. S. Flint publicado en The Poetry Review (Londres) en 1912 y el de Ezra Pound, publicado en Poetry (Chicago) en 1913, hicieron mucho en favor de esa nueva lectura del francés. Independiente de los imagistas, Wilfred Owen vivió varios años en Francia antes de que estallara el conflicto bélico, y cultivó una relación estrecha con Laurent Tailhade, un poeta admirado por Pound y su círculo. Eliot comenzó a leer a los poetas franceses a temprana edad, es decir en 1908, cuando todavía era un estudiante de Harvard. Bastaron sólo dos años para que estuviera en París, leyendo a Claudel y a Gide y asistiendo a las conferencias que impartía Bergson en el Collège de France.
Hacia los días en que se realizó la exposición Armory en 1913, las tendencias más radicales del arte y la escritura franceses se habían desplazado a Nueva York, donde encontraron un hogar en la galería de Alfred Stieglitz, ubicada en el número 291 de la Quinta Avenida. Muchos de los nombres asociados con la vanguardia norteamericana y europea participaron en esa conexión París-Nueva York: Joseph Stella, Marsden Hartley, Arthur Dove, Charles Demuth, William Carlos Williams, Man Ray, Alfred Kreymborg, Marius de Zayas, Walter C. Arensberg, Mina Loy, Francis Picabia y Marcel Duchamp. Bajo la influencia del cubismo y Dadá, de Apollinaire y el futurismo de Marinetti, varias revistas llevaron el mensaje de la vanguardia a los lectores norteamericanos: 291, The Blind Man, Rongwrong, Broom, New York Dada y The Little Review, que nació en Chicago en 1914, vivió en Nueva York de 1917 a 1927 y murió en París en 1929. Leer la lista de los colaboradores de The Little Review es entender hasta qué punto la poesía francesa había permeado la escena norteamericana. Además de trabajos de Pound, Eliot, Yeats y Ford Madox Ford, así como su colaboración más célebre, el Ulises de James Joyce, la revista publicó a Breton, Eluard, Tzara, Péret, Reverdy, Crevel, Aragon y Soupault.
Empezando con Gertrude Stein, que llegó a París mucho antes de la primera Guerra Mundial, la historia de los escritores norteamericanos que residieron en París durante los veinte y los treinta es casi idéntica a la historia de la literatura norteamericana misma. Hemingway, Fitzgerald, Faulkner, Sherwood Anderson, Djuna Barnes, Kay Boyle, e. e. cummings, Hart Crane, Archibald McLeish, Malcolm Cowley, John Dos Passos, Katherine Anne Porter, Laura Riding, Thornton Wilder, Williams, Pound, Eliot, Glenway Wescott, Henry Miller, Harry Crosby, Langston Hughes, James T. Farrell, Anäis Nin, Nathaniel West, George Oppen: todos ellos y otros más visitaron París o vivieron ahí mismo. La experiencia de esos años ha saturado la conciencia norteamericana a tal punto que la imagen del joven escritor muriendo de hambre mientras realiza su aprendizaje en París se ha convertido en uno de nuestros mitos literarios más duraderos.
Sería absurdo creer que cada uno de esos escritores recibió la influencia del francés de manera directa. Pero sería igualmente absurdo creer que fueron a París sólo porque era un lugar barato para vivir. En la revista más seria y vigorosa de la época, Transition, escritores norteamericanos y franceses publicaron lado a lado, y la dinámica de este intercambio condujo a lo que ha sido probablemente uno de los periodos más fecundos de nuestra literatura. Ni siquiera la ausencia de París cancela el interés por las cosas francesas. El más francófilo de todos nuestros poetas, Wallace Stevens, jamás puso un pie en Francia.
Desde los veinte, poetas norteamericanos y británicos han estado traduciendo constantemente a sus colegas franceses -no sólo como un ejercicio literario sino como un acto de descubrimiento y pasión. Consideren, por ejemplo, estas palabras del prefacio que escribió John Dos Passos en 1930 para sus traducciones de Cendrars: «…A un joven que acaba de empezar a leer versos en el año de 1930 no le sería fácil darse cuenta de que este método de juntar palabras apenas acaba de llegar a un periodo de virilidad, experimentación intensa y significados que atañen la vida cotidiana… Por el bien de este hipotético joven y por la confusión de humanistas, editores pacatos, compiladores de antologías y poetas laureados, sonetistas y lectores de bodrios, creo que no ha sido en vano el intento de traducir al inglés la vitalidad, la informalidad y la cotidianidad de estos poemas de Cendrars…» O T. S. Eliot, que escribió ese mismo año una nota introductoria para su traducción de Anábasis: «Creo que se trata de una obra literaria de la misma importancia del último trabajo de James Joyce, tan valiosa como Anna Livia Plurabelle.Y esto es ciertamente muy meritorio.» O Kenneth Rexroth, en el prefacio a sus traducciones de Reverdy de 1969: «Entre todos los poetas modernos de las lenguas europeas occidentales, Reverdy ha sido sin lugar a dudas la influencia que ha iluminado mi trabajo -mucho más que cualquier otro de un inglés o un norteamericano-; y conocí y amé su obra desde que leí por primera vez Les Épaves du ciel siendo un adolescente.»
Como lo hace constar la lista de los traductores incluidos en este libro, muchos de los poetas contemporáneos más importantes de Norteamérica y Gran Bretaña han sometido su pluma a la prueba de la traducción del francés, entre otros: Pound, Williams, Eliot, Stevens, Beckett, MacNeice, Spender, Ashbery, Blackburn, Bly, Kinnell, Levertov, Merwin, Wright, Tomlinson, Wilbur, por mencionar sólo algunos de los nombres más conocidos. Sería difícil imaginar su obra si no hubieran sido conmovidos en cierta medida por el francés. Y sería todavía más difícil imaginar la poesía de nuestra lengua si esos poetas no hubieran formado parte de ella. En cierto sentido, esta antología habla tanto de la poesía norteamericana y británica como de la poesía francesa. Su propósito no sólo estriba en presentar el trabajo de los poetas franceses en su lengua original, sino ofrecer traducciones de ese mismo trabajo tal como nuestros propios poetas lo han re-imaginado y re-presentado. Por lo tanto, esta antología puede ser leída como un capítulo de nuestra propia historia poética.
II
La tradición francesa y la tradición inglesa en esta época se encuentran en polos opuestos. La poesía francesa es más radical, más total. En un modo absoluto y ejemplar ha asimilado la herencia del romanticismo europeo, un romanticismo que se inicia con William Blake y románticos alemanes como Novalis; y culmina -con Baudelaire y los simbolistas de por medio- en la poesía francesa del siglo XX, particularmente en el surrealismo. Es una poesía donde el mundo se convierte en escritura y el lenguaje en el doble del mundo.
Octavio Paz
Por el otro lado, este exceso también es verdad: si bien ha existido un interés constante hacia la poesía francesa durante los últimos cien años de parte de los poetas británicos y norteamericanos, el entusiasmo hacia el francés frecuentemente se ha visto atemperado por cierta cautela, incluso hostilidad, ante las prácticas literarias e intelectuales de Francia. Esto ha tenido más validez por lo que toca a los británicos que a los norteamericanos; sin embargo, el establishment literario de Norteamérica conserva una fuerte orientación anglofílica. Uno sólo tiene que comparar las corrientes dominantes de la filosofía, de la crítica literaria o de la novela para darse cuenta del enorme golfo que divide a las dos culturas.
Muchas de esas diferencias residen en las particularidades que separan a las dos lenguas. Aunque el inglés se deriva en gran medida del francés, sigue nutriéndose indudablemente de sus fuentes anglosajonas. Al contrario de la gravidez y la substancialidad que se encuentra en la obra de nuestros grandes poetas (Milton, por nombrar uno, o Emily Dickinson), que personifican una conciencia del contraste entre el espeso énfasis del anglosajón y la conceptualidad aérea del francés/latín -y que confrontan en repetidas ocasiones-, la poesía francesa con frecuencia nos parece ligera o estar compuesta por dosis líricas etéreas y muy poco más. El francés es por naturaleza un medio menos dúctil que el inglés. Lo cual no quiere decir que sea más débil. Si la escritura inglesa ha marcado como su territorio el mundo de lo tangible, de la presencia concreta, del accidente sobre la superficie, el lenguaje literario francés ha sido durante mucho tiempo el lenguaje de las esencias. Si Shakespeare, por ejemplo, nombra más de quinientas flores en sus obras de teatro, Racine prefiere únicamente la palabra «flor». En conjunto, el vocabulario de los dramaturgos franceses está conformado por escasas quince mil palabras, mientras que este conteo en las obras de Shakespeare rebasa las veinticinco mil. El contraste, de acuerdo con Lytton Strachey, se da en términos de una «comprensión» y una «concentración». «El objetivo supremo de Racine», escribe Strachey, «no consiste en producir una obra de arte ni extraordinaria ni compleja, sino una obra de arte sin deficiencias; deseaba ser en todo momento conciso y nada impertinente. Concebía el drama como algo breve, inevitable: una decisión tomada en medio de una crisis, sin redundancias, no importa cuán interesantes pudieran ser; sin complicaciones, no importa cuán sugerentes; sin momentos irrelevantes, no importa cuán hermosos. Por el contrario, debía ser directo, intenso, vigoroso y espléndido, sin nada más que su propia fuerza consubstancial.» En fecha más reciente, el poeta Yves Bonnefoy ha definido al inglés como un «espejo» y al francés como una «esfera», el primero aristotélico por su aceptación de lo que es, el segundo platónico por su disponibilidad a hacer elucubraciones en torno «a una realidad diferente, un reino diferente».
Samuel Beckett, que ha pasado una gran parte de su vida escribiendo en las dos lenguas, traduciendo su propio trabajo del francés al inglés y del inglés al francés, es sin duda uno nuestros testigos más confiables en lo que respecta a las capacidades y las limitaciones de ambas lenguas. En una de sus cartas de mediados de los cincuenta, se quejaba de las dificultades de traducir al inglés Fin de partie (Endgame). La frase en que Clov le dice a Hamm: «Il n’y a plus roues de bicyclette» ofrecía un problema particular. En francés, según Beckett, la frase significaba que las ruedas de bicicleta como una categoría habían dejado de existir, que no había más ruedas de bicicleta en el mundo. Sin embargo, el equivalente inglés «No hay más ruedas de bicicleta» significaba simplemente que no había más ruedas de bicicleta disponibles, que no las había donde supuestamente uno podía encontrarlas. Un mundo de diferencia subyace en ese punto, debajo de una similitud aparente. Así como los esquimales cuentan con más de veinte palabras para referirse a la nieve (un ejemplo utilizado con frecuencia), lo cual significa que son capaces de vivir la experiencia de la nieve en formas mucho más acusadas y elaboradas que las nuestras -literalmente: ven cosas que nosotros no podemos ver-, los franceses viven dentro de su propia lengua en formas que no tienen nada que ver con las formas en que nosotros vivimos dentro del inglés. No hay juicio de ninguna especie que pueda remitirse a esa observación. Si la mala poesía francesa tiende a las abstracciones casi mecánicas, la mala poesía inglesa y norteamericana ha tendido a ser demasiado terrestre y pesada, sumida en la trivialidad y la incongruencia. Es difícil quedarse con cualquiera de los dos males. Pero es útil recordar que un buen poema en francés no es necesariamente lo mismo que un buen poema en inglés.
Los franceses han tenido su Academia durante más de trescientos años. Es una institución que al mismo tiempo expresa y contribuye a perpetuar una noción de literatura mucho más grandiosa que cualquier otra cosa que hayamos conocido en Inglaterra o en Norteamérica. Como punto de vista oficial, ha provocado que lo literario se deslinde del reino de lo cotidiano; mientras que los escritores ingleses y norteamericanos se han sentido en general a sus anchas en el paso de todos los días. Sin embargo, porque han instituido una tradición en contra de la cual pueden reaccionar, los poetas franceses han tendido paradójicamente a ser más rebeldes que sus colegas británicos y norteamericanos. Las presiones del conformismo han dado como resultado concreto la génesis de una anti-tradición, que en muchos modos ha usurpado el lugar de la tradición establecida como cauce primordial de la literatura francesa. Empezando por Villon y Rabelais, siguiendo con Rousseau, Baudelaire, Rimbaud y el culto del poéte maudit, y más adelante, ya en el siglo XX, con Apollinaire, el movimiento Dadá y los surrealistas, el francés ha combatido de manera sistemática y desafiante las nociones convencionales de su propia cultura -en primer lugar, porque la certeza de que esa cultura existe los ha mantenido a buen resguardo. Las lecciones de la anti-tradición se han asimilado a tal punto que hoy día más o menos se dan por hecho.
Por el contrario, el gran interés que mostraron Pound y Eliot hacia la poesía francesa (y, en el caso de Pound, también hacia la poesía de otras lenguas) puede ser entendido no tanto como un ataque en contra de la cultura angloamericana sino como un esfuerzo por crear una tradición: maquilar un pasado que podría de alguna manera llenar el vacío inherente a la juventud de Norteamérica. La naturaleza de este impulso era esencialmente conservadora. Con Pound, degeneró en una propaganda fascista; con Eliot, en una piedad anglicana y una obsesión con la idea de Cultura. Sería un error, sin embargo, establecer una simple dicotomía entre el radicalismo y el conservadurismo y colocar todas las cosas francesas en la primera categoría y todas las cosas inglesas y norteamericanas en la segunda. Los elementos más subversivos e innovadores de nuestra literatura han aterrizado frecuentemente en los lugares más inapropiados, y en consecuencia han sido absorbidos por la cultura tarde o temprano. Las canciones de cuna, que forman una parte esencial de la primera educación de todos los niños de habla inglesa, no existen como tal en Francia. Asimismo, las grandes obras de la literatura victoriana para niños (Lewis Carroll, George Macdonald) no tienen un equivalente en francés. Por lo que toca a Norteamérica, siempre ha tenido un espíritu Dadá propio, hecho en casa, el cual no ha dejado de existir como una fuerza natural, sin necesidad de manifiestos o fundaciones teoréticas. Las películas de Buster Keaton y W. C. Fields, las sátiras de Ring Lardner, los dibujos de Rube Goldberg, sin lugar a dudas igualan la exuberancia corrosiva de cualquier cosa que se haya hecho en Francia durante ese mismo periodo. Como Man Ray (oriundo de Norteamérica) escribió a Tristan Tzara desde Nueva York en 1921, en una carta sobre la posible expansión del movimiento Dadá a los Estados Unidos: «Cher Tzara: Dadá no puede vivir en Nueva York. Todo Nueva York es Dadá, y no tolerará un rival…»
Tampoco debemos creer que la poesía francesa del siglo XX está sentada ahí afuera como una entidad conveniente y autónoma. Lejos de constituir un cuerpo de trabajo unitario que reside cómodamente dentro de los límites de un país, la poesía francesa de este siglo es variada, tumultuosa y contradictoria. No existe un caso típico, sino una horda de excepciones. Porque, de hecho, un gran número de los poetas más originales e influyentes nacieron en otros países o pasaron una parte sustancial de sus vidas en el extranjero. Apollinaire nació en Roma de una mezcla de sangre polaca e italiana; Milosz era lituano; Segalen pasó sus años más productivos en China; Cendrars nació en Suiza, escribió su primer poema mayor en Nueva York y hasta que tuvo más de cincuenta años rara vez permaneció en Francia el tiempo suficiente para recoger su correspondencia; Saint-John Perse nació en Guadeloupe, trabajó durante muchos años en Asia como diplomático y vivió casi exclusivamente en Washington, D. C., desde 1941 hasta su muerte en 1949; Supervielle era de Uruguay y la mayor parte de su vida dividió su tiempo entre Montevideo y París; Tzara nació en Rumania y llegó a París por vía de las aventuras Dadá en el Cabaret Voltaire de Zurich, donde solía jugar ajedrez con Lenin; Jabès nació en el Cairo y vivió en Egipto hasta que tuvo cuarenta y cinco; Césaire es de Martinique; du Bouchet es en parte norteamericano y fue educado en Amherst y Harvard; y casi todos los poetas más jóvenes que fueron incluidos en esta antología han estado largas temporadas tanto en Inglaterra como en Norteamérica. La visión estereotípica del poeta francés como una criatura de París, como un surtidor xenófobo de valores franceses, sencillamente no se sostiene. Mientras más conocemos el trabajo de estos poetas, más reacios nos volvemos a hacer cualquier generalización acerca de ellos. Al fin y al cabo, lo único que podemos decir con certeza es que todos ellos escriben en francés.
Una antología, por lo tanto, es una especie de trampa que tiende a cerrarnos el acceso a los poemas, incluso cuando los pone a nuestro alcance. Al reunir el trabajo de tantos poetas en un solo volumen, nos vemos tentados a considerarlos como si fueran un grupo, a disolver su individualidad en la gran olla de la literatura. Así pues, incluso antes de leerla, la antología se convierte en una especie de cena cultural, un muestrario de platillos nacionales servidos para el consumo popular, como si dijéramos: «He aquí a la poesía francesa. Cómanla. Es buena para la salud.» Aproximarse a la poesía de ese modo es perder el piso por completo: nos impide realizar una lectura atenta del poema tal como está impreso en la página. Y eso, después de todo, es la obligación primordial de todo lector. Uno debe resistirse a la idea de ver una antología como si fuese la última palabra con respecto al tema en cuestión. No es más que la primera palabra, una ventana abierta a un espacio nuevo.
III
Al fin estás harto de este mundo antiguo.
Guillaume Apollinaire
El sitio lógico para comenzar este libro es Apollinaire. Aunque no fue el primero en nacer de los poetas incluidos, ni el primero en haber escrito en un idioma conscientemente moderno, parece encarnar, más que cualquier otro artista de su tiempo, las aspiraciones estéticas de la primera parte del siglo. En su poesía, que va desde graciosas composiciones líricas de tema amoroso a arriesgados experimentos, desde la rima hasta el verso libre para «aguzar» los poemas, manifiesta una nueva sensibilidad, a un tiempo heredera de las formas del pasado y a sus anchas en el mundo de los automóviles, los aeroplanos y las películas. Como incansable promotor de los pintores cubistas, fue el imán que concentró a muchos de los mejores artistas y escritores de la época, y poetas como Jacob, Cendrars y Reverdy conformaron una parte importante de su círculo. El trabajo de estos tres, al lado del de Apollinaire, ha sido definido varias veces con el término «cubista». Si bien hay diferencias enormes entre ellos, tanto en sus métodos como en sus tonos, comparten cierto punto de vista, en especial en lo que atañe a los cimientos epistemológicos de sus obras. El simultaneísmo, la yuxtaposición y una acusada sensibilidad hacia lo real son características que se encuentran en los cuatro, y cada uno de ellos las explota con distintos fines poéticos.
Cendrars, a un tiempo más corrosivo y voluptuoso que Apollinaire, dijo: «todo a mi alrededor se mueve», y su obra oscilaría entre las dos soluciones implícitas en tal afirmación: por un lado, reverberaciones sensoriales en trabajos como Diecinueve poemas elásticos y por otro el realismo instantáneo de sus poemas de viaje (originalmente se titularon Kodak pero tuvieron que cambiar debido a la presión que ejerciera la compañía fotográfica del mismo nombre, por el de Documentarie), como si cada uno de esos poemas fuera el registro de un solo momento, que se prolongara no más de lo que tarda un fotógrafo en apretar el obturador de su cámara. Con Jacob, cuyo trabajo más importante se encuentra en su colección de poemas en prosa de 1917, Le Cornet a dés, el impulso se dirige a una comedia anti-lírica. Su lenguaje está haciendo una erupción incesante que raya en el ludismo (retruécanos, parodias, sátiras) y obtiene su mayor placer en desenmascarar las imposturas de las apariencias: nada es lo que parece ser, todo está sujeto a metamorfosis y los cambios siempre ocurren en forma inesperada, con una velocidad relampagueante.
Reverdy, en cambio, recurre a varios de esos mismos principios, pero con objetivos mucho más oscuros. Aquí, una acumulación de fragmentos se sintetiza en una aproximación completamente nueva a la imagen poética. «La imagen es una creación pura de la mente», escribió Reverdy en 1918. «No puede nacer de una comparación sino de una yuxtaposición de dos realidades más o menos distantes. Mientras la relación entre esas dos realidades yuxtapuestas sea más distante y verdadera, más poderosa será la imagen: más grande será su poder emotivo y su realidad poética.» Los extraños paisajes de Reverdy, que combinan una intensa interioridad con una proliferación de datos sensuales, llevan en sí los signos de una búsqueda continua de una totalidad imposible. Casi místicos en sus efectos, sus poemas están anclados sin embargo en las minucias del mundo cotidiano; en su quietud, a veces una música monótona, el poeta parece evaporarse, borrarse del pueblo fantasma que él mismo ha creado. El resultado es a un tiempo hermoso y perturbador -como si Reverdy hubiera vaciado el espacio del poema para permitir que lo habite el lector.
Una atmósfera similar se produce a veces en los poemas en prosa de Fargue, cuyo trabajo precede cronológicamente al de cualquier otro poeta incluido en esta antología. Fargue es el poeta supremo de la modernidad de París, y la mitad de sus escritos, en su totalidad, hablan de la ciudad misma. En sus delicadas, líricas configuraciones de la memoria y la percepción, que conservan un eco de sus predecesores simbolistas, existe una atención al detalle combinada con una rigurosa subjetividad que transforma la metrópoli en un inmenso paisaje interior. El poema de los testimonios es simultáneamente el poema de los recuerdos, como si en el acto solitario de ver el mundo se reflejara de nuevo hacia su fuente irreparable, y luego se reflejara en el interior como el producto de una visión. En Larbaud, amigo íntimo de Fargue, también podemos encontrar un vestigio de las postrimerías del siglo XIX. A. O. Barnabooth, el supuesto autor de los mejores libros de poemas de Larbaud (en la primera edición de 1908 el nombre de Larbaud no fue incluido deliberadamente en la página titular), es un rico sudamericano de veinticuatro años, un ciudadano naturalizado de Nueva York, un huérfano, un trotamundos, un joven muy sensible y melancólico -una versión más simpática y jocosa del tradicional héroe dandy. De acuerdo con las explicaciones posteriores de Larbaud, él quería inventar un poeta «sensible a la diversidad de razas, de pueblos y países; alguien que pudiera encontrar un toque de exotismo en cualquier parte…; ingenioso e ‘internacional’, un poeta, en una palabra, capaz de escribir como Whitman pero en una vena ligera, y de proporcionar la nota de cómica y gozosa irresponsabilidad que hace falta en Whitman.» Como en los poemas de Apollinaire y Cendrars, Larbaud-Barnabooth expresa un placer casi eufórico ante las sensaciones de los viajes: «Viví por primera vez el placer de estar/en un compartimento del Nord-Express…» Sobre Barnabooth escribió André Gide: «Amo su prisa, su cinismo, su glotonería. Estos poemas, fechados aquí y allá y en todas partes, nos dejan tan sedientos como una carta de vinos… En este libro en particular, el retrato de cada sensación, no importa cuán correcto o dudoso pueda ser, adquiere validez en virtud de la velocidad con que es suplantado.»
La obra de Saint-John Perse también conlleva una parecido definitivo con la de Whitman -tanto en la naturaleza de sus estrofas como en la fuerza itinerante y sedimentaria de sus largos alientos sintácticos. Si Larbaud en cierto sentido domestica a Whitman, Saint-John Perse lo lleva más allá del universalismo, en una búsqueda de las grandes armonías cósmicas. La voz del poeta es mítica si se contrasta con su campo de visión, como si, por medio de su retórica tronante y suntuosa, hubiera venido a la vida con el único propósito de conquistar el mundo. A diferencia de la mayoría de los poetas de su generación, que hicieron las paces con la temporalidad y usaron la idea de cambio como premisa de su obra, el combustible de los poemas de Saint-John Perse es una urgencia casi platónica de encontrar lo eterno. Milosz también es un caso aparte de sus contemporáneos. Estudioso de los místicos y los alquimistas, Milosz combina el catolicismo y el cabalismo con lo que Kenneth Rexroth ha llamado un «sensualismo apocalíptico», y su obra debe mucha de su inspiración al tratado numerológico de los nombres, las transposiciones de letras, las combinaciones anagramáticas y acronímicas y otras prácticas lingüísticas ocultas. Pero, como sucede con los poemas de Yeats, la poesía misma trasciende las restricciones de sus fuentes poniendo de relieve, de acuerdo con John Peck: «una gama obsesiva de sentimientos donde la melancolía personal es también la melancolía de una era crepuscular, esa larga hora que antecede los primeros rayos del sol, ‘cuando las sombras se desintegran'».
Otro poeta difícil de clasificar es Segalen. Como Larbaud, que escribió sus poemas a través de una persona ficticia; como Pound, cuyas traducciones destacan curiosamente como sus trabajos más notables y personales, Segalen llevó todavía más lejos ese impulso de confrontación de uno con uno mismo y escribió detrás de la máscara de otra cultura. Los poemas que se encuentran en Stèles [Estelas] no son ni traducciones ni imitaciones, sino poemas franceses escritos por un poeta francés tal como si fuera un chino. Segalen no tenía el propósito de tomar el pelo a nadie; nunca pretendió que sus poemas fueran otra cosa que poemas originales. Lo que después de una primera lectura podría parecer una especie de exotismo literario, en una relectura posterior se muestra como una poesía de interés universal indudable. Al liberarse a sí mismo de las limitaciones de su propia cultura, al rodear su propio momento histórico, Segalen estuvo en posibilidades de explorar un territorio mucho más vasto: descubrir, en cierto sentido, aquella parte de él mismo que era un poeta.
Como quiera verse, el caso de Jouve no es menos raro. Epígono de los simbolistas en su juventud, Jouve publicó cierto número de libros de poesía entre 1912 y 1923. Lo que definió en términos de una «crisis moral, espiritual y estética» en 1924 lo llevó a romper con todo ese primer trabajo, que nunca permitió que fuera reeditado. Durante los siguientes cuarenta años produjo un voluminoso cuerpo de escritura -sus poemas completos abarcan más de mil páginas. Profundamente cristiano en apariencia, la principal preocupación de Jouve es la sexualidad, como transgresión y como fuerza creativa -«el hermoso poder del erotismo humano»-, y su poesía es la primera en usar en Francia los métodos del psicoanálisis freudiano. Es una poesía sin predecesores ni seguidores. Si su obra fue olvidada durante el periodo en que predominaron los surrealistas -lo cual significa que el reconocimiento de los logros de Jouve se postergó casi una generación -ahora se le considera ampliamente como uno de los poetas más grandes de la primera mitad del siglo.
Supervielle también recibió la influencia de los simbolistas en su juventud, y de todos los poetas de su generación tal vez sea el que desarrolló un lirismo más puro. Poeta del espacio, del mundo natural, Supervielle escribe desde una posición de inocencia suprema. «Escribir es olvidar la materialidad de nuestro cuerpo», señaló en 1951, «y confundir hasta cierto punto el mundo exterior con el mundo interior… La gente se sorprende a veces por el hechizo que me produce el mundo. Esto nace tanto de la permanencia de mis sueños como de mi mala memoria. Ambas cosas me llevan de sorpresa en sorpresa, y me obligan a maravillarme ante todo.»
Es este sentido de asombro lo que mejor define quizá la obra de estos primeros once poetas, todos los cuales comenzaron a escribir antes de la primera Guerra Mundial. Sin embargo, a los poetas de la siguiente generación, que crecieron durante la guerra misma, se les negó la posibilidad de tal optimismo inocente. La guerra no fue sólo un conflicto entre ejércitos, sino una profunda crisis de valores que transformó las conciencias europeas; y los poetas jóvenes, en tanto que habían asimilado las lecciones de Apollinaire y de sus contemporáneos, se sintieron obligados a responder a esa crisis en formas que no tenían precedentes. Como Hugo Ball, uno de los fundadores de Dadá, anotó en su diario en 1917: «Una cultura de mil años de edad se desintegra. No hay columnas ni soportes, no más fundaciones: todo ha sido destruido… El significado del mundo ha desaparecido.»
El movimiento Dadá, que comenzó en Zurich en 1916, fue la respuesta más radical a este sentido de colapso espiritual. Frente a una cultura en descrédito, los dadaístas desafiaron cada convención y ridiculizaron cada creencia de esa cultura. Como artistas, atacaron la idea del arte mismo, transformando su rabia en una suerte de duda subversiva, llena de un humor cáustico y una autocontradicción deliberada. «Los verdaderos dadaístas están en contra de Dadá», escribió Tzara en uno de sus manifiestos.
El chiste era no tomar nada como valor nominal ni tomar las cosas demasiado en serio -en especial uno mismo. Las ironías socráticas del arte de Marcel Duchamp son quizá la expresión más pura de esta actitud. En el reino de la poesía, Tzara no fue menos socarrón ni menos rimbombante. Esta es su receta para escribir un poema Dadá: «Toma un periódico. Toma un par de tijeras. Selecciona un artículo tan largo como quieras que sea tu poema. Recórtalo. Luego recorta cuidadosamente cada una de las palabras que forman el artículo y ponlas dentro de una bolsa. Agítala con calma. Luego saca cada uno de los recortes, uno después de otro. Cópialos conscientemente en el orden en que salieron de la bolsa. El poema será idéntico a ti. Y ahí lo tienes, un escritor infinitamente original, con una sensiblidad encantadora, más allá de la comprensión del vulgo.» Si bien es una poesía del azar, no debe ser confundida con la estética de la composición aleatoria. El método propuesto por Tzara es una arremetida contra la santidad de la Poesía, y no tiene el propósito de elevarla al estatus de un ideal artístico. Su función es puramente negativa. Se trata de un anti-arte en su encarnación más temprana, «la antifilosofía de la acrobacia espontánea».
Tzara se mudó a París en 1919, con lo que introdujo a Dadá en la escena francesa. Breton, Aragon, Eluard y Soupault se convirtieron en integrantes del movimiento. Inevitablemente, éste no duró más de unos cuantos años. Un arte de la negación total no puede sobrevivir, porque su ambición destructiva se abarca a sí misma en última instancia. El surrealismo fue posible, sin embargo, gracias a que recogió las ideas y las actitudes de Dadá. «El surrealismo es puro automatismo psíquico», escribió Breton en su primer manifiesto en 1924, «que tiene la intención de expresar, verbalmente, a través de la escritura o de otros medios, el proceso real del pensamiento y el dictado del mismo, en ausencia de todo control impuesto por la razón y al margen de toda preocupación moral o estética. El surrealismo descansa en la creencia de la realidad superior de ciertas formas de asociación negadas previamente; en la omnipotencia del sueño y en el juego desinteresado del pensamiento.»
Como Dadá, el surrealismo no se mostró a sí mismo como un movimiento estético. Poniendo en una ecuación el grito de Rimbaud de cambiar la vida y el precepto de Marx de cambiar el mundo, los surrealistas buscaron llevar a la poesía, en palabras de Walter Benjamin, «hacia los últimos límites de la posibilidad». Tenían el propósito de desmitificar el arte, borrar las distinciones entre la vida y el arte y usar los métodos de éste último para explorar las posibilidades de la libertad humana. Para citar una vez más a Walter Benjamin, de su presente ensayo sobre el surrealismo publicado en 1929: «Desde Bakunin, Europa ha carecido de un concepto radical de libertad. Los surrealistas tienen uno. Son los primeros en liquidar el ideal de libertad liberal-moral-humanístico porque están convencidos de que ‘la libertad, que en este mundo sólo puede adquirirse por medio de los sacrificios más arduos, debe ser disfrutada de manera irrestricta en su totalidad, sin ningún tipo de cálculo programático, por tanto tiempo como perdure.'» Por esta razón, el surrealismo se asoció estrechamente con las políticas revolucionarias (una de sus revistas se llamó incluso El surrealismo al servicio de la revolución), coqueteando continuamente con el Partido Comunista y desempeñando el papel del camarada itinerante durante la época del Frente Popular -aunque negándose a disolver su identidad en la de una política sin más. Constantes disputas sobre sus principios marcaron la historia de los surrealistas, con Breton situado en medio de los activistas y las alas estéticas del grupo, cambiando posiciones frecuentemente como un esfuerzo por mantener un programa sólido para el surrealismo. De todos los poetas enlazados con el movimiento, sólo Péret fue fiel a Breton durante el periodo más largo. Soupault, adverso por naturaleza a la idea de movimientos literarios, perdió interés en 1927. Tanto Artaud como Desnos fueron excomulgados en 1929 -Artaud por oponerse a los intereses políticos del surrealismo y Desnos por comprometer supuestamente su integridad trabajando como periodista. Aragon, Tzara y Eluard se unieron al Partido Comunista en los treinta. Queneau y Prévert se separaron amistosamente luego de una breve asociación. Daumal, en cuyo trabajo Breton reconoció una afinidad con las preocupaciones de los surrealistas, declinó una invitación de unirse al grupo. Char, diez o doce años más joven que la mayoría de los miembros originales, pronto manifestó su adherencia, pero rompió más tarde con el movimiento y se retiró a escribir lo mejor de su obra durante y después de la guerra. La conexión de Ponge fue periférica, y Michaux, en cierto sentido el más surrealista de todos los poetas franceses, nunca tuvo nada que ver con el grupo.
La misma confusión se presenta cuando uno examina la obra de estos poetas. Si el «puro automatismo psíquico» es el principio que subyace a la composición surrealista, sólo Péret parece apegarse a él con rigor al escribir sus poemas. Su trabajo es el menos interesante de todos los surrealistas -más notable por cuanto se refiere a sus efectos cómicos que a una develación de la «belleza convulsiva» que Breton proclamó como la meta de la escritura surrealista. Incluso en la poesía de Breton, con sus cambios abruptos y sus asociaciones inesperadas, existe una corriente subterránea de retórica consistente que hace que los poemas adquieran coherencia como objetos del pensamiento nacidos de la razón. Es el mismo caso de Tzara, donde el automatismo casi desempeña el rol de un recurso retórico. Es un método de descubrimiento, no un medio en sí mismo. En lo mejor de su obra -en especial en el largo y multifacético Hombre aproximativo- un torrente de imágenes se organiza a sí mismo por medio de la repetición y la variación en una argumentación casi sistemática, impulsándose hacia adelante, en el modo de una composición musical.
No cabe duda que Soupault es un artesano consciente. Si bien desarrolla una gama limitada, su poesía manifiesta un encanto y una humildad que no existen en la obra de los demás surrealistas. Es un poeta de la intimidad y del pathos, a ratos extrañamente reminiscente de Verlaine; y si sus poemas no comparten nada de la ostentación de los de Tzara y Breton, ofrecen un acceso mucho más inmediato, más puramente lírico. En el mismo sentido, Desnos es un poeta que emplea un discurso simple, y su trabajo arriba con frecuencia a una intensidad lírica sorprendente. La totalidad de su obra abarca desde tempranos experimentos con el lenguaje (diestros, frecuentemente deslumbrantes ejercicios en los juegos de palabras) hasta poemas de amor en verso libre muy conmovedores, así como poemas narrativos más extensos y trabajos subordinados a formas tradicionales. En un ensayo que se publicó un año antes de su muerte, Desnos define su obra como un esfuerzo «por fusionar el lenguaje popular, incluso el más coloquial, con una ‘atmósfera’ inefable, con un uso vital de la imaginería, hasta el punto de anexar en favor nuestro los dominios que… siguen siendo incompatibles con esa dignidad poética, perversa y epidémica, que incesantemente rezuman los idiomas…»
Con Eluard, seguramente el más grande de los poetas surrealistas, el poema de amor adquiere un estatus metafísico. Su lenguaje, tan límpido como cualquier cosa que pueda encontrarse en Ronsard, se cimenta en estructuras sintácticas de simplicidad extrema. Eluard recurre a la idea del amor para reflejar el proceso poético mismo -una forma tanto para escapar del mundo como para entenderlo. La parte irracional del hombre que casa lo interior con lo exterior, que se arraiga en lo físico y sin embargo trasciende la materia, es la que crea el lugar inconfundiblemente humano donde el hombre puede descubrir su libertad. Este tema está presente en el trabajo postrero de Eluard, en particular en los poemas escritos durante la Ocupación Alemana, en los cuales esa noción de libertad es transportada del reino del individuo al reino de un pueblo entero.
Si la obra de Eluard puede ser leída como un todo continuo, la carrera poética de Aragon se divide en dos periodos distintos. Quizá el más militante y provocativo de los franceses dadaístas, éste desempeñó un papel protagónico en el desarrollo del surrealismo y, después de Breton, fue el teórico más activo del grupo. Atacado por Breton en los inicios de los treinta por el tono cada vez más propagandístico de su poesía, Aragon se separó del movimiento y se unió al Partido Comunista. Volvió a la poesía hasta el estallido de la guerra, y en un modo que casi no guarda relación con su trabajo anterior. Sus poemas de la Resistencia lo volvieron famoso a nivel nacional; éstos se caracterizan por su fuerza y su elocuencia, sin embargo sus métodos son muy tradicionales, en su mayor parte están compuestos en alejandrinos y estrofas rimadas.
Aunque Artaud fue uno de los primeros integrantes del surrealismo (durante un tiempo incluso llegó a dirigir El Buró Central para la Investigación Surrealista) y aunque varios de sus trabajos más sobresalientes fueron escritos en ese periodo, es un escritor que se ubica fuera de las normas tradicionales de la literatura a tal punto que resulta inútil etiquetar su obra. Artaud no es un poeta en el sentido justo de la palabra, y sin embargo es quien quizá tuvo la mayor influencia sobre los poetas que vinieron después, si se le compara con cualquier otro escritor de su tiempo. «Donde otros exhiben su trabajo», escribió, «yo no hago más que mostrar mi mente.» Su propósito como escritor nunca consistió en crear objetos estéticos -obras que pudieran deslindarse de su creador-, sino en registrar el estado de conflicto mental y físico en donde «las palabras se pudren ante los requerimientos del cerebro». En Artaud no existe división entre vida y escritura -y vida no en el sentido biográfico del término, de los hechos externos, sino la vida tal como es vivida en la intimidad del cuerpo, en la sangre que fluye por nuestras venas. Así pues, Artaud es una especie de poeta-Ur, cuyo trabajo describe el proceso del pensamiento y la sensibilidad antes del advenimiento del lenguaje, antes de la posibilidad del discurso. Es simultáneamente un grito de sufrimiento y un desafío para todas nuestras hipótesis sobre los fines de la literatura.
En un modo totalmente distinto al de Artaud, Ponge también ocupa un lugar único entre los escritores de su generación. Es un escritor de valores clásicos más elevados, y su trabajo -la mayor parte escrito en prosa- detenta una claridad prístina muy sensible a los matices y orígenes etimológicos de las palabras, que Ponge ha definido como el «espesor semántico» del lenguaje. Ha inventado una nueva clase de escritura, una poesía del objeto que es al mismo tiempo un método contemplativo. Detallista minucioso en sus descripciones, y permeado por doquier de un humor elegantemente irónico, su trabajo se desarrolla como si el objeto examinado no existiera en tanto palabra. El acto primario del poeta, por lo tanto, deviene como el acto de ver, como si nadie hubiera visto anteriormente esa misma cosa. Por lo tanto, el objeto puede tener «la buena fortuna de nacer entre palabras».
Como Ponge, que se resiste con frecuencia a los esfuerzos de los críticos de clasificarlo como un poeta, Michaux es un escritor cuyo trabajo evade el rigor de los géneros. Flotando libremente entre la prosa y el verso, sus textos poseen una cualidad espontánea, casi azarosa, que los pone en contra de las pretensiones y las perogrulladas del gran arte. Ningún escritor francés le había dado tanta rienda al juego de su imaginación. Una buena parte de su trabajo más sobresaliente está situada en países imaginarios y se lee como una especie excéntrica de antropología de estados interiores. Aunque con frecuencia se le compara con Kafka, Michaux se parece menos al autor de las novelas y los cuentos de Kafka que al Kafka de los cuadernos y las parábolas. Como sucede con Artaud, existe una urgencia de proceso en la escritura de Michaux, un sentido de riesgo personal y necesidad para con el acto de la composición. En una de sus primeras declaraciones sobre su propia poesía dijo: «Escribo en un estado de arrobamiento y para mí mismo. a) a veces para liberarme de una tensión intolerable o de un abandono no menos doloroso. b) a veces para un compañero imaginario, para una especie de alter ego a quien de veras me gusta tener al día con respecto a una transición extraordinaria que se produce en mí o en el mundo, la cual -por lo general tengo mala memoria- creo que descubro de una vez para siempre en, digámoslo así, su virginidad. c) para sacudir deliberadamente lo congelado y establecido, para inventar… Los lectores me perturban. Escribo, si usted quiere, para el lector desconocido.»
Una independencia de aproximación idéntica está presente en Daumal, estudioso serio de las religiones orientales, cuyos poemas tienen que ver de manera obsesiva con la separación entre la vida espiritual y la vida física. «El Absurdo es la forma más pura y más básica de la existencia metafísica», escribió, y en el espesor visionario de su obra las ilusiones de las apariencias se derrumban sólo para transformarse más tarde en otras ilusiones. «Los poemas sufren el asedio de una… conciencia de la inminencia de la muerte», dice Michael Benedikt, «entendida como el ‘doble’ del poeta perdido hace mucho tiempo; y también como una personificación de la muerte en tanto una madre siniestra, un ser preciso que anhela encontrar otros seres para extinguirlos -pero con el único propósito de colocarles encima, de manera perversa, el peso de metamorfosis posteriores.»
Daumal es considerado uno de los precursores principales del «Colegio de Patafísica», una pseudo organización literaria secreta promovida por Alfred Jarry, la cual incluía entre sus miembros tanto a Queneau como a Prévert. El humor constituye el principio que ilumina el trabajo de estos dos poetas. En el caso de Queneau se trata de un humor lingüístico, basado en intrincados juegos de palabras, parodia, estupidez fingida y slang. En su famoso trabajo en prosa, por ejemplo, Ejercicios de estilo, un mismo hecho mundano se registra en noventa y nueve versiones distintas, cada una escrita en un estilo diferente, cada una presentada desde un punto de vista diferente. Discutiendo a Queneau en El grado cero de la escritura, Roland Barthes define su estilo en términos de una «escritura blanca», en la cual la literatura, por primera vez en la historia, se ha convertido abiertamente en un problema y una cuestión de lenguaje. Si Queneau es un poeta intelectual, Prévert, que también se adhiere estrechamente en su obra a patrones del habla común y corriente, es sin lugar a dudas un poeta popular -incluso populista. Desde la segunda Guerra Mundial nadie ha tenido en Francia una audiencia mayor, y muchos trabajos de Prévert se han convertido en canciones muy exitosas. Anticlerical, antimilitarista, de una actitud política rebelde y promotor de una forma de amor entre hombre y mujer más bien sentimentalizada, Prévert representa uno de los matrimonios más felices entre la poesía y la cultura de masas, y si vamos más allá del encanto de su obra, resulta ser un valioso termómetro del gusto popular francés.
Aunque el surrealismo continúa existiendo como un movimiento literario, el periodo de su influencia más poderosa y de sus creaciones más importantes llegó a su fin con el estallido de la segunda Guerra Mundial. De la segunda generación de surrealistas -o aquellos poetas que encontraron una fuente de inspiración en sus métodos-, Césaire destaca como uno de sus ejemplos más notables. Uno de los primeros escritores negros que fueron reconocidos en Francia, fundador del movimiento Négritude -que afirma la singularidad y la dignidad de la cultura y la conciencia de los negros- Césaire, oriundo de Martinica, mereció las alabanzas de Breton, que descubrió su obra a fines de la década de los treinta. El poeta africano Mazisi Kunene ha escrito sobre Césaire: «el surrealismo era para él un instrumento lógico con el cual se podía derribar las formas restrictivas del lenguaje que santificaba los valores burgueses racionalizados. El rompimiento de los patrones del lenguaje coincidió con su propio deseo de destruir el colonialismo y todas las formas opresivas.» La poesía de Césaire, más vívidamente quizá que el trabajo de los surrealistas de Francia, encarna las aspiraciones gemelas de la revolución política y estética, a tal punto que están unidas inseparablemente.
Para muchos poetas que comenzaron a escribir en los treinta, el surrealismo nunca significó una tentación. Follain, por ejemplo, cuyo trabajo ha dado pruebas de ser particularmente atractivo para el gusto de los norteamericanos (de todos las poetas franceses recientes, él ha sido traducido con mayor frecuencia), es un poeta de la cotidianidad; y en la brevedad y exquisitez de su obra uno puede encontrar un examen de los objetos no menos serio y desafiante que el de Ponge. Asimismo, Follain es en gran medida un poeta de la memoria («en los campos/ de su eterna niñez/ vaga el poeta/ con el deseo de no olvidar nada»), y sus evocaciones del mundo, como si fuera visto a través de los ojos de un niño, conllevan una cualidad de verdad psicológica reverberante y epifánica. Una especie similar de realismo y atención a los detalles de la superficie se puede encontrar en Guillevic. Materialista por cuanto se refiere a su aproximación al mundo, antirretórico en sus métodos, Guillevic también ha creado un mundo de objetos, un mundo en el que, sin embargo, el objeto es problemático: una realidad que espera ser penetrada, ser alcanzada, pero que no se ha dado necesariamente. Frénaud, por otro lado, aunque se le agrupa al lado de Follain y Guillevic, es un poeta mucho más romántico que sus dos contemporáneos. De un lenguaje efusivo, de intereses metafísicos, ha sido comparado a veces con los existencialistas debido a su insistencia en que el mundo del hombre es una creación del hombre mismo. Despojado de certezas (No hay Paraíso, reza el título de uno de sus libros), el trabajo de Fréneaud extrae su fuerza menos de un reconocimiento del absurdo que de un intento de hallar una base para valores positivos en el absurdo mismo.
Si la primera Guerra Mundial fue el hecho clave que marcó la poesía de los veinte y los treinta, la segunda Guerra Mundial no fue menos decisiva para determinar la clase de poesía que se escribiría en Francia durante los cuarenta y los cincuenta. La derrota militar de 1940 y la Ocupación Nazi se cuentan entre los momentos más oscuros de la historia francesa. El país había sido devastado tanto en lo emocional como en lo económico. En ese desorden, la madurez de la poesía de René Char se presentó como una revelación. Aforística, fragmentaria, aliada íntima del pensamiento de Heráclito y de los presocráticos, la poesía de Char es al mismo tiempo un planteamiento lírico de correspondencias naturales y una meditación sobre el proceso poético mismo. Con escenarios austeros (la mayor parte de los paisajes de Char corresponden a su natal Provenza) y con un lenguaje de una textura áspera, su poesía que no procura ni registrar ni evocar sentimientos, sino que busca encarnar la batalla continúa de las palabras por ocupar un lugar en el mundo. Char escribe desde la posición de un profundo compromiso existencial (fue un importante líder en los campos de la Resistencia) y su obra está permeada por un sentido de los nuevos inicios, por una búsqueda necesaria de rescatar la vida que se oculta entre las ruinas.
Los mejores poetas de la generación inmediata de la posguerra compartieron muchas de esas mismas preocupaciones. Bonnefoy, du Bouchet, Jaccottet, Giroux y Dupin, todos ellos nacidos con cuatro años de diferencia entre unos y otros, manifiestan en su trabajo un hermetismo vigilante que se caracteriza por una gama de imaginería reducida conscientemente, una gran inventiva sintáctica y un rechazo a no plantear sino preguntas esenciales. Bonnefoy, que posee la orientación más clásica y filosófica de los cinco, ha estado preocupado desde hace mucho tiempo en rastrear la realidad que acecha en «el abismo de las apariencias ocultas». «La poesía no se interesa por la forma del mundo en sí mismo», señaló en cierta ocasión, «sino por el mundo en que este universo se convertirá. La poesía sólo habla de presencias -de ausencias.» Du Bouchet, en contraste, es un poeta que huye de toda tentación que pueda desembocar en lo abstracto. Su trabajo, que constituye tal vez la aventura más radical de la poesía francesa reciente, se basa en una atención rigurosa depositada en los detalles fenomenológicos. Desnudos de metáforas, casi vaciados de imaginería y generados por un lenguaje de brevedad abrupta y paratáctica, sus poemas avanzan a través de un paisaje casi desierto, un ego parlante en una búsqueda continúa de sí mismo. Una página de du Bouchet es el reflejo de ese viaje; cada una está dominada por un espacio blanco y las pocas palabras restantes parecen emerger de un silencio que inevitablemente las afirmara de nuevo.
De estos poetas es sin duda Dupin el que nutre la mayor riqueza verbal. Ceñidos cuidadosamente, inspirados en una imaginería que hierve con una violencia oculta, sus poemas deslumbran tanto por su energía como por su angustia. «En esta disonancia infinita, unánime», escribió en un poema titulado «Líquenes», «cada grano de maíz, cada gota de sangre habla su propio lenguaje y sigue su propio rumbo. La antorcha, que ilumina el abismo, que lo sella, es ella misma el abismo.» Más accesibles son tanto Jacottet como Giroux. La naturaleza breve de los poemas de Jacottet, que en ciertos sentidos se adhieren a la estética del imaginismo, está rodeada por una quietud oriental que puede inflamarse en cualquier momento irradiando una epifanía. «Para nosotros, que vivimos rodeados cada vez más por esquemas intelectuales y por máscaras», ha escrito Jacottet, «y que nos sofocamos en la prisión que éstos erigen a nuestro alrededor, el ojo del poeta es la artillería que derriba esos muros y nos devuelve, aunque sólo sea por un instante, lo real; y con lo real, una posibilidad de vida.» Giroux, un poeta de enorme talento lírico, murió prematuramente en 1973 y publicó un solo libro. Los pequeños poemas de ese volumen son trabajos silenciosos, profundamente meditados, en torno a la naturaleza de la realidad poética, exploraciones en el espacio que media entre el mundo y las palabras; su obra ha tenido un impacto considerable en algunos de los poetas más jóvenes de la actualidad.
Este hermetismo, sin embargo, no está presente de ningún modo en el trabajo de todos los poetas del periodo de la posguerra. Dadelsen, por ejemplo, es un poeta efusivo, que recurre al monólogo y a variaciones en su tono, que zarpa frecuentemente hacia el slang. Ha habido cierto número de poetas católicos importantes en Francia en el siglo XX (La Tour du Pin, Emmanuel, Jean-Claude Renard y Mambrino son ejemplos recientes), pero Dadelsen, menos conocido que los anteriores, es quizá quien mejor representa en su búsqueda atormentada de Dios los límites y los peligros de la conciencia religiosa. Marteau, por otro lado, extrae un gran caudal de su imaginería del mito, y aunque a menudo sus preocupaciones se superponen con aquellas de, digamos, Bonnefoy o Dupin, su obra es menos autorreflexiva que la de ellos dos; se enfrasca menos en las luchas y paradojas de la expresión que en el descubrimiento de la presencia de fuerzas arquetípicas en el mundo.
Entre las obras que comenzaron a aparecer en los sesenta, los libros de Jabès son los más notables. Para 1963, cuando se publicó El libro de las preguntas, Jabès ya había producido más diez volúmenes que conformaban una importante serie de trabajo que había suscitado comentarios como el de Jacques Derrida: «en los últimos diez años nada se ha escrito en Francia que no tenga un precedente en alguno de los textos de Jabès». Un judío egipcio que publicó cierto número de libros de poesía en los cuarenta y los cincuenta, Jabès ha manifestado ser un escritor de primer orden a partir de su trabajo más reciente -en su mayoría escrito en Francia después de su expulsión del Cairo durante la crisis de Suez. Estos libros son los más difíciles de definir. Ni novelas ni poemas, ni ensayos ni obras de teatro, son una combinación de todas esas formas, un mosaico de fragmentos, aforismos, diálogos, canciones y comentarios que incasablemente se mueven alrededor de una pregunta central planteada por cada libro: cómo hablar de lo que no puede expresarse. La cuestión estriba en el Holocausto, que también es la cuestión de la literatura misma. Con un salto de imaginación deslumbrante, Jabès aborda el tema como si fuera uno y el mismo: «Le he hablado a usted acerca de las dificultades de ser un judío, que es lo mismo que la dificultad de escribir. Porque el judaísmo y la escritura no son sino la misma espera, la misma esperanza, el mismo cansancio.»
Esta determinación de llevar la poesía hacia un territorio virgen, de romper las distinciones establecidas entre la prosa y el verso, es quizá una de las características más perturbadoras de la generación de poetas más jóvenes de hoy día. En Deguy, por ejemplo, la poesía puede hacerse prescindiendo de cualquier elemento, y su trabajo se alimenta de una amplia gama de materiales: desde el lenguaje técnico de la ciencia hasta las abstracciones de la filosofía y elaborados juegos sobre construcciones lingüísticas. En Roubaud, la búsqueda de nuevas formas lo ha llevado a libros de estructuras sumamente intrincadas (uno de ellos, õ, se basa en las permutaciones del juego japonés del go) y estas formas inventadas se someten a una explotación partiendo de una gran sordera, por lo que no constituyen un fin en sí mismas sino medios para ordenar los fragmentos contenidos, para colocar las piezas dentro de un contexto más amplio e investirlas de una coherencia que no poseerían por sí solas.
Pleynet y Roche, dos poetas estrechamente ligados a la famosa revista Tel-Quel, han llevado cada quien por su lado la noción de antipoesía a una posición de combatividad extrema. La «Ars Poetica» de Pleynet de 1964, irrisoria y al mismo tiempo extremadamente seria, es un buen ejemplo de esa actitud. «I. UNO NO PUEDE SABER CÓMO ESCRIBIR SIN SABER POR QUÉ. II. EL AUTOR DE ESTA ARS POETICA NO SABE CÓMO ESCRBIR PERO ESCRIBE. III. LA PREGUNTA ‘CÓMO ESCRIBIR’ RESPONDE LA PREGUNTA ‘POR QUÉ ESCRIBIR’ Y LA PREGUNTA ‘QUÉ ES LA ESCRITURA’. IV. UNA PREGUNTA ES UNA RESPUESTA.» La aproximación de Roche es quizá todavía más destructiva para con las nociones convencionales de la literatura. «La poesía es inadmisible. Además, no existe», escribió. Y en otra parte: «…la lógica de la escritura moderna demanda que uno tome un partido decidido con respecto a la agonía mortal de [esta] ideología simbolista y pasada de moda. La escritura sólo puede simbolizar el cometido de sus funciones, en su ‘sociedad’, dentro del marco de su utilización. Debe apuntar a eso.»
Esto no quiere decir que los poemas breves y líricos no sigan escribiéndose en Francia. Delahaye y Denis, ambos aún en los treinta, han creado cuerpos sustanciales de trabajo en este modo más familiar -pisando un suelo que ya antes había sido explorado por du Bouchet y Dupin. Por otro lado, muchos de los poetas más jóvenes, habiendo absorbido y transmutado las preguntas planteadas por sus antecesores, están produciendo hoy día una clase de trabajo que es tan original como exigente por cuanto se refiere a su insistencia en la textualidad de la palabra escrita. Aunque existen diferencias significativas entre Albiach, Royet-Journoud, Daive, Hocquard y Veinstein, en un aspecto fundamental de su trabajo comparten un mismo punto de vista. Su vehículo de expresión como escritores no es ni el poema individual ni siquiera la secuencia de poemas, sino el libro. Royet-Journoud dijo en una entrevista reciente: «Mis libros consisten nada más en un solo texto, cuyo género no puede ser definido… Es un libro que escribo, y siento que la noción de género oscurece al libro como tal.» Esto es tan cierto por lo que toca al trabajo altamente cargado y psicoerótico de Davie, a las graciosas e irónicas narraciones de la memoria de Hocquard, a los teatros minimalistas del proceso creativo de Veinstein, tanto como lo es para las obsesivos «cuentos policiales» del lenguaje de Royet-Journoud. Es aún más perturbadora la aproximación a la escritura que se encuentra en el libro de 1971 de Albiach, État, el trabajo más importante sin duda que ha publicado un miembro de esta generación de poetas más jóvenes. Keith Waldrop ha escrito al respecto: «El poema -es una sola pieza- no progresa conforme a imágenes… La discusión, si acaso existe, podría abarcar las siguientes proposiciones: 1) el habla cotidiana depende de la lógica, pero 2) en la ficción, no es necesario que una palabra en particular deba seguir a otra, por lo tanto 3) es posible cuando menos imaginar una elección libre, una sintaxis generada por el deseo. État es la ‘épica’… de esta imaginación. Sostener un argumento semejante… implicaría una renuncia al proyecto en su totalidad. Sin embargo, lo que se muestra no es una serie de emociones… el poema está escrito a conciencia; y si bien Anne-Marie Albiach rechaza la racionalidad, resulta obvio que escribe con una gran inteligencia…»
IV
…con la certeza de que, en fin de cuentas, traducir es una locura.
Maurice Blanchot
Cuando estaba a punto de embarcarme en el proyecto de editar esta antología, un amigo me dio un consejo valioso. Jonathan Griffin, que ha trabajado como agregado cultural de Inglaterra en París después de la guerra, que ha traducido varios libros de De Gaulle, así como a poetas que van de Rimbaud a Pessoa, ha estado en contacto con este tema el tiempo suficiente como para dominarlo mejor que yo. Cada antología, dijo, tiene dos tipos de lectores: los críticos, que juzgan el libro por lo que no está incluido en él, y los lectores comunes, que lo leen por lo que contiene. Me aconsejó que sobre todo tuviera en mente a este segundo grupo. Los críticos, después de todo, viven de la crítica y en fin de cuentas conocen bien el material. Lo más importante era no perder de vista que la mayoría de la gente iba a leer a casi la totalidad de esos poetas por primera vez en sus vidas. Sólo ellos habrían de sacar el mayor provecho de la antología.
En los dos años que me llevó reunir el material de este libro, con frecuncia he recordado esas palabras. Sin embargo, a menudo ha sido difícil cumplir con ellas, porque yo mismo estoy muy consciente de lo que no se ha incluido. Mi idea original para la antología consistía en representar el trabajo de casi un centenar de poetas. Aparte de los modos de escritura más familiares, tenía la intención de recurrir a cierto número de trabajos excéntricos, poner ejemplos de una poesía concreta y musical, incluir varios poemas abiertos y ofrecer algunas traducciones libres siempre que una buena versión de un poema estuviera a mi alcance. Conforme avanzaba en la tarea, se hacía claro que esto no sería posible. Me enfrente a la triste situación de tratar de hacer pasar a un camello a través del ojo de una aguja. A regañadientes, modifiqué mi estrategia. Si tenía que escoger entre una ensalada de poemas de muchos poetas o selecciones sustanciales del trabajo de una cantidad más reducida de autores, no tuve que dudar mucho para saber que la solución más atinada y coherente era la segunda. En lugar de imaginar todo lo que me hubiera gustado ver en la antología, procuré pensar en los poetas que sería imposible no incluir. En consecuencia, fui rebajando la lista paulatinamente hasta llegar a cuarenta y ocho.
Fueron decisiones difíciles, y aunque me quedó con mi selección final, lamento que algunos hayan quedado fuera.
No cabe duda que algunas personas se preguntaran acerca de otras exclusiones. Con el propósito de concentrar el libro en la poesía del siglo XX, me incliné por un corte decisivo para ubicar el sitio donde la antología debía comenzar. El año crucial para mis propósitos fue 1876: cualquier poeta que hubiera nacido antes no sería considerado. Esto me permitió, libre de remordimientos, pasar por alto el problema planteado por poetas como Valéry, Claudel, Jammes y Péguy, todos los cuales comenzaron a escribir en las postrimerías del siglo XIX y siguieron haciéndolo bien entrado el XX. Aunque su trabajo coincide cronológicamente con el de varios poetas que aparecen en el libro, parece pertenecer por su espíritu a una época anterior. Así las cosas, 1876 era una fecha que me permitía abarcar poetas cuya obra era consustancial al proyecto: Fargue, Jacob y Milosz en particular.
Por lo que toca a las versiones en inglés de los poemas, recurrí a traducciones ya existentes siempre que fue posible. Con esto he querido subrayar la relación que ha ligado durante los últimos cincuenta años a los poetas norteamericanos y británicos con la obra de sus colegas franceses; ya que había mucho material para escoger (una parte olvidada en viejas revistas y libros fuera de circulación y otra parte al alcance de la mano), no era necesario comenzar mi investigación en otro lugar. Al compilar este libro, obtuve un enorme placer en rescatar varias traducciones estupendas que se encontraban atrapadas en la oscuridad de los anaqueles de las bibliotecas y en microfilmes: el Aragon de Nacy Cunard, el Cendrars de John Dos Passos, el Ponge de Paul Bowles y las traducciones de Eugene y Maria Jolas (los editores de transition), por mencionar sólo unas cuantas. También habría que mencionar las traducciones que sólo existían como manuscritos. Las traducciones de Apollinaire de Paul Blackburn, por ejemplo, fueron descubiertas entre sus papeles después de su muerte y aquí se publican por primera vez.
Sólo en el caso de que las traducciones no existieran o, si las había disponibles éstas parecían inadecuadas, encargué nuevos trabajos. En cada uno de estos casos (la versión de Richard Wilbur de «El Puente Mirabeau», el Fargue de Lydia Davies, el Roubaud de Robert Kelly, el Dadelsen de Anselm Hollo, el Hocquard de Michael Palmer, el Veinstein de Rosmarie Waldrop, el Aragon de Geoffrey Young), he procurado arreglar la boda cuidadosamente. Mi propósito fue unir a poetas compatibles entre sí para que el traductor pudiera explotar al máximo su talento poético al verter el original al inglés. Los resultados de estas conjunciones han sido satisfactorios en general. «El puente Mirabeau» de Richard Wilbur, por ejemplo, me conmueve por ser la primera versión satisfactoria que se produce en inglés, la única traducción que está próxima a la re-creación de la música sutil del original.
No he seguido un criterio inflexible sobre la traducción al momento de tomar mis decisiones. Algunas traducciones incluidas en el libro apenas van más allá de una mera adaptación, aunque la gran mayoría son totalmente fieles a los originales. La traducción de la poesía en el mejor de los casos constituye un arte aproximativo, y no hay leyes escritas para decidir que funciona y que no. En buena medida se trata de una cuestión instintiva, de oído, de sentido común. Siempre que tuve que decidir entre la literalidad y la poesía, no dudé en apostar por la poesía. Me pareció más importante ofrecer a los lectores que no leen francés el sentido propio de cada poema en tanto poema, antes que procurar una exactitud literal. La experiencia de un poema no sólo estriba en cada una de sus palabras, sino en las interacciones que se dan entre esas palabras -la música, los silencios, las formas-; si a un lector no se le da de alguna manera la oportunidad de acceder enteramente a esa experiencia, quedará marginado de su espíritu original. Por esa razón, creo, los poemas deben ser traducidos por poetas.
Traducción de Gabriel Bernal Granados
Texto aparecido en The art of hunger.
Paul Auster, Los poemas y los días, Fractal n° 1, enero-marzo, 1996, año 1, volumen I, pp. 83.


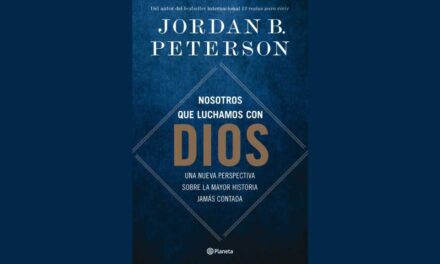







Como siempre, Jorge Lillo Genial!