Por Miguel de Loyola
En El contagio de la locura, novela del escritor Juan Mihovilovich publicada en el 2006, el lector corre el riesgo de infectarse con un extraño virus que asola a los habitantes de un pueblo. A tal extremo la historia resulta convincente y verosímil, que es posible ver salir al personaje de la novela caminando por las calles de la localidad descrita. Sin duda, un pueblo de Chile, ya por la flora y fauna detallada con conocimiento y admiración asombrosa por la misma.
La novela expone una sucesión de fotografías tomadas desde la perspectiva del propio personaje, imprimiéndole el toque subjetivo correspondiente a quien aprieta en ese preciso momento el botón del obturador para capturar una instantánea del paisaje que lo circunda.
Pero vamos a lo medular de la historia. Un narrador en tercera persona singular sumerge al lector en la intimidad de la conciencia del protagonista y en su rutina diaria de hombre público. Se trata de la vida de un juez que goza, gracias a su alta investidura de personaje público, de una posición importante al interior de la comunidad y ciudad que él también habita. Un juez condenado a juzgar y a medir con sus ojos las más mínimas oscilaciones de la balanza de la justicia toda vez que se ponen hechos en su poruña. Tal vez sea esa la causa de su propia locura, una consecuencia de arrastrar con el peso de un veredicto dictaminado por su conciencia, a sabiendas que los deslindes entre el bien y el mal acusados por la aguja de la balanza no siempre suelen ser exactos y precisos, sobre todo hoy, cuando campea la ola del relativismo.
La novela, evidentemente, cuestiona también la realidad, y más que eso, lo racional versus lo irracional, buscando determinar el límite entre ambas ambivalencias, mostrando y demostrando la fragilidad de las fronteras, y el enorme peso que recae en la personalidad del juez a la hora de dictar un veredicto. Por eso, la conciencia culposa arrastrada por el personaje, parece una clara consecuencia de un peso superior a él mismo. El juez terminará sus días enteramente enloquecido, perseguido por los ojos y las miradas condenatorias de los condenados por su puño y letra, acosado por la presencia y los encuentros inevitables en el pueblo con las personas a quienes ha debido juzgar en algún momento determinando desde el estrado de su magistratura, golpeando el consabido mallete sobre sus infortunados destinos, por el hecho de estar llamado a ser la conciencia mayor de una comunidad, y con la autoridad suficiente para imponerla. Y todavía más, con la obligación moral de ejercerla.
Pero indaguemos todavía más en esta conciencia culposa del juez, en cuyo eje recae el peso más importante de la historia, cuya debilidad da pie al contagio de la locura, al surrealismo de sus actos y al descrédito de su función al interior de una sociedad. ¿Es la locura del juez o de la sociedad la que busca denunciar en definitiva Mihovilovich? ¿Es la locura del sistema o del hombre en particular lo que quiere poner en evidencia ante los ojos del lector?
Cualquiera sea la causa o motivo, la lectura de El contagio de la locura dejará al lector estupefacto frente al precipicio donde día a día un hombre (juez) está obligado a dirimir entre lo justo y lo injusto, lo real y lo irreal, lo falso y lo verdadero, determinando las vidas de otros y como consecuencia la de sí mismo.
Sería interesante un paralelo entre Un juez rural (1924), de Pedro Prado (1886-1952), y esta novela de Mihovilovich, nada más que para evidenciar el grado de introspección alcanzado hoy por la literatura y en particular por la nuestra. Juan Mihovilovich consigue recrear literariamente una tremenda denuncia.


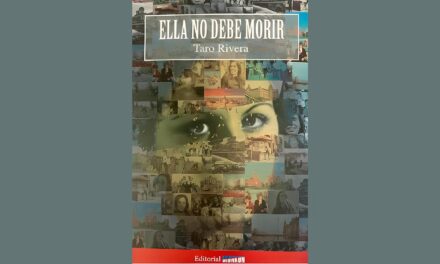
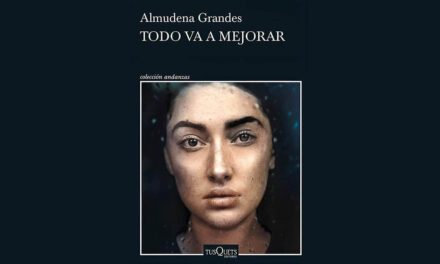






Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/