Por Gabriel Canihuante
Durante las últimas dos horas no había ocurrido nada especial ese día, pero yo presentía algo. Vivía una angustia oscura y trataba de imaginar cosas buenas pero el miedo no lo permitía. Estas sensaciones las había tenido de modo permanente, día tras día, en las nueve semanas que llevaba en ese recinto. No era una cárcel, pero estaba preso.
Doble o triplemente preso: no podía moverme, debía permanecer sentado; no podía conversar, el silencio era la regla básica; no podía ver, mis ojos los cubría, día y noche, un trapo sucio que llamábamos venda.
Me concentraba en los ruidos de esa amplia sala, donde hasta hacía poco se enseñaban técnicas de combate a los oficiales de la fuerza aérea, y entonces trataba de interpretar lo que llegaba a mis oídos: algunas voces de soldados y oficiales; el caminar rotundo de las botas; puertas que se abren y cierran; el paso de bala del cargador a la cámara de los fusiles. Peligro, voces diferentes, algunas carreras, silencios de temor, sirena de alerta. Pero los ruidos más comunes eran los que provocaba ordenar las cubiertas de los camarotes, las bandejas que anuncian comida y los seis o siete pasos autorizados para los cinco o seis detenidos en esa celda subterránea. Rutina.
Mi presentimiento en esa tarde de invierno de 1975 tenía sentido. El guardia de turno me tocó un hombro y dijo con la severidad de costumbre: “Ya, te toca. 20 minutos. Levántate la venda, pero no te la saquís. Sí eso, déjala en la frente, ahí está bien. Toma”.
Lo que puso entre mis manos era un libro. Habría preferido una revista, ojalá con hartas fotos y pocas letras. Claro, algo así como Vea, Estadio o Zigzag, pero era un libro, pequeño en su formato y de pocas hojas. Un librito cuyo título me parecía conocido: “El Principito” y de cuyo autor no sería capaz de pronunciar su nombre. Nunca lo leí en la escuela, pero me acordaba que la profesora de castellano decía que era una lectura recomendada para toda edad. Ahora estaba en mis manos como la única alternativa de liberación durante 20 minutos. Los primeros 20 preciosos minutos en los casi 60 días y noches en que una asquerosa venda cubría mis ojos.
No alcancé a terminarlo porque antes de la media hora el guardia me volvió a la realidad: “Ya, se acabó, ponte la venda”. En tres semanas y luego de tres momentos de lectura en esa celda llegué a su fin y ésa fue mi iniciación a la lectura por gusto. No porque estuviese preso, no porque tuviese la vista vendada, sino porque estaban a mi disposición una serie de libros, no sabía cuántos ni de qué trataban, pero ya me había picado el bichito. Leía por gusto, leía por amor a los libros, tenía tiempo libre y libros disponibles. Era tan feliz en medio de esta cruda guerra que recién empezaba.
Años después –cuando nos encontramos en la otra vida- supe que para mis compañeros de celda también esa detención, por motivos políticos, había sido un feroz incentivo a la lectura. Nunca más dejamos de leer; para ellos y para mí fue una marca de fuego. A Saint-Exupéry siguieron autores marxistas, porque esos libros habían sido requisados en la casa de un senador detenido con nosotros en otra sala-celda. Y hubo otros libros de muy variados temas y autores. A veces nos torturaban, nos golpeaban, humillaban, asustaban, y entre tanta zozobra, leíamos, leíamos, leíamos.






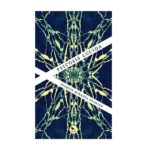



El análisis no solo es preciso en cuanto a los elementos identificados, sino también bastante concreto al momento de expresar…