
Por Iván Quezada
La realidad ha sido la gran pesadilla de los chilenos. No es poca la gente que ve el presente como una fantasía, un lapsus indeseable entre dos momentos propicios: uno envuelto en la memoria y el otro en el deseo. Desde luego, este mecanismo moral ha repercutido en la literatura, y así abundan las narraciones que ensalzan el autoengaño, como la manifestación ideal del pudor y el apego a la neutralidad.
Entre las innumerables tendencias literarias que hoy se producen en nuestra sociedad (la mayoría silenciadas para siempre por el poder editorial), se imponen las que diferencian a los autores por cuestiones superficiales, antes que por sus contenidos. A fines de los ’80, se comenzó a hablar de “diversidad” con un facilismo asombroso, propio de un mago que saca un conejo del sombrero. Era la fórmula perfecta y obvia para ponerle una lápida al debate. Los poetas, especialmente, la aprovecharon para decir que no existía la poesía mala, sino solamente la que carecía de apoyo institucional. De modo que se esmeraron en mejorar sus conocimientos técnicos, aunque después los aplicaran con una frialdad de hielo. Algunos, sin querer, aportaron cierta humedad vegetal a la retahíla de sus versos, como un efecto paradójico de sus intenciones academicistas. ¡Se había abusado tanto de la “espontaneidad”!… Pero el problema fue su desprecio a los lectores. Cuando se habla de crisis de lectura, los escritores son los primeros en declararse víctimas, y entre ellos, los poetas que nadie lee, son los más agraviados. ¡Viven en el Parnaso, entre sus pares (ergo, sus amigos)!
Sin embargo, ya superamos la época en que toda escritura difícil era elevada automáticamente a la categoría artística. ¡Qué más quisieran los privilegiados, que la verdad no la entendiese ningún hijo de vecino! Aunque la sola comprensión tampoco asegura nada. Es un problema de voluntad: ¿se quiere hablar de algo, o sólo de la simple capacidad para manejarse con la retórica? Siempre tuve la impresión de que los escritores de la Nueva Narrativa Chilena, tendían a “ocultar” en vez de mostrar el mundo. Quizás no era deliberado, ellos no fueron los únicos en guardar silencio sobre los implícitos de la transición (como la ascensión de una nueva élite identificada con el “modelo” pinochetista), pero sorprende que hicieran una estética con las miradas esquivas y los eufemismos. Nunca antes hubo una generación de escritores tan conformista y proclive al poder. Se regodearon con personajes estereotipados, casi siempre hombres y mujeres con un buen pasar económico y sumidos en dificultades demasiado abstractas para tener eco. Convirtieron a los lectores en psicoanalistas de una clase social inexistente, pues la mayoría de los chilenos continúa viviendo con lo mínimo. No faltará quien diga que este dato no es literario, pero desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, nos desvivimos por el dinero. Y los escritores, más que ninguno.
La obsesión materialista no es natural. Si no se habla y piensa de nada más, entonces claramente es un embuste. Todas las fantasías tienen una vida limitada, aún cuando se crea moldear la realidad a su semejanza. La imaginación de cada uno completa las ilusiones nacidas del discurso único (omnisciente como en una novela, aunque sin la ética de la literatura). Así, parece que nunca hubo un pasado, ni habrá un futuro al margen de la inteligencia que “auto regula” el presente. ¡Si hasta el Hombre de Neanderthal habría sido un antecedente curioso del Homo Economicus! Abruma la sensación de que nunca cambiará nada. Las generaciones mayores, acostumbradas al miedo, están impotentes ante sus propias debilidades y, a un mismo tiempo, despilfarran y acumulan el dinero para olvidarse de la muerte, del fracaso. A los jóvenes se les humilla y a los trabajadores se los despide. Pero esta historia, tan sencilla, no “conviene” contarla de este modo. Los escritores que buscan los premios y convertirse en productos mediáticos, jamás correrán el riesgo con el presente, ni con la vida cotidiana. El negocio es el pasado.
No entiendo que un escritor se canse. Es inevitable con un médico, un ingeniero o un obrero. “Hagamos como si creyésemos en las mentiras y así el tiempo pasará rápido, llevaremos la fiesta en paz”… El fascismo desnaturalizó el lenguaje chileno, lo hizo “objetivo”, como la mala prosa de los medios de comunicación. Un golpe de Estado, con un generalote al frente, es más exitoso que una guerra mundial. Chile es un ejemplo del clasismo autodenominado democrático, y por eso se publican libros que nadie lee. ¡Cuidado con herir sensibilidades, cuidado con los egos! La literatura es elegante y no se vale de las burdas metáforas del hip hop, por ejemplo; las desprecia porque están hechas para los iletrados. Pero es falso que se escriban historias mínimas, como los personajes de González Vera: la grandilocuencia y desfachatez de la retórica oficial, son innegables. La anécdota se diluye en la nada, como si el papel impreso se deshiciera en las manos; es el destino de toda escritura sin punto de vista. Falta lo elemental: la sangre, la piel, el error, el músculo, los ojos, los pelos de la nariz, el trabajo…
¡Hasta cuándo tratan de comprender (peor aún, de justificar) a la gente con doble discurso! A los corruptos de alma, a los perfeccionistas, a los políticos metidos a escritores. En ese sentido, la narrativa es peor que la poesía: resulta más jugosa para el poder. El mercado es un libro de cuentas que se relata a sí mismo, nunca ha sido una suma de versos. Pero aburren los Geobbels chilenos. No hay nada más tedioso que los burócratas del pensamiento, con su inveterado complejo de inferioridad y sus ansias de convertirse en súbditos de reyes o payasos. “Nunca podría leer en serio una novela chilena, salvo si es un best seller y la escribe una mujer. En ese caso, soy benigno”… La rutina de mis constataciones me cansa los dedos sobre el teclado. Desearía dejar el chisme hasta acá y mandarlo todo al diablo. ¡Ojalá pudiera!
Seguro que mi problema es no ser un marginal. Así, podría morder la mano que me alimenta sin temor a las represalias… Te ganaste la lotería, aprovecha hasta la médula de los huesos, y después desaparece. Te cambias de casa, inscribes a los niños en un colegio católico, haces clases incomprensibles para tus estudiantes, pero a todos les pones buenas notas. Tus versos serán híbridos y tus historias, hermafroditas. No olvides la posibilidad de hacer un taller literario, donde otra vez elogies “al cliente que siempre tiene la razón”. El marginal de la literatura lleva a las lágrimas a las autoridades competentes, les produce una autocompasión inofensiva, que no los priva del desprecio hacia el inferior, pero les limpia la conciencia cuando reparten las becas entre unos pocos elegidos, a menudo los más herméticos (no por nada).
El dinero es un sentimiento hermoso: se intercambia entre amigos. Digan lo que quieran, pero el neoliberalismo es la manifestación de amor más profunda en la historia de la humanidad. El único criterio válido es el bienestar del ser querido, partiendo por uno mismo, desde luego. Ahí tenéis a las camarillas. Los méritos son secundarios. Si aceptas las verdades a medias, entonces serás recompensado. Hoy por ti, mañana por mí. Ni los doce apóstoles fueron tan generosos…
Sólo los brutos y los exitosos quieren alcanzar las últimas consecuencias del egoísmo.
El panorama ahora está despejado, nadie podrá decir que no me ensucio las manos con las miserias de la larga y angosta faja. Ya no hay chivos expiatorios, ni males mayores o menores. Vivimos una monotonía absoluta, gris perla y con olor a lacrimógena. Chile es el “país improductivo” de Enrique Lihn, a pesar de todas las recetas del fascismo anglosajón. No tenemos salvación y en eso precisamente radica nuestra única esperanza. Uno no debiera distraerse con siglas como Concertación, Té Lipton, Alianza por Chile o Hernández Motores. Se dice que la publicidad es propicia para los poetas, de manera que por el momento me abstendré. Más bien, tengo algo positivo que decir.
El 2005, cuando publiqué mi libro de cuentos Los Extraños, sentí la orfandad del predicador del centro: nadie me escuchaba, aunque debo admitir que mis historias no eran vociferantes. Muchos escritores de mi generación se molestaron, porque me vieron como un nuevo “competidor”. Un crítico español destacó la “conciencia del miedo” en mis relatos, como una referencia obvia a la dictadura. Pero, yo me pregunté, ¿estoy escribiendo en el vacío o sí existe un diálogo con alguien? La casualidad vino en mi ayuda y leí tres libros inesperados: El Fumador y otros Relatos, de Marcelo Lillo; Las Manos al Fuego, de José Gai; y Los que sobran, de Mario Silva. Con el primero compartía las influencias, como Raymond Carver y Antón Chejov; y a su vez, la parquedad en el estilo calzaba, simétricamente, con el cariño hacia los personajes perdedores. Lo de José Gai es distinto. En su novela, la mirada suspicaz sobre el pasado le ganaba al mero escepticismo, abriendo una variante en el debate acerca de las heridas de la memoria; ya no se trataba simplemente de dar por perdida la batalla, sino que, aguzando el intelecto, era posible esclarecer algunas responsabilidades y causas del presente. Y, por último, llegó a mis manos el manuscrito de Los que sobran y creí que el buen oído de su autor para el habla popular, podía rendir algo más que una estrategia neo-costumbrista. Así fue. Bajo la maraña de sus códigos tan poco musicales, las criaturas de Silva son fácilmente reconocibles, como la gente que uno ve pasar por la calle y luego olvida.
Entonces, la cercanía entre estos cuatro libros no se limitaba a la edad de sus escritores (de hecho, pertenecen a generaciones disímiles), ni a un manifiesto que igualara intenciones a la fuerza. Pero, aún así, al leerlos se percibía una línea de pensamiento común, más sólido que el eslogan de la diversidad. Por ejemplo, ¿es factible referirse al miedo sin miedo? Lo más fácil sería hacer la vista gorda y pasar a otra cosa. “Hay que mirar hacia adelante”, se ha dicho hasta el cansancio. Sin embargo, incluso al concebir una historia completamente fantástica o apolítica, el autor requiere de un respaldo existencial; de otro modo su lenguaje se torna ‘hechizo’ y no logra crear la imagen mental que permite el encadenamiento de una escena con otra, es decir, la narración en sí misma. Si los escritores chilenos se hacen los desentendidos con el pasado reciente o remoto, de Chile o del mundo, el precio lo pagan los lectores, cuya paciencia, como sabemos, es escasa. Sólo queda el camino difícil: vencer el miedo diseccionándolo simbólicamente. El humor, la precisión en las palabras, los argumentos creíbles, la vida cotidiana de las calles, la singular psicología de sus moradores, y la renuncia al pintoresquismo, son las armas más poderosas. Y también, desde luego, la historia literaria chilena.
Puedo decir que conocí a un prócer nacional: Claudio Giaconi. A través suyo me asomé a la Generación del ’50. Aparentemente, no tuve fortuna, porque cuando me lo encontré ya no tenía nada que decir. Seguía vivo de porfiado que era, alimentando el mito de una novela que cambiaría al mundo y sus habitantes: F, el relato de su locura y posterior recuperación de la lucidez. Sin embargo, no le desagradaba ser un personaje literario en sí mismo, y para eso lo mejor era no escribir una línea, o ralear su pensamiento en versos delgadísimos. Ahora que lo pienso mejor, quizás mi mayor suerte fue conocerlo desprovisto de la leyenda. Era un viejo impredecible, experto en bares, que, a diferencia de sus compañeros de edad que subsisten tomando vino en los tugurios de Santiago o Valparaíso, prefería los lugares de moda y la compañía de los jóvenes. Lo vi pocas veces y no fuimos amigos, pero siempre al topármelo, me hice la misma pregunta: ¿cómo este viejo (escritor fracasado, según sus críticos) decretó la muerte del costumbrismo? “Superación definitiva del costumbrismo”: con esas palabras lo dijo en su célebre declaración de principios. Era la única manera de ser universal desde la provincia más lejana de Occidente. A sus aires de grandeza sumó una erudición tan exquisita como su forma de vestirse, aunque nunca dejó de ser un hombre tímido y temeroso de las enfermedades.
Dejó un legado en su estilo, laberíntico y paradójico. Santiago se convirtió en una ciudad letrada hace sesenta años, con una cultura popular pasada por el cedazo de la ilustración: elitismo, al fin y al cabo. Giaconi puso la realidad chilena en un pedestal.
Malamente podríamos aspirar a reproducir su ideal estético, con el sedimento que se ha acumulado en el Chile de las décadas postreras. El sueño de Giaconi de lograr una literatura esencialmente despolitizada, quedó postergado indefinidamente. Nadie sabe cuándo el humanismo nacional remonte la cuesta, pero entretanto las historias continúan sucediendo ante nuestros ojos y es preciso capturarlas de algún modo. Con miedo no lo conseguiremos, ni tampoco obedeciendo a los viejos parámetros del criollismo. Se necesita un rigor distinto y a la vez arriesgado. El realismo “sucio” de los norteamericanos aporta positivamente a la búsqueda de veracidad, especialmente al separar la lírica de la narrativa. La acción es la prioridad número uno; pero con fundamento. La descripción sin sustancia entreteje, una vez más, la urdimbre de la autocensura. Podemos escribir con ligereza, pero no con liviandad. El espíritu se ensancha en el aire y no bajo tierra; su naturaleza es aérea y, sin embargo, si vuela es debido a una estructura molecular consistente.
El otro eje sobre el que conviene pensar es el “entusiasmo” de los novísimos de los años ’60 y principios de los ’70. Con ellos se instaló en el país la especulación en grado sumo. La fórmula era: “¿qué pasaría si…?”. Si escribimos sin gramática, si imitamos a autores desconocimos, si despeinamos las técnicas tradicionales, si trabajamos borrachos o sin puntos aparte… A diferencia de Giaconi, con Skármeta, Poli Délano o Carlos Olivárez, la juventud parecía fácil. Podían escribir mucho o poco, pero si lo hacían con velocidad y placer, se daban por pagados. Se insiste en que era un tiempo de cambio y, entonces, “que yo cambie no es extraño”. No estoy tan seguro. Al final, con el golpe de Estado de 1973, perdieron y ganaron los mismos de siempre. Aunque la narrativa quedó muda por largos años (lo que tampoco era nuevo).
La palabra “nuevo”, en literatura, es un comodín publicitario. Hay que creerse el cuento para utilizarla una y otra vez, a sabiendas de su desgaste. Diríamos que casi es tautológica aplicada a la creación literaria. No importa. Por ahora implica un redescubrimiento de la realidad, en el caso del Nuevo Realismo Chileno que planteo. Además, creo yo, surge de una necesidad colectiva por volver a compartir valores como la historia, la intuición, la conciencia omnisciente del escritor y el arte con sentido. Los cuatro libros del ‘círculo realista’ mencionado más arriba, responden a ese llamado contando una situación hasta sus últimas consecuencias, es decir, comprometiéndose con un punto de vista subjetivo, si se quiere, pero que al lector, quizás, le merezca el privilegio de la duda.
Sería magnífico exclamar ahora: “¡ya no estamos en tierra de nadie!”. No obstante, con eso estaría abusando de las posibilidades de este ensayo. Tengo claro, eso sí, que los escritores chilenos poseen la misma oportunidad que los demás literatos del mundo, para esclarecer la realidad en que viven y los caminos de su imaginación. Más allá del miedo, el entusiasmo y el intelectualismo.
***
Ponencia leída en el Primer Seminario «Literatura Chilena Contemporánea». Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, 11, 12 y 13 de mayo del 2009.


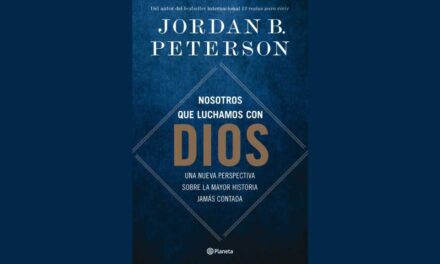







Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/