Autora: Gabriela Aguilera
Microcuentos. 197 págs. Editorial Asterión. 2016
Por Juan Mihovilovich
“¡En nombre de Dios, hagan algo!”, lanzó al aire una voz incógnita, “¡nos atacan, no sabemos cuánto podremos resistir.!” Silencio al otro lado. Las ondas de la radio se perdieron, nadie escuchó y nadie hizo nada.
Ni Dios.
(S.O.S. pág. 88)
Uno de los méritos centrales de este libro inquietante es haber desarrollado una especie de crónica de guerra desde una implícita mirada ético humanista -si cabe el término- que atraviesa toda una trama escenificada en microcuentos o historias mínimas, que se esparcen como una pintura siniestra sobre la atribulada mente de un lector que no deja de sorprenderse, primero, por la agudeza con que Gabriela Aguilera desentraña un conflicto soterrado desde la humanidad más doliente, y segundo, porque esa penetrante mirada narrativa se efectúa con una inusual serenidad analítica, como si los relatos fueran de una introspectiva pedagogía, para quienes pueden un día estar al borde de un abismo demencial, como lo ocurrido en los territorios croatas, serbios, bosnios y albaneses, entre otros, en un pasado muy reciente.
Su propuesta entonces es involucrar al lector en esta conflagración atroz, y que se caracterizó por ser la más sangrienta y genocida ocurrida luego de la Segunda Guerra Mundial iniciada en Europa.
El desarrollo de estos textos -que bien pueden ser vistos como una novela contada en micro relatos, lo que desde ya le otorga un sello distintivo único- parte con la simbología de la Ciudad de Plata, monumento de la belleza natural, hasta que el gobernante que ejercía su poder con mano de hierro muere, se abandona el emblema de la estrella roja de cinco puntas y la lucha fratricida se desencadena para el control territorial y racial. Allí surgen o renacen luego, los soldados antiguos que esperaban desatar sus odios y mitos ancestrales para hacer de la mítica ciudad su propio enclave, su gobierno, su cultura, en suma, el hipotético o virtual vasallaje de los enemigos.
La épica guerrera es asumida desde la multiplicidad de voces traducidas en víctimas y victimarios de un conflicto desatado y que desvirtúa las normas de respeto de la guerra tradicional, si es que una guerra cualquiera, por el hecho de desencadenarse desde su estupidez primaria, tiene leyes, disposiciones o tratados que la atenúen.
No hay, respecto de los débiles, de los civiles, de las madres, los viejos o los niños, ni de las estirpes o credos distintos, compasión alguna. La lucha criminal evidencia toda la sandez humana que puede generarse en un descontrol absoluto de las pasiones. Los individuos, que pudieran autodenominarse “guerreros de dios”, asolan el entorno como lobos hambrientos en busca de sus presas. La afinidad que Gabriela Aguilera establece con dichos depredadores es de un altísimo y terrible contenido alegórico: permanentemente los lobos van y vuelven desde las montañas esperando, acechando, merodeando, muriendo, desertando incluso, de la manada, y perdiéndose luego en la soledad de una muerte inevitable.
Las perspectivas humanas son traídas a cada instante al narrar hechos cotidianos, que están llenos de una sensibilidad contenida, en contraposición a la bestialidad reinante y que es imposible de ser fiscalizada hasta por las denominadas fuerzas de paz. Los hombres se han desnaturalizado y sus apetitos más primarios salen a luz para violar, asesinar sin medida, incursionar en los seres y las cosas como si nada de lo existente tuviera un valor en sí mismo, salvo la propia etnia, los nacionalismos a ultranza que desvirtúan per se la capacidad mínima de entendimiento o de reconocer algún grado de dignidad por la vida ajena.
En este universo desbocado la muerte ocupa un espacio relevante y Gabriela Aguilera descorre, como en una cinematografía en sepia, las peores barbaries con una certera maestría visual. Un niño apegado a las botas de su padre que será asesinado; un enemigo que alza la voz llamando a sus hermanos porque la amenaza del arma en la sien lo obliga a desvirtuar el peligro; el eterno éxodo a orillas del rio Drina en busca de armonía, mientras la mirada inocente pregunta a la madre cuándo regresarán a casa; o la zambullida ilusoria a las aguas correntosas como un acto de liberación mortal y necesario; la filmación descarada de los prisioneros supuestamente respetados y luego asesinados con un balazo en la nuca al ser apagadas las cámaras de televisión; o más tarde, sosegado en parte el holocausto general, las mujeres de Vukobar -la ciudad aniquilada- eluden el encuentro con los restos sacados de las fosas, porque secretamente anhelan que los suyos sigan aún con vida; o la constatación forense al encontrar en el ropaje desecho un gesto de ternura del pasado infantil: un par de canicas que ruedan por el suelo.
En fin, en esta obra se despliega un cuadro fantasmagórico que trasluce la pérdida absoluta de los valores esenciales que se suponen destacan a la especie humana por sobre las demás, y cuya ambientación gráfica se da por un implícito desarrollo secuencial de manera notable. En efecto, la idea que transmite el texto globalmente es que existe un antes, un desarrollo de la guerra y un después. Y en esa sucesión tácita -ya que los relatos se entrecruzan y hablan desde las voces de los actores, así se trate de los denominados guerreros o de los civiles que son degollados- es posible deducir que de un conflicto semejante no es posible extraer nada piadoso. La bondad eventual asociada a los tiempos de paz desparece como por encanto y el hombre saca su míster Hyde, esa representación física de la maldad existente en las capas del subconsciente que logra apoderarse del cuerpo y de la mente, para mostrar su lado más perverso, demoníaco, desequilibrado, sujeto de las peores aberraciones, amparado en sostener supuestos valores étnicos o supremacías raciales que terminan justificando lo injustificable.
Una de las enseñanzas capitales -ya insinuada en esta obra- es que no hay espacio territorial en nuestro mundo que no pueda sufrir situaciones análogas. Es cierto: acá, como tan bien lo desmitifica la autora, existió y de seguro existe de modo latente, un odio lacerante y antiguo, porque justamente es en este tipo de guerras locales donde la pasión y el resentimiento más brutal ocupan una zona profunda y su explosión es, por ende, más violenta y desbocada que en guerras eventualmente similares.
Por lo mismo, el llamado soterrado de este libro ejemplar, su bandera más señera, es una advertencia, un grito por más humanidad, por resignificar las vidas mínimas, los signos esenciales, la maternidad vital, los lazos de un amor extraviado, la naturaleza ingenua y más vital, esos dientes de león que con una sutileza admirable surgen de repente en medio del caos como un recuerdo que revive, que otorga un sello de esperanza, de recuperación de la razón y de los sueños en medio de la nada, quizás porque esa planta común crece en todos los espacios de la tierra y el vuelo de sus esporas insinúa el inocente vuelo personal, la mirada de ese niño que se va con ellas hacia el cielo en un instante único y eterno.
En fin, un texto conmovedor, con pasajes decididamente superlativos, que es preciso atesorar como un señuelo, con el clamor sobreentendido por lo que nunca debiera pasar y que se cuenta al modo de una metáfora envolvente, cercana, triste, agobiante y decididamente inolvidable.

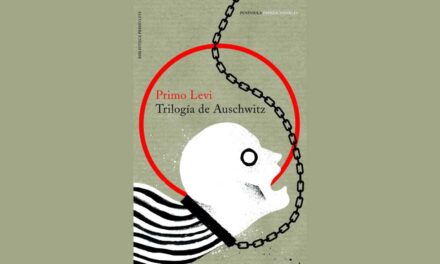


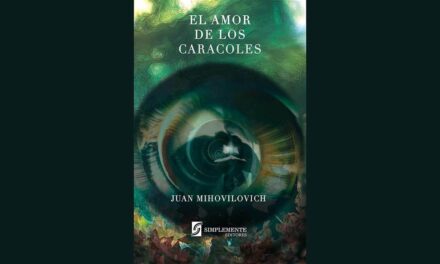





¿Cuándo una entrevista al escritor?