
Editorial Fondo de Cultura Económica, 338 páginas.
Por Antonio Rojas Gómez
Esta novela ofrece una visión de la dictadura absolutamente distinta a toda la copiosa literatura que se ha escrito sobre el tema. En lo formal, rompe con la narrativa tradicional para inscribirse en el campo de la experimentación, que tanto debe a la “nueva novela” francesa de los años cincuenta del siglo pasado. No hay aquí una historia lineal, ni siquiera coherente. Digamos que el personaje (uno de tantos) muere a poco andar, pero más adelante resucita y sigue llevando el pandero (en su caso la guitarra) hasta el final. Podría decirse, entonces, que esta es una novela de muertos en vida. Acaso se pensaría que el autor nos pregunta ¿realmente vivimos aquellos años, o estábamos todos muertos?
Situaciones y personajes surgen y se ocultan a lo largo de las páginas, unos mandando y otros mandados, todos mezclados. No encontramos nombres entre los primeros, al sátrapa se le nombra “bestia peluda” o “minotauro” y cuando sus subalternos se dirigen a él lo llaman “Taurestad”; su mujer es “la gorda”; el primer ministro intercambiable es siempre “viudo”, sin embargo es posible distinguir los pasos de Sergio Onofre Jarpa y de Francisco Javier Cuadra. Y en las negociaciones que el primero emprende para entregar el poder, su interlocutor es Valdece (¿la DC?) acompañado de una suerte de coro griego: Coroconcert (¿Concertación?).
También están los colocolinos. Cuando alguien pregunta “¿Y quién es Colo-Colo?”
-“¡Chile! –fue la respuesta unánime de Macul, Peñalolén y Lo Hermida, de Ñuñoa, Conchalí y Renca, Quinta Normal y Barrancas, Las Rejas y Gran Avenida”.
“-Colo-Colo de Chile –se coreaba en todo el territorio, de Arica a Magallanes”. (Pág.32). La acción transcurre en la capital, pero está el país entero involucrado.
Asomémonos a la mente de un personaje: “Yo no pienso, no pienso porque no quiero, porque con orden no hay para qué pensar, el orden sustituye el pensamiento, por eso no pienso ni quiero hacerlo, y la seguridad también, es buena, porque si no, cómo iría caminando por esta calle, cómo, eso es lo que me digo” (Pág. 166).
El minotauro y el ministro viudo defienden “la magna obra” que ha de transformar a los colocolinos en jaguares. Del extranjero llegan emisarios a copiar la receta, pero lo que al final queda es una tropa de gatitos maulladores. Para qué hablar de los opositores, de los que, a pesar de todo, insistían en pensar; sus amores y sus sueños, envueltos en una espesa niebla fabricada con el trabajo cuidadoso de la prosa, se estrellan con la realidad de sangre, balas y muerte.
“A fuego eterno condenados” es una novela distinta, para leer con calma, para reflexionar y revisar una etapa que no termina de pasar, que continúa quemándonos a diario.

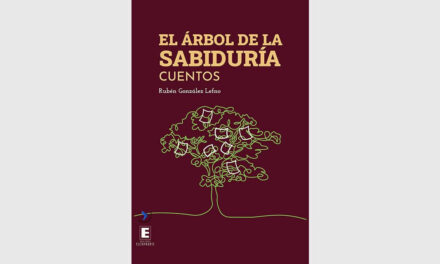

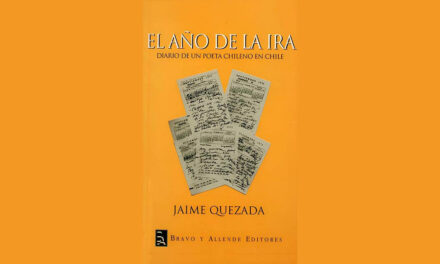
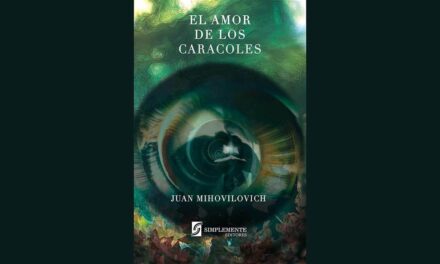





El adentrarse en la novela de Taro Rivera y peinar canas, me hace viajar a un pasado no lejano y…