 Por Agustín Squella
Por Agustín Squella
Con ocasión de la recién inaugurada 30ª Feria del Libro de Viña, el autor se pregunta qué se puede hacer con los libros, y se sorprende de la cantidad de respuestas posibles a una pregunta como ésa.
¿Qué se puede hacer con los libros? Leerlos, desde luego, que es lo que la mayoría de las personas hacemos con ellos, «rogando a Dios -como decía Isak Dinesen- para que continúen siendo tan buenos como al principio», para que sigan despidiendo, hasta el final, la misma cautivante melodía que nos atrapó en las primeras líneas.
Leerlos, claro está, pero con los libros podemos hacer mucho más: urdirlos, imaginarlos, escribirlos, digitarlos, revisarlos, editarlos, diseñarlos, imprimirlos, compaginarlos, distribuirlos, venderlos, gravarlos, presentarlos, comprarlos, pedirlos, prestarlos, devolverlos, robarlos, piratearlos, tocarlos, tomarlos, abrirlos, hojearlos, mirarlos, anotarlos, subrayarlos, cerrarlos, guardarlos, perderlos, encontrarlos, ordenarlos, citarlos, prohibirlos, censurarlos, quemarlos, regalarlos, comentarlos, criticarlos, recomendarlos, olvidarlos. Sobre todo olvidarlos, puesto que ¿quién no ha experimentado la aguda desazón que produce darse cuenta de que no recordamos la trama de la novela que acabamos de leer hace sólo unos meses? Los libros también se desvanecen -algo parecido ocurre con las películas-, y al cabo de poco tiempo todo lo que conseguimos no pasa de recordar algunos fragmentos dispersos y sentir que de algún modo hemos traicionado aquello que en su momento capturó por completo nuestra atención y nos instaló en un mundo que creíamos imposible de olvidar.
El olvido de las historias ya leídas es quizás el precio que hay que pagar para tener nuevas historias, aunque todas ellas van dejando un depósito en el interior de cada lector, similar a la mínima pero fragante borra de café o de vino, un sedimento que nos tiñe con la condición de lectores ávidos de conseguir una nueva oportunidad de ser felices. Porque «los libros nos recuerdan que estamos vivos», según le escuché decir a César Aira, nos confirman la feliz circunstancia de seguir abiertos a los bienes que pone a nuestro alcance el bien superior de la vida, por efímera que éste sea y por concluyente que resulte la certeza de que vamos a morir. Porque también es función de los libros la de consolarnos, la de constituir un punto de apoyo en el que sostenernos. El arte -afirmaba Iris Murdoch- es «consolación privada», «recuerdo de lo que no sabíamos que sabíamos», porque tiene la virtud de «detener el flujo de la vida», de suspender «la sensación de fragilidad que nos persigue sin descanso», como acota Paul Auster, permitiendo que lo percibamos con esa «sacudida que es la experiencia de la belleza». La literatura no nos puede curar de nada, aunque sí puede darnos algún respiro, un cierto alivio, esos momentos de tregua o de cese de hostilidades que todos requerimos a diario.
Murdoch y Auster hablan de la novela, puesto que es el género que permite «construir formas a partir de lo que de otra manera podría parecer una masa de escombros sin sentido». La novela introduce un cierto orden en el caos de la experiencia, o, como gustaba repetir nuestro recordado hombre de Playa Ancha, Carlos León, si alguien escribe novelas «es por la misma razón que el capitán de un barco estiba bien la carga para que su barco parezca eso y no feria flotante».
La novela tiene que ver también con la duda y con la compasión. «Leyendo se aprende a dudar», hace decir Bolaño a uno de sus personajes, mientras Jonhatan Franzen observa que es leyendo como alcanzamos una mejor comprensión de las dificultades de la vida y de la complejidad de las personas, llegando a conformar los lectores algo así como una comunidad de personas dubitativas e indulgentes, más preocupadas de escuchar que de discutir, de perdonar que de condenar, de disimular culpas que de denunciarlas, de conceder gracias que de aplicar castigos.
La novela se nutre no del éxito, sino del fracaso, y mientras la poesía se rebela y hasta se amotina contra el fracaso, la novela lo tolera y nos mueve a la aceptación y a la solidaridad con la imperfección. La razón profunda de la novela no es otra que la derrota de la vida humana, puesto que descubre el enorme y misterioso poder de lo fútil. Sólo ella puede apiadarse de lo efímero, rescatar lo perecedero, inclinar el ánimo hacia la compasión, aunque rodeando todo ello de lo que Milan Kundera llama «el sortilegio de las atmósferas».
¿Qué es lo que le provocan las novelas?, le preguntaron a Philip Roth. Respondió lo siguiente: «Leer novelas es un placer profundo y singular, una actividad humana apasionante y misteriosa que no requiere más justificación moral o política que el sexo».
Mencionábamos antes lo mucho que se puede hacer con los libros. Por mi parte, reconozco que he hecho prácticamente todo lo que puede hacerse con ellos, incluido ponerlos bajo la almohada para cumplir la prescripción médica de dormir con la cabeza algo levantada. ¿Robarlos? Ya no, pero alguna vez sí, porque «lo bueno de robar libros y no cajas fuerte -dejó dicho Bolaño- es que uno puede examinar con detenimiento su contenido antes de perpetrar el delito».
Los miles de libros que están expuestos en la importante nueva versión de la Feria del Libro de Viña del Mar, como todos los libros del mundo, no son suficientes para hacer nuestra felicidad, pero sí para colaborar a ella, así no más sea porque nos recuerdan que estamos vivos, lo mismo que pasaba con el aroma de los pinos de la Quinta Vergara que María Luisa Bombal sentía en las mañanas húmedas del verano viñamarino.
«La literatura no nos puede curar de nada, aunque sí puede darnos algún respiro, un cierto alivio, esos momentos de tregua o de cese de hostilidades que todos requerimos a diario».
***


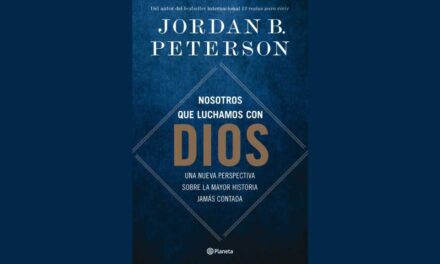







Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/