Por Gonzalo Hernández S.
El Leve Aliento de la Verdad (Lom Ediciones), la última novela de la saga de Ramón Díaz Etérovic protagonizada por el detective Heredia, muestra la persistencia de un personaje que en su madurez tardía sigue dedicándose, en las entrañas de una ciudad triste, a resolver misterios que proyectan luces y sombras sobre la sociedad chilena.
El tiempo le pesa al detective Heredia. Su forma física empeora por cada entrega. Cierta molesta puntada en su espalda se acentúa, torturando su orgullo: sabe que está deteriorado, más lento de movimientos; ya no le gana en una carrera a un traficante más joven, ni triunfa en peleas de bares. Sus proezas de acción, en resumen, son más endebles que antes.
Cada día, en cambio, lee más a Onetti, a Jaime Gil de Biedma y también a Isaak Babel, lo que quizás insinúa una huella de Rubem Fonseca en esta versión crepuscular del personaje, donde una espalda ancha importa menos que la astucia o el instinto, atributo de procedencia numénica que debiera afinarse con el tiempo, según dicen. Por no hablar de la porfía, un gesto que es quizás el mayor apoyo de Heredia en esta época. Su humanidad, en apariencia pesimista, nos muestra una voluntad de repetición que sirve de excusa para una nueva aventura, por un lado, y por otro es signo de rebeldía honda; lo explica muy bien Michel Houellebecq en El Mapa y el Territorio (Anagrama, 2010), su última novela:
“La obstinación es quizás en definitiva la única cualidad humana valiosa no sólo en la profesión policial, sino al menos en todas las que tienen que ver con el concepto de verdad.”.
Esa verdad que impulsa a Heredia a hurgar y a molestar al prójimo -que es como se gana la vida- no tiene que ver con acertijos metafísicos, a pesar de su amor por escritores y poetas. Menos con una idea de justicia jurídica: el detective funciona a espaldas de instituciones policiales y de tribunales, a sabiendas de los resultados que de ellas pueden esperarse en nuestra ruina democrática. “Buscar verdades era la finalidad principal de mi vida”, nos dice Heredia a través de su Escriba, “la que al caer la noche le daba sentido. Y en ese afán gastaba mi vida convertido en un espejo en el que a menudo se reflejaban los dolores ajenos.”
Aquí la idea de verdad parece consecuencia, más bien, de cierto raro amor por lo humano. De su voluntad por comprender cada rasgo de las vidas de los seres que transitan por la calle Aillavilú, mientras conversa con su yunta Anselmo en La Piojera. Heredia quisiera conocer los dolores de esos individuos, sus desengaños, alegrías, deseos, y unirlos en una sinfonía al son de Brahms. Aunque en su diario trabajo no le queda más remedio que mezclarse con lo otro: los apetitos criminales, las mentiras, las ambiciones del poder, las miserias de esos que van por la misma calle pasando piola. No es una paga justa, desde luego, para una motivación tan elevada, pero es lo que hay. De eso él no se queja.
Contra lo que sí se expresa muy incómodo, en contraparte, es contra la modernidad tecnológica de celulares e Internet. Tampoco ve tele, como toda persona sana, y conduce un Chevy Nova que marca un contrapunto en nuestras calles. En cuanto a sentar cabeza con alguna mujer, bueno, ése es un tema más complejo. ¿Quién va a domesticarlo a estas alturas? No es algo de lo que le guste hablar, por otro lado. Digamos solamente que siente un gran apego por su libertad, además de esa anacrónica afición a la verdad.
Así está Heredia, entre paseos y recuerdos, cuando tropieza, luego de un pedido de su amigo Campbell, con el caso que anima su nueva aventura: la desaparición de un periodista, lo que luego desemboca en otro misterio: una serie de prostitutas degolladas por un presunto asesino en serie. Muertes que no se quieren investigar a fondo, vidas que tampoco le importaban a la mayoría. La investigación es lenta y trabada; nos muestra el ambiente televisivo, entre otros males, donde –coincidencias aparte- fenómenos como la pedofilia y el usufructo del comercio sexual que se condena en público son vicios recurrentes.
Heredia evoluciona, en definitiva, en una curva de rendimiento en donde la experiencia prima por sobre los músculos. Algo que lo mantiene con vida como personaje y que lo sigue enriqueciendo en términos literarios.
En: El Rastro


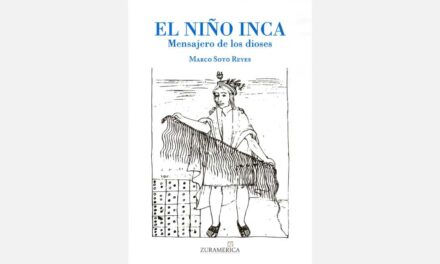

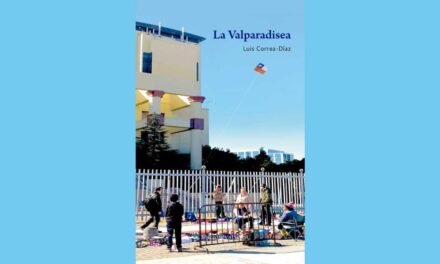





A propósito de la pregunta. De la Voz de Maipú: https://lavozdemaipu.cl/jose-baroja-escritor-maipucino-en-mexico/