 Por Miguel de Loyola
Por Miguel de Loyola
Un cuento clásico para ser tratado y estudiado en un taller literario es Una rosa para Emily, del Premio Nóbel norteamericano William Faulkner (1897-1962). La anécdota, aparentemente sencilla, adquiere múltiples dimensiones una vez concluido el relato.
Eso no ocurre en la gran mayoría de los cuentos de autores que si bien denotan oficio, carecen de profundidad para proyectar más allá de los hechos mismos relatados. La particularidad de la narrativa de Faulkner es precisamente esa, y de la buena literatura en general, traspasar los horizontes siempre cerrados de los hechos, de lo meramente anecdótico. La clave, en Faulkner, está en proyectar una situación desde distintas perspectivas, usando para ello una gama ilimitada de narradores. El Nóbel norteamericano, en ese sentido, hace muy suya la máxima nietzscheana: no hay hechos, hay interpretaciones, dejando de esta manera en completa libertad al lector para que juzgue e interprete por sí mismo.
Un cuento clásico se caracteriza fundamentalmente por su estructura formal. Es decir, aquel que se plantea en términos de presentación, clima y desenlace. Es lo primero que podemos constatar En una rosa para Emily. Sin embargo, el narrador -y esta es la particularidad de la narrativa de Faulkner, y de la que se nutrió posteriormente la literatura del llamado boom latinoamericano- adquiere múltiples perspectivas, perspectivas que por cierto escapan al llamado cuento clásico, donde el narrador suele ser uno solo. Así, en el citado cuento, la voz del narrador –de quien cuenta la historia- no es singular, sino plural, se trata de una voz colectiva, concentra la opinión de toda la comunidad de la mítica ciudad de Jefferson. Es decir, quienes cuentan la historia de Emily son sus vecinos, la ciudad completa.
Faulkner articula sus relatos de esta manera para imprimirles veracidad, pero también para llevar al lector al juego de la duda. La duda que -recordemos- a juicio de los filósofos, es siempre el mejor camino para la verdad. Desde luego, Faulkner nos quiere dar a entender la suya, y posiblemente llegamos a ella, a entender su visión de mundo, a comprender el complejo reticulado psicológico de los hombres del sur, pero lo hacemos después de un proceso de entendimiento que en nada se parece a las explicaciones que pudiera darnos un historiador, un psicólogo, un antropólogo. Llegamos a ella a través de las llamadas categorías estéticas, que es la fórmula del saber del arte, y de la comprensión más honda de lo humano. Una rosa para Emily entrega así de manera comprimida y magistral, el perfil completo de una personalidad donde es posible leer y advertir el entretejido de una clase social que ha llegado a su fin.
La historia, cuyo final para muchos puede resultar macabra, termina por acotar la complejidad de una clase social que sabía imponerse a las otras no por la riqueza, como en la actualidad, sino por su tradición y apellido. Y a la cual, por cierto, no se le perdonaba tampoco el contacto con clases menores, como queda completamente demostrado en la relación de Misss Emily con el capataz de la compañía constructora Homer Barron. Una relación para la ciudad de Jefferson tan imperdonable como el orgullo de Miss Emily. Es decir, y aquí tomamos conciencia hasta donde nos lleva a reflexionar este breve relato, Faulkner denuncia el entrabado carcelario que imponen y se autoimponen las clases sociales para cerrar sus círculos, donde sólo las nuevas generaciones pueden o podrán destrabar sus prejuicios y necedades.
Una rosa para Emily, esconde la radiografía completa de una sociedad caduca, simbolizada en la simpleza de una mujer que se apartó y fue a su vez apartada por sus vecinos, aunque jamás vencida, pero carente de afectos, solitaria y olvidada. Tras el descubrimiento final de la historia, queda al descubierto su enorme desamparo existencial, junto al fragor de sus sueños amorosos.
Miguel de Loyola – Santiago de Chile – Agosto del 2013




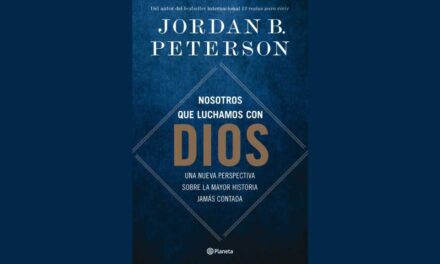





Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/