 Por Juan Mihovilovich
Por Juan Mihovilovich
“A veces oigo la voz de Lola cuando habló por última vez, sin estar consciente del todo, y dijo: qué lento muero. ” (pág. 159)
¿Cómo se puede analizar la vida de un escritor sufriente y dolido de la existencia cuando espera morir y más que esperar, avanza lucido hacia la ejecución de su propia muerte? ¿Cómo no congraciarse con un espíritu abrumado que vislumbra al término de su tarea que todo era evanescente y que hasta la literatura era “un asco”, que los seres humanos eran y son por esencia pérfidos y egoístas en grado sumo, con las salvedades inevitables que confirman la regla?
Sándor Márai murió al contrario de cómo vivió. Durante su octogenaria vida escribió novelas memorables que, como suele ocurrir, solo vieron el éxito y el reconocimiento universal luego de su partida. Antes de eso estuvo anclado a su necesidad más vital: escribir, escribir, sumido en el examen agudo de la naturaleza humana y en sus recovecos espirituales que disfrazó de algún modo con un escepticismo final, para dar curso a una literatura de excepción que lo equipara a los grandes narradores del siglo XX. Pocos como él pudieron descifrar su entorno con tal precisión. Pocos como él dieron pábulo para que se entendiera el dolor de haber nacido en un país como Hungría en el que únicamente residió hasta su exilio para luego radicarse por largo tiempo en Estados Unidos. Allí, acompañado de su única mujer, Lola Matzner, dio curso a sus historias llenas de contenido y que se adentraron en lo más profundo de la esencialidad individual para deducir, de igual modo, los desvaríos colectivos.
El sinsentido a que Sándor Márai alude en la etapa final de su vida no obsta a que tuviera una existencia digna de vivirse. Por el contrario. Con Lola Matzner estructuró una relación simbiótica, una especie de osmosis que lo hizo vivenciar su transito existencial premunido de otro ser como una parte indivisible del propio yo. “¿La quería? No lo sé. ¿Puede uno querer a sus piernas, a sus pensamientos? Simplemente, nada tiene sentido sin piernas o sin pensamientos. Sin ella nada tiene sentido. No sé si la quería. Era algo distinto. Tampoco quiero a mis riñones o a mi páncreas. Simplemente forman parte de mí, como ella formaba parte de mí.” (pág. 146)
Los diarios dan cuenta del estado ya moribundo de Lola Matzner y a través de esa vigilia con que Marai acompaña cada día y cada gesto de su compañera, va entretejiendo una secuencia casi póstuma de su peregrinaje por la vida humana. Ella, su querida, es el súmmum de su complementariedad. No es que fuera otra persona ni él otro individuo. Ambos constituían una unidad casi inseparable y en ese trastorno final donde la luz de las células comienzan a ensombrecerse en el cuerpo de Lola hace que Sándor Márai “descubra” el sin sentido de la soledad. Su soledad comienza con el declive de Lola Matzner y a su través observa el mundo succionado por una oscuridad sin vuelta. Ello, paradójicamente, lo transforma en un ser quieto y de una perspicacia extrema. Nada de lo que lo rodea tiene el valor de la vida compartida. Ninguna realidad puede extenderse más allá de la soledad personal que envejece rápidamente y al unísono de la decadencia física de Lola Matzner. Por ella se reconcilió, en alguna medida, con el mundo. Sin ella, el pacto implícito se rompe. La locura que le devela el umbral de la muerte lo transfigura. Su escepticismo se devela como una carta marcada por esa soledad no asumida; ella es un lastre, una carga insoportable. Y si se suma entonces la propia desfiguración corporal, la caída sin retorno de su estructura física, de sus pasos cada día más lentos y debilitados por la ancianidad, su único derrotero será la muerte programada.
Por ello no extraña en lo absoluto su deceso. “La soledad que me envuelve es tan densa como la niebla invernal, es palpable. Hasta la ropa huele a muerte.” (pág. 203). Y quizás por lo mismo, en apariencia se contradiga hasta el final: “No protesto por la muerte, pero no deseo nada morir.”
Sándor Márai, un escritor notable como pocos, se quitó la vida en 1989 en San Diego, California, pocos meses antes de la caída del Muro de Berlín.
Este Diario es una ventana abierta para entrar en su interioridad y como escasos diarios tocan las fibras del alma con la única verdad que un escritor puede alcanzar como resguardo: su atormentada y sufrida sinceridad.
***
Diarios 1984-1989, de Sándor Márai
Narrativa. 219 págs.
Editorial Salamandra 2008


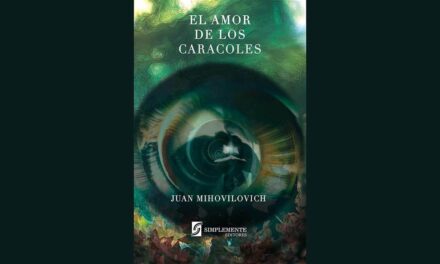
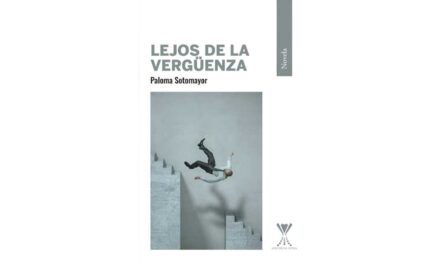
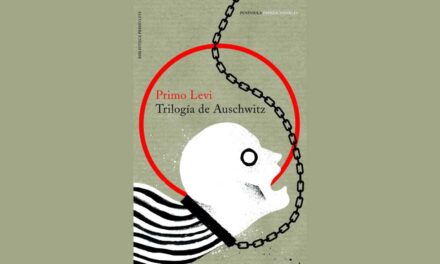





Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/