Camilo y su madre
Por Camilo Ortiz
Es posible que muchos hayan hecho lo mismo: revolver los cajones en busca de los papeles de una persona querida que falleció recientemente. En mi caso, fue con mi madre. Han pasado diecisiete meses desde su partida y como soy hijo único, quizás mi dolor es superior al de una familia con varios hermanos… Pero no tiene por qué ser así. Un duelo es el más individual de los pesares y no tiene límite, no basta un año o diez. A veces vuelve sin razón, explota por cierto aroma repentino. Por eso mantengo su cuarto intacto, más aún, temo entrar en él, excepto por razones inevitables.
En estos días tuve que entrar por los papeles para realizar la posesión efectiva de nuestra casa. Mientras hago la búsqueda me invade su delicado perfume que se niega a desaparecer. Abro su ropero, donde están colgados sus vestidos y los huelo como para emborracharme de una vez por todas, como si la única forma de acabar con la pena sea provocarla hasta su grado máximo. Pero no ocurre así. De las cajas emergen sobres y más sobres: uno contiene los diplomas y libretas de notas de mi colegio; otros, las escrituras de la casa, títulos de dominio, certificados, etcétera. Me siento observado por los retratos que penden de las murallas, podría jurar que me miran con una extraña perplejidad. Es un gran coro de los que ya no existen, aunque también aparezco en algunas fotografías, en la mayoría junto a ella. Las otras son de mis abuelos y de mi padre, el notario, el amor de su vida, fallecido cuando yo tenía once años.
* * *
La historia de mi familia comenzó en San Carlos, en la gran casa donde mi madre era empleada de uno de los hombres poderosos del pueblo. Fue a finales de los Cincuenta. Aunque mi padre estaba casado, no perdía oportunidad de realizar sus diabluras con las que llegaban trabajar en su reino. Es un Chile que ya no existe… ¿o continúa existiendo? Tal vez los antiguos poderes sociales se han trasmutado en otros, ¿o acaso ahora no hay clasismo y el dinero no vale más que nunca? Las «anchas alamedas» de Allende jamás se abrieron y quizás nunca lo hagan. En cualquier caso, pienso que un régimen que intente hacernos hermanos a la fuerza no resultaría, porque de esa manera «no es cariño», como decía mi madre. Pero dejemos la política a un lado y volvamos al amor imposible que fue posible. Quién lo hubiera creído, una pequeña revolución en la casa del notario dio como resultado mi nacimiento. El patrón se enamoró de la bella joven que venía del campo y se unieron los Chiles irreconciliables. Se separó de su mujer y tanto mi madre como él tuvieron que cargar con el soterrado desprecio del pueblo. No puedo dejar de admirar el valor de ambos, el de mi padre que mandó a la mierda a un ministro de la Corte Suprema que viajó especialmente desde Santiago para reprocharle su conducta contraria al hipócrita conservadurismo de la época. Y el de mi madre que, ataviada con los mejores vestidos que le regalaba mi progenitor, debía pasar delante de las damas san carlinas o encontrárselas en la peluquería, donde era bombardeada por cotilleos de la peor calaña, sufriendo el lado oscuro y real de la Cenicienta.
Los más viejos recordarán que en esa época había que estar casado. El matrimonio era la puerta de la aceptación social. Como ellos no lo estaban, a mi madre le dolía. Finalmente se casaron en Santiago, lejos de los malintencionados del pueblo. Ahora sostengo en mis manos un documento, donde está escrito con tinta de pluma:
Certificado de Matrimonio
21 de octubre de 1964
Registro Civil de la Comuna de Independencia
Mi madre siempre recordaba con una risa que cuando llegaron al hotel, él le dijo que lo disculpara, porque estaba muy viejo para cargarla en brazos. La diferencia de edad entre ellos era considerable: ella tenía dieciocho y él más de cincuenta. Durante mucho tiempo culpé a mi padre por ejercer un evidente autoritarismo machista, pero luego comprendí el horror de aquel viejo ante la posibilidad de que un macho joven pudiera arrebatarle el verdadero amor que conoció en el ocaso de su vida. Para compensarla le construyó una jaula de oro donde no le faltaría nada. También montaba guardia cuando ella iba a visitar a sus parientes del pueblo, prohibiéndole que llegara después de anochecer. Ahora entiendo por qué mis juegos de niño se interrumpían abruptamente en la casa de la tía Ramona cuando la tarde ya se iba.
Mi madre fue una artista que no pudo desarrollar su talento en la escritura. No obstante, en los últimos años de su vida pintó muchos cuadros y escribió en sus cuadernos numerosas historias costumbristas ambientadas en su querido pueblo de San Fabián de Alico. Quizás pudo ser otra Marta Brunet, pero nunca lo sabremos. Mi padre cierta vez le regaló una máquina de escribir para que se entretuviera. Daría cualquier cosa por saber qué escribió. Mi padre al leerla quedó impresionado y a los pocos días adujo algunas razones inverosímiles para llevarse la máquina, probablemente por miedo a que un poeta le quitase a su pajarita, cuyo talento podría llevarla lejos del nido.
Mi viejo era «momio». Recuerdo que el 11 de septiembre de 1973 subió las escaleras con una agilidad impresionante, luego fue a su cuarto y puso la radio, de la cual no se despegó en las horas siguientes. «¡Cayó Allende!», gritó entusiasmado. Según me contó mi madre, su mejor amigo era socialista: el doctor Durán. Entre ellos, decía ella, había un respeto que daba cuenta de un grado de civilización hoy inexistente. Una prueba de ello fue la tarde que compartió mi padre con el poeta Pablo de Rokha. Como es sabido, De Rokha recorría el país ofreciendo sus libros a quienes tuvieran poder adquisitivo. Muchos años después, cuando fui secretario del poeta Gonzalo Rojas, éste me contó que De Rokha tenía una técnica infalible: pasaba del halago a la búsqueda de los puntos comunes con su posible comprador. Imagino la conversación con mi padre aquel 10 de octubre de 1961, cinco años antes de que yo naciera. Al «momio» y al comunista los unió la buena mesa y el buen vino. Mi padre lo invitó a casa a almorzar y de aquella jornada heredé dos magníficos libros, grandes y de tapa dura, dedicados a: «Luis Camilo Ortiz, de su gran amigo Pablo de Rokha».
Al seguir escarbando los papeles, me encuentro con fotos de hermanas de mi madre, quien venía de una familia numerosa, como era lo corriente en el Chile agrario. Eras seis hermanas y tres hombres. Ninguno de ellos se educó más allá de las Humanidades. En ese tiempo los niños del campo iban a «pata pelá» al colegio. Mi madre recordaba con cariño al presidente Pedro Aguirre Cerda por repartir zapatos fuera de las ciudades para solucionar tal miseria impresentable. Pero también recordaba un episodio doloroso. Después de pasar por la escuelita de San Fabián (quería aprender y elevarse a la gran cultura), una madrugada escuchó a los caballos partir de San Fabián, llevándose a Chillán a las escasas escogidas para seguir estudiando. Ella no estaba en el grupo, aunque lo merecía. Lloró amargamente contra la almohada.
Otra cosa que admiro de mi madre fue que, lejos de cualquier arribismo, siempre ayudó a sus parientes del campo, incluso con el apoyo de mi padre, a pesar de que algunas hermanas la denostaron por casarse con un «viejo rico». Al principio mi abuela no se llevó bien con mi padre, temía lo peor de aquella relación: que a su hija la dejarían botada por el camino y quizás embarazada de un guacho. Doña Carolina Fuentes, que, según mi madre, postrada en su lecho de muerte anunció mi nacimiento, se enfrentó a mi padre un día en que fueron a visitarla a su casa. Fue el duelo de una matriarca contra un poderoso, y el poderoso salió mal parado. «La envolvió como un cigarrito el viejo de mierda», declaró sin asco después, con su orgullo de antigua mujer chilena. Luego mi padre le confesaría a mi madre que nunca en la vida lo habían tratado de «viejo de mierda», pero se tuvo que quedar calladito no más, porque la señora tenía razón en gran medida. Con el tiempo se hicieron amigos, cuando ella se convenció de que la cosa iba en serio. Lo mismo con mi abuelo Horacio, cuya debilidad por el tinto llevaron a yerno y padre a pasar memorables noches de braseros y copas…
Finalmente doy con el maldito papel que me pidió el abogado y en la misma caja descubro un sobre arrugado: son las cartas de amor que mi padre le escribió a través de los años. ¿Fue un amor egoísta? Pero… ¡qué amor no lo es! Mi madre me educó lo mejor que pudo, enseñándome a ser fuerte sin violencia, sino que mediante la dulzura y la pureza de su cariño. Tuve que probar mi valor cuando fui a buscar su cadáver en el vehículo de la funeraria al Hospital de Las Higueras de Talcahuano. De regreso deposité la urna en una sala al lado de la Catedral de Chillán.
Antes la fui a ver dos veces a su cama en la UCI. En esa época la COVID-19 estaba brava, pero conseguí un permiso especial del doctor para ir a despedirme. La vi con un tubo en la boca e hinchada por los sueros. La siguiente vez la contemplé sobre la plancha de la morgue, requisito legal antes de meterla al ataúd. María Elena del Tránsito Fuentes Fuentes estaba hermosa a sus 87 años. Aunque era una muñeca rota, seguía transmitiendo su amor en la inmovilidad de esa fría lámina de la muerte. «Ya mierda, ya la reconocí, pueden taparla y que sea rápido, aquí tienen su ropita para que la vistan antes de que sellen el ataúd. Voy a salir a fumarme un cigarrillo…». A partir de ese momento me quedé solo con mi mente y miles de imágenes en mi memoria.
Regresé impávido a Chillán, con ella en el cajón, sin hablar nada con el chofer. Recuerdo que en la catedral me recibió mi amiga Laura Daza. Golpeé mi pecho en señal de que aquí estábamos, el vivo y la muerta, fuertes aún en la peor de las oscuridades, donde sólo uno mismo puede ser la luz e ir contra la muerte. Me dije: «estás solo, guerrero, a solas con tu espada y debes elegir, como tu padre lo hizo, el amor difícil por sobre este mundo miserable. Si te rindes morirás en vida y ya nada tendrá sentido… ¡Por el carajo nunca me rendiré! Tú me lo enseñaste, madre».
La miseria material de la niñez y juventud de mi madre ya no existe, pero la miseria moral, que es aún peor, se expande más que nunca. Lo que pueda tener de talento en las letras se lo debo a ella. Alguna vez sus cuadernos serán publicados, por el momento es demasiado doloroso pasarlos al computador. Debo acostumbrarme de a poco, como en un lento despertar a la intemperie. En su funeral leí el discurso fúnebre que escribí la misma noche en que del hospital me avisaron de su partida. Leí sin llorar, con la dignidad que ella me enseñó. Incluí un fragmento del poema Canto del Macho Anciano, de Pablo de Rokha. Mientras lo hacía concluí que era más fuerte de lo que creía. Si uno desafía al abismo, el abismo retrocede. Basta con que haya suficiente amor o de lo contrario la fiera te matará. El dolor debe ser vivido en toda su profundidad.
* * *
Dejo las cajas y vuelvo a cerrar su cuarto. Por las noticias escuchó que murió la reina Isabel. Qué me importa, si la mía murió hace más de un año. Mi madre decía que las reinas también debían sentarse en el váter. Algún día todos seremos, para quienes nos amaron, un aroma, un deseo o la esperanza de encontrarnos definitivamente en otro reino. Por eso conservo intacta su cama, desde donde me decía cada noche: «hasta mañana, cariño mío». Mientras la vea en mi mente, no abriré su habitación.
Viviendo del recuerdo, amamantándome
del recuerdo, el recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia,
padre y abuelo, padre de innumerables familias,
rasguño los rescoldos, y la ceniza helada agranda la desesperación
en la que todos están muertos entre muertos,
y la más amada de las mujeres, retumba en la tumba de truenos y héroes
labrada con palancas universales o como bramando.
Pablo de Rokha
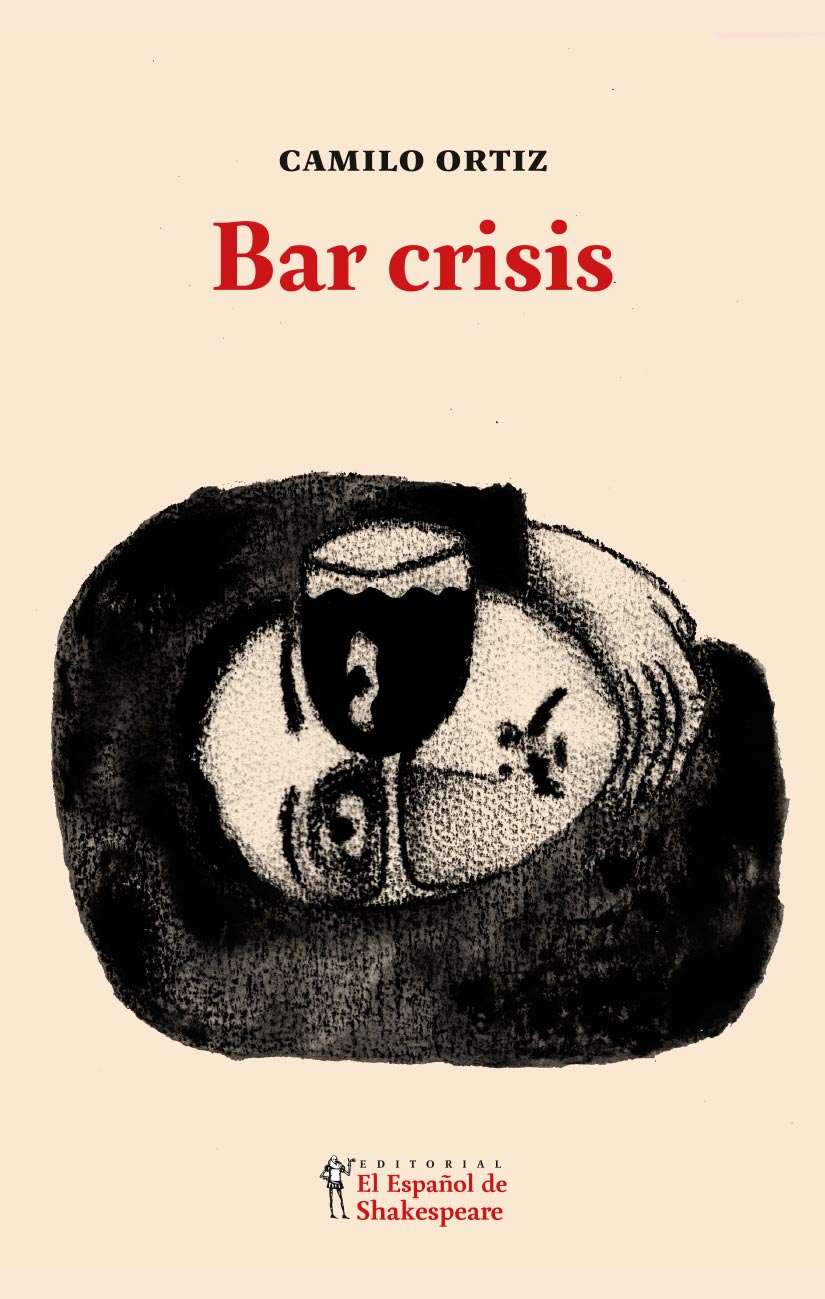


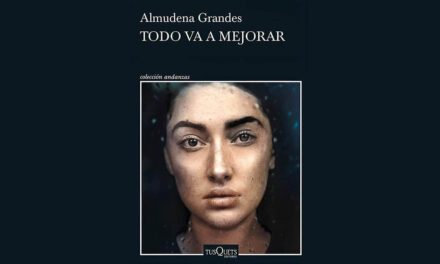

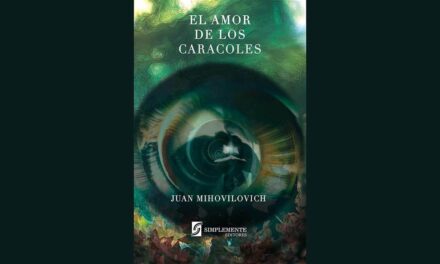






Bonito cuento.