 Por Miguel de Loyola
Por Miguel de Loyola
El libro de Alejandro Guillermo Roemmers, El regreso del joven príncipe, conversa con El Principito del célebre escritor y piloto postal de la fuerza aérea francesa, Antoine de Saint- Exupery. Hay aquí una indudable relación intertextual importante, que no se entendería sin la existencia y lectura del libro del autor francés.
Este hecho singular apela indudablemente al imaginario universal del lector, quien recibe la nueva historia como complemento de la primera, o fase posible y verosímil de continuación de la historia contada por Saint-Exupery en su clásico libro publicado en 1943. Se trata, ya sabemos, de un adentrarse en el interior del sí mismo, una búsqueda del sentido de la existencia, a través del consabido método practicado por el inquieto Sócrates, tras su constante deambular por las calles de Atenas interceptando a los transeúntes, conocido como mayéutica. Arte de preguntar para acercarse a la intimidad del ser. Arte de transformar las preguntas en un espejo de nosotros mismos. A veces una buena pregunta, vale más que cien respuestas, por cuanto la vida, más que una respuesta, es siempre una pregunta. Un constante devenir, dirán los filósofos existencialistas varios siglos más tarde.
En El regreso del joven Príncipe, el narrador protagonista, durante un largo viaje en automóvil en dirección al sur de la Argentina, encuentra a este nuevo Principito abandonado a un costado de la carretera patagónica. El joven viste tal y como el verdadero Principito de Saint-Exupery, y por tal lo reconoce. Su naturalidad, al momento de hablar, contrasta con la racionalidad del conductor, lo mismo que con la del aviador, quien al volante de un automóvil, parece muy seguro de sí mismo y de su destino en medio de esa carretera interminable, pero asfaltada y demarcada, simbolizada como dirá Lacan al momento de definir la realidad. No así el Principito, quien –proveniente de lo desconocido (lo real, para seguir con Lacan) o del inconciente- lo hará reflexionar desde esa aparente fragilidad de joven adolescente, desestabilizando por momentos con sus preguntas esa seguridad de conductor de su destino. Aquel hombre viaja por esas latitudes a de fin de apadrinar al hijo de unos amigos. Por cierto, quien conduce un automóvil por la carretera, sabemos, viaja siempre con un destino en mente, demarcado, premeditado y preciso.
La elección de personaje y situación, en este caso, resulta un acierto por parte del autor, mantiene vasos comunicantes con el libro original al que hace referencia. Allá, recordemos, el personaje es un piloto cuyo avión ha caído en el desierto del Sahara. Su nave cruzaba los cielos donde no existen carreteras, y el desierto es percibido también como espacio abierto y desconocido. Acá, existe una carretera asfaltada por donde se desplaza el automóvil hasta llegar a destino, cruzando lugares ignotos, por cierto, pero de alguna manera dominados por la existencia de esa carretera. De allí la seguridad del conductor para dictar cátedra respecto a las preguntas sugeridas por el Principito, situación que podría tomarse como alegórica respecto de la cuestión moral, en tanto camino de rectitud, previamente delineado por el hombre y su cultura –simbolizada en ese camino-, y al cual se accede o se rechaza por un acervo cultural, o bien por libre albedrío.
El diálogo que se establece entre ambos viajeros, puede traducirse en una profunda reflexión en torno a la vida y al sentido de la existencia. Pero lejos de ser el conductor del automóvil el conductor –y valga la redundancia- será este joven Príncipe quien tome la verdadera conducción del automóvil de la vida. El sabrá detenerse en los momentos decisivos, sin importarle desviar el rumbo, ya para recoger un cachorro abandonado, o socorrer a un vagabundo hambriento. Las lecciones y reflexiones del conductor, suenan postizas y vacías ante la naturalidad de este joven que no teme a las inseguridades básicas del existente, y se entrega al decurso de los acontecimientos guiado por las luces del corazón.
El relato corre lineal por esa carretera asfaltada hasta llegar a su fin, y es de fácil y ágil lectura. Los vocablos están bien usados, aunque por momentos interesaría mayor detalle descriptivo del mundo que atraviesa, por su propio interés natural para quienes desconocen aquella apartada tierra patagónica, conocida también como el fin del mundo.
Miguel del Loyola – Santiago de Chile – 2015


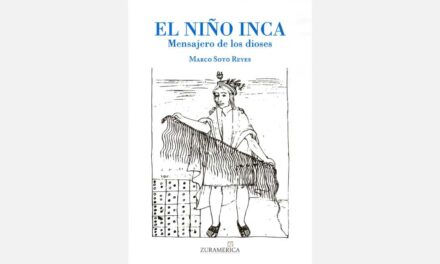







Un cuento sumamente reflexivo. Buscando en línea encontré que el autor está relacionado al Realismo social, pero este es más…