 Por Aníbal Ricci
Por Aníbal Ricci
El azar me hizo sortear una valla interesante antes de abordar esta novela. Días previos asistía a la película “Interstellar” (2014) de Christopher Nolan, y en la voz del único villano se oía: “la emoción de estar con otros es aquello que nos hace humanos”. Esta frase benigna proveniente desde el lado oscuro del ser humano, dando a entender lo relativo de los conceptos de bien y mal. La novela de Juan Mihovilovich da cuenta de la vida de un juez, representante de la justicia, en este caso, un ser luminoso que condena a unos y libera a otros con objeto de que la sociedad viva en paz y armonía. La novela inicia con la condena de un colibrí y, casi de inmediato, el juez intuye que “siempre habría que culpar a otros de los propios errores”. No sabe si su dictamen ha sido un sueño, pero los transeúntes del pueblo, particularmente un prófugo de la cárcel, lo hace mirar su propio espejo, y lo reinterpreta: “Dios me ordena vivir en soledad”. Este sujeto es un asesino y un violador, pero de su boca surge el mandato de Dios, quizás el lado luminoso del espíritu humano. Sin querer, este juez asume como propia la sentencia y comienza su calvario en solitario. Camina por la calle principal de un pueblo sin espacio ni tiempo, “…un infierno grande”, según la creencia popular. Pasea a los perros y los mismos personajes que saludaba todos los días, ahora mirados desde su soledad, le son extraños y sospechosos. En dirección matutina hacia el tribunal, lo sorprende el barrendero evangélico con una monserga acerca del origen del poder del juez, y sabiendo que también es escritor, “sus textos deben ser oscuros… un reflejo de su alma”. Cada persona que encuentra es un obstáculo para disfrutar de su soledad, gente que cuestiona su autoridad y dignidad. Las muchedumbres también le son sospechosas, esas burlas silenciosas que creen conocerlo mejor que él mismo. En su pasear da cuenta de los hombres que viven entre encierros: el colegio y la tenencia de carabineros, y otros más definitivos como el tribunal o la cárcel. Le pierde el respeto hasta una anciana demente que se le acerca por primera vez y lo hiere en el cuello. Ahora su vergüenza es explícita, una marca que hay que ocultar de la sociedad. En el futuro va a tener que hacer cambios en su rutina para que no lo individualicen. Los demás son como leprosos que representan el inconsciente colectivo. El juez debe escapar y la sucursal bancaria se le cruza como si fuera un templo, se cae y todos confunden el origen de su herida, la mentira lo mantiene a salvo. El beodo le recuerda que no le quedan tantos segundos de vida. Otro mendigo reconoce la maldad en sus ojos. El librero le recuerda que debe mantenerse humilde ante quienes lo rodean. Lo mismo que la vendedora de diarios, todos ellos con los ojos rojos de conejo, todos contagiados por la locura de los otros. Ya ni siente orgullo por ser juez, el Alcalde le hace desconfiar de la democracia y la “ilusoria justicia humana”. Vuelve a su casa eludiendo a la anciana demente y puede disfrutar de la “libertad del encierro”, esa que lo pone a salvo de los otros, pero que le impide disfrutar del espacio de ellos. Puede colocarse una pomada cicatrizante y esperar que desaparezcan los signos de la agresión, y se pone al volante de un auto, otro espacio que lo separa de la multitud. Disfruta de las luces y las estrellas, y puede apreciar la belleza del todo, del pueblo, de la humanidad, bajo la mirada oculta de la distancia y la falta de luz. Este juez somos todos y cada uno de nosotros, aquellos que nos hacemos conscientes y despertamos, y luego ninguno de nuestros actos será producto de la casualidad. Nos sentiremos un todo, y el temor a los otros nos hará sentir encarcelados. La versión de un pueblo que nos ofrece Juan Mihovilovich es desoladora y esquizofrénica. Mientras más despiertos, más solos, mientras más solos, más temerosos. Las frases que evidencian un delirio de persecución, permitirían a este juez visitar a un amigo en Santiago y saludar una primera vez al conserje de un edificio. Todas las demás bajadas y subidas del ascensor estarían bajo la tutela de ese conserje que cada vez saluda de una manera más oblicua. Cuando abre la puerta averigua más de ese sujeto que dice ser un juez, pero seguro oculta algo. Pero hoy es día de bar y de tomar cerveza. Estaré sentado en la barra y otro ser, molesto, estrellará una botella contra mi rostro y me dejará una marca en la nariz (esta vez no será en el cuello). ¿Cuánto dura la vergüenza? Unos cuantos días, para lograr superarla, como quien deja de temerle a la oscuridad y, de nuevo acude la policía para ver si puede seguir siendo un hombre solitario. Excelente novela, claustrofóbica. Valga la paradoja, hace volar tan lejos como un pájaro que surca el cielo, intentando no observar a otros hombres en un vuelo idéntico, de víctimas y victimarios, repitiéndose día tras noche.

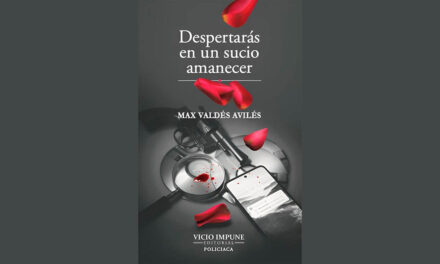

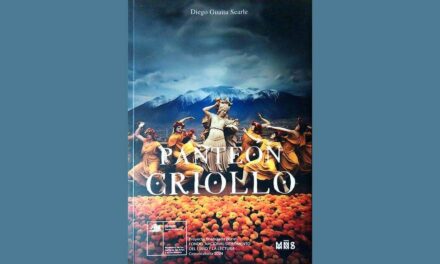
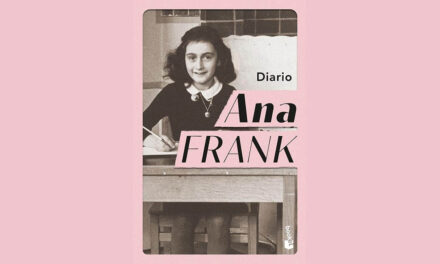





Como siempre, Jorge Lillo Genial!