 Por Thomas Harris
Por Thomas Harris
La única biografía de un poeta es su poesía, pensaba Octavio Paz, y cuando lo leí estuve muy de acuerdo con él. Y creo que lo sigo estando. Tal vez con un leve giro: la única biografía de un poeta se guarece en su poesía. Digo se guarece en el sentido de resguardarse, de cuidarse del escalpelo del especialista en buscar rincones ocultos, misterios irresueltos, verdades a medias. Y este año, con Gabriela, uno lee más biografías y epistolarios, notas y recados, hasta telegramas y partes de nacimiento, géneros laterales, al fin, que poesía, que digan lo que digan es el género mayor, y el mayor también en Gabriela. Por otra parte creo que la única biografía de un lector -que las tienen- es la lectura de los poemas de aquellos poetas que los han marcado, y a veces circunstancias como el exceso de hagiografías -entiéndase como quiera- te van alejando de esos poetas. ¿Cuál es mi «biografía” poética con Gabriela? De esa cantidad inmensa que uno pudiese sacar como una carta marcada, sin hacer trampas, uno siempre sobresale de una lectura no diríamos acabada, pero siempre te continúa «hablando». El mío es «La copa». Lo leí ya en la Universidad, en el monográfico de Gabriela Mistral que nos dictó por los años 70 Mario Rodríguez, uno de los profesores que sabían y saben de qué hablan. «La copa» me conmovió, y hablo de conmover desde su etimología, causar ese estado anímico o del espíritu que te mueve de un lugar, donde estabas con cierta seguridad, hacia otro, inestable, fugaz, tembloroso, cercano al límite -sea cual sea ese límite-, que te hace saber que más allá se abre un abismo. Y qué poesía más abismal que la de Gabriela Mistral, qué de abismos a uno le impele, con una modulación al parecer apacible, pero que es pura oscuridad del sentido de ser, incertidumbre textual, desgarrón de tu Yo. Ella dice: «Yo he llevado una copa/ de una isla a otra isla sin despertar el agua»: ¿A qué se refiere? Esa es la primera congoja con la que a uno lo abate el texto. El espacio, porque hay un espacio, es líquido y sólido, y también geográfico, habla de islas, esos espacios de tierra que rodea el agua según la más elemental definición, pero de agua a agua, que lleva aquel continente de connotaciones sacras, la copa, el cáliz, la comunión en la cena, la alianza, mas sin despertar el contenido: agua, no vino, el agua no transfigurada. Ella lleva ese elemento en su continente, la copa, casi como una funambulista onírica; la palabra agua que la nombra la define y la hace frágil, dado que no puede «verterla», porque si lo hace una sed traiciona, una sed del Ser de la palabra, que necesita de esa agua vital para vivir, para, en fin, vencer a la muerte: «por una gota el don era caduco; perdida toda, el dueño lloraría». ¿Quién es el dueño de estas aguas? ¿Quién sería traicionado en su sed de totalidad que nombra la palabra agua? ¿Tiene un poder que ignoramos ese «Dueño»? Todo se va tornando onírico, un ámbito de sueño. ¿Hay en este sueño elemental, un Dueño, un Ser que aguarda delimitado en sus deseos o su deseo? ¿Este un sueño deseante, al borde del amanecer, del temblor de la madrugada? Parece que el sueño del agua es una multitud que espera a la portadora. Y sí, con deseos, con ansias, con premura, aunque no lo manifieste en texto. La portadora de la palabra, agua, la portadora de esa palabra que se nos antoja poesía, camina, salta de isla en isla, no se detiene en las ciudades tentadoras de la modernidad naciente, no abre sus brazos a la idolatría de la pirámide y se ¿resigna?, ¿asume? ¿se sacrifica?, a la soledad, a la esterilidad, a no fundar ni tener linaje, progenie: «no fundé casa con corro de hijos». Esa fatalidad, ese sacrificio desgarra y asusta a la vez, o peor, espanta en su entrega en estos versos que se leen con una tensión que demora en crisparse: «Pero entregando la copa, yo dije/ con un sol nuevo en mi garganta: «Mis brazos ya son libres como nubes sin dueño/ y mi cuello se mueve en la colina,/ de la invitación de los valles». Yo acá leo y percibo un sacrificio: la portadora entrega la copa, sin que una gota siquiera se halla derramado y sacia así la sed del Dueño de ese elemento sutil y dúctil, y la portadora cree, por un instante solo, haber hallado la libertad. Pero si en la última estrofa del poema la miramos como pide la pietá, cómo confiesa el ardid de su aleluya, la «mentira» de su liberación: nos muestra, ella, la portadora del agua en la frágil copa, su mirada caída en las palmas vacías, su caminar cansado, su tranco que ha debilitado la libertad de la entrega del contenido de la copa, esas aguas, quizá bautismales, quizá uterinas. Ahora ya no posee el poder de la palabra, el Ser del lenguaje, el diamante de su tesoro: la poeta, al cumplir su Destino, se ha a sí misma despojado. Y adviene el miedo, el vacío, la angustia, la pérdida total: «callada» ha perdido la palabra al cederla a los «dueños» del agua, que, sedientos, esperaban no ser defraudados por la portadora. Hay algo de rimbaudiano en este poema, de esa flagelación irredarguible del poeta que tiene que darlo todo de sí, hasta la palabra misma que lo mantenía en el Mundo por el otro. ¿Ella fue Otra? Creo que muchas, y sobre todo en este poema una única, la que prometeicamente da todo lo que la elevaba sobre estas islas delirantes del sueño y ese poder perdido de la Palabra. Después adviene la locura, el útero vacío, sin posibilidad de fecundación, la copa que vertió su agua al sediento que la deja abatida y seca y temblando La angustia y el miedo, eso que nos queda, lo sabemos todos quienes nos adentramos a la poesía, después de concluido el poema: Nada.



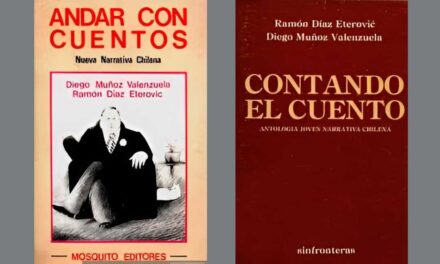






El cuento invita a reflexionar sobre el poder transformador de la lectura y la escritura. Baroja crea un juego literario…