 Presentamos el discurso que Enrique Vila-Matas leyó en la ceremonia de recepción del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2015 que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Presentamos el discurso que Enrique Vila-Matas leyó en la ceremonia de recepción del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2015 que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
He venido a hablarles del futuro. Supongo que del futuro de la novela, aunque quizás sólo del futuro de este discurso. Voy a contarles cómo durante años imaginé que se presentaba el futuro. Sitúense en 1948, el año en que nací, en la tarde de agosto en la que un disco extraño y casi silencioso comenzó a sonar en las emisoras de música de Maryland, y pronto se fue extendiendo por la Costa Este, dejando una estela de perplejidad en sus casuales oyentes. ¿Qué era aquello? No se había oído nunca nada igual y, por tanto, aún no tenía nombre, pero era —ahora lo sabemos— la primera canción de rock and roll de la historia. Quienes la oían, entraban de golpe en el futuro. La música de aquel disco parecía provenir del éter y flotar literalmente sobre las ondas del aire de Maryland. Aquello, señoras y señores, era el rock and roll llegando con la reposada lentitud de lo verdaderamente imprevisto. La canción se titulaba Demasiado pronto para saberlo, y era la primera grabación de The Orioles, cinco músicos de Baltimore. Sonaba rara, nada extraño si tenemos en cuenta que era el primer signo de que algo estaba cambiando.
¿Qué pudo pensar la primera persona que, oyendo radio Maryland aquella mañana, comprendió que empezaba una nueva era? “Es demasiado pronto”, decía la canción, “muy pronto para saberlo”, susurraba titubeante Sonny Til, el cantante.
He venido a hablarles del futuro, que para mí durante años ha sido algo que llegaba como llegó el rock el año en que nací, con aquella reposada lentitud de lo verdaderamente imprevisto.
He venido a hablarles del futuro. Y está claro que, como me autoimpongo el tema yo mismo, busco complicarme la vida. Nada que me sorprenda demasiado. Así he venido trabajando estos años, trabajando en libros difíciles que llevaba lo más lejos posible, hasta sus límites; libros que, al publicarlos, se convertían en callejones sin salida, porque no se veía qué podía hacer ya después de ellos. Pero yo esto lo hacía de un modo consciente, porque era a ese punto al que yo quería llegar.
Cada libro que escribía parecía llevarme a dejar de escribir. Lo publicaba y me instalaba en un estado de callejón sin salida, y los amigos volvían a hacerme la pregunta habitual: “Y después de esto, ¿qué vas a hacer?” Y yo pensaba que todo había terminado. Me costaba salir de ese callejón. Pero por suerte, siempre a última hora, me acordaba de que la inteligencia es el arte de saber encontrar un pequeño hueco por donde escapar de la situación que nos tiene atrapados. Y yo siempre tenía la suerte de acabar encontrando el hueco mínimo y me escapaba, y entraba en un nuevo libro.
Los callejones sin salida han sido el motor central de mi obra. Por eso no me extraña que ahora quiera complicarme la vida y hablarles del futuro. Pero no pasa nada. De hecho, estoy acostumbrado a relacionarme con él, con el futuro. ¿O no estoy especializado en narrar previamente los viajes que realizo? Acostumbro a adelantarme a lo que pueda pasar y lo cuento en artículos de prensa. Después, viajo al lugar y vivo allí lo escrito.
Como tengo esa costumbre de narrar los viajes antes de hacerlos, he escrito previamente este discurso antes de salir de Barcelona rumbo a Guadalajara. Bueno, sé que es obvio que lo he escrito antes, pues de lo contrario no estaría leyéndolo ahora. La ventaja de esto es que conozco cómo acaba, lo que demuestra que, en contra de lo que se cree, el futuro no es a veces tan indescifrable.
Si me impuse hablarles del futuro fue sobre todo porque este premio, antiguo premio Rulfo, distingue la obra de autores “con un aporte significativo a la literatura de nuestros días” y yo quería que se supiera que quizás me ajusto a esta premisa porque desde siempre he escrito en la necesidad de encontrar escrituras que nos interroguen desde la estricta contemporaneidad, en la necesidad de encontrar estructuras que no se limiten a reproducir modelos que ya estaban obsoletos hace cien años.
Es tal mi costumbre de buscar nuevas escrituras que voy a decirles ahora, no cómo escribo, sino cómo me gustaría escribir. Y recurro para ello a Robert Walser, aquel escritor suizo al que Christopher Domínguez Michael llamó en cierta ocasión “mi héroe moral”.
Parece que Walser se vio realmente liberado de sí mismo el día en que hizo un viaje nocturno en globo, desde Bitterfeld hasta una playa del Báltico. Un viaje sobre una Alemania dormida en la oscuridad. “Subieron a la barquilla, a la extraña casa, tres personas y soltaron las cuerdas de sujeción, y el globo voló lentamente hacia lo alto”, escribió Walser, el paseante por excelencia, un caminante que en realidad había nacido para ese recorrido silencioso por el aire, pues siempre en todos sus trabajos en prosa, quiso alzarse sobre la pesada vida terrestre, desaparecer suavemente y sin ruido hacia un reino más libre.
Me gustaría escribir alzándome sobre la pesada vida terrestre. Pero en caso de lograrlo, ¿coincidirían mis itinerarios con los trayectos nocturnos que sospecho que seguirá la novela en el futuro? A principios de este siglo, aún habría dicho que sí, que algunos recorridos coincidirían. Quizás entonces aún era optimista, porque me sentía aliado con estas líneas de Borges: “¿Qué soñará el indescifrable futuro? Soñará que Alonso Quijano puede ser don Quijote sin dejar su aldea y sus libros”.
Pensaba que en las novelas por venir no sería necesario dejar la aldea y salir al campo abierto porque la acción se difuminaría en favor del pensamiento. Con una confianza ingenua en la evolución de la exigencia de los lectores del nuevo siglo, creía que en el indescifrable futuro la novela de formato decimonónico —que se había cobrado ya sus mejores piezas— iría cediendo su lugar a los ensayos narrativos, o a las narraciones ensayísticas, y quizás incluso cedería el paso a una prosa brumosa y compacta, estilo Sebald (es decir, muy en el modo en que Nietzsche hacía de la vida, literatura), o estilo Sergio Pitol, el de El mago de Viena, con ese tipo de prosa compacta en la que el autor disolvía las fronteras entre los géneros, haciendo que desaparecieran los índices y los textos consistieran en fragmentos unidos por una estructura de unidad perfecta; una prosa a cuerpo descubierto, la prosa del nuevo siglo.
Pensaba que en ese siglo se cedería el paso a un tipo de novela ya felizmente instalada en la frontera; una novela en la que sin problemas se mezclarían lo autobiográfico con el ensayo, con el libro de viajes, con el diario, con la ficción pura, con la realidad traída al texto como tal. Pensaba que iríamos hacia una literatura acorde con el espíritu del tiempo, una literatura mixta, donde los límites se confundirían y la realidad podría bailar en la frontera con la ficción, y el ritmo borraría esa frontera.
Le preguntaron a Roberto Bolaño en 2001 en una entrevista en Chile qué novelas serían las que veríamos en el futuro. Y Bolaño respondió literalmente que una novela que sólo se sostiene por el argumento —con un formato más o menos archiconocido, pero no archiconocido en este siglo, sino ya en el XIX— es un tipo de novela que se acabó.
“Se va a seguir haciendo y, además, va a seguir haciéndose durante muchísimo tiempo”, dijo Bolaño, “pero esa novela ya está acabada, y no está acabada porque yo lo diga, está acabada desde hace muchísimos años. Después de La invención de Morel, no se puede escribir una novela así, en donde lo único que aguanta el libro es el argumento. En donde no hay estructura, no hay juego, no hay cruce de voces”.
De cara a la narrativa que yo creía que estaba por venir, uno de mis puntos de orientación era el anartista Marcel Duchamp. Artista no, decía de sí mismo: anartista. En diferentes ocasiones, pensando en su legado, insinué que tal vez no sólo íbamos a dejar atrás por fin la anquilosada narrativa del pasado, sino que iríamos hacia una novela conceptual: un tipo de novela que recogería el intento de Marcel Duchamp de reconciliar arte y vida, obra y espectador. Tenía presente lo que decía Octavio Paz de esa reconciliación propuesta por Duchamp: “El arte fundido a la vida es arte socializado, no arte social ni socialista, y aún menos actividad dedicada a la producción de objetos hermosos o simplemente decorativos. Arte fundido a la vida quiere decir poema de Mallarmé o novela de Joyce: el arte más difícil. Un arte que obliga al espectador y al lector a convertirse en un artista y en un poeta”.
Creía que se abriría paso ese arte difícil y que espectadores y lectores devendrían artistas y poetas. Y creía que surgirían libros, donde la forma fuera el contenido y el contenido fuera la forma. Libros de los que alguien pudiera, por ejemplo, quejarse de que el material a veces no pareciera escrito en su lengua. Y a quien pudiéramos decirle: pero es que no está escrito después de todo, no está escrito para ser leído, o no sólo para ser leído; se ha creado para ser mirado y escuchado; mira, su escritura no es acerca de algo, es algo en sí mismo. Cuando el sentido es dormir, las palabras se van a dormir. Cuando el sentido es bailar, las palabras bailan. Los novelistas engendran obras discursivas porque se centran en hablar sobre las cosas, sobre un asunto, mientras que el arte auténtico no hace eso: el arte auténtico es la cosa y no algo sobre las cosas: no es arte sobre algo, es el arte en sí.
Por eso me gustaban más Bouvard y Pecuchet y Finnegans Wake, las obras imperfectas que se abren paso en Flaubert y Joyce después de sus grandes obras, Madame Bovary y Ulises, respectivamente. Veía en esas obras desatadas e imperfectas caminos geniales hacia el futuro. Creía que todos devendríamos artistas y poetas, pero luego las cosas se torcieron y, entre sombras de Grey, ahora triunfa la corriente de aire, siempre tan limitada, de los novelistas con tendencia obtusa al “desfile cinematográfico de las cosas”, por no hablar de la corriente de los libros que nos jactamos groseramente de haber leído de un tirón, etc.
A la caída de la capacidad de atención ha contribuido una industria editorial que está erradicando de la literatura todo aquello que nos quiere hacer creer que es demasiado pesado, o que va demasiado cargado de sentido, o que puede parecer intelectual. Y el panorama, desde el punto de vista literario —si es que ese punto de vista aún existe— es desolador.
“¿Y por qué los escritores son, más que otra gente, presa fácil de las depresiones?”, pregunta alguien en un relato de Mario Levrero. Y alguien dice: “Se deprimen porque no pueden tolerar la idea de tener que vivir en un mundo estropeado por los imbéciles”.
En un mundo en el que quienes leen son una pavorosa minoría, un escritor ya bastante hace con sobrevivir. Cada día son más inencontrables, pero quedan todavía algunos —podríamos llamarles “los escritores de antes”— que se salvan gracias a que aun saben arreglárselas para tratar de escribir lo que escribirían si escribiesen. Pero de estos cada vez hay menos. Son supervivientes de una especie en extinción; tipos complicados, gente de un coraje tan antiguo como el coraje mismo, gente zumbada; trastornada si ustedes quieren; gente esencialmente obsesiva, fascinantemente obsesiva.
A un amigo escritor le preguntó una dama en un coloquio cuándo iba a dejar de escribir sobre tipos que parecen moverse por el Far West y aniquilan a escritores falsos.
—Cuando me salga bien, dejaré de hacerlo —contestó.
En arte cuenta mucho la insistencia desaforada, la presencia del maniático detrás de la obra. Los escritores supervivientes saben que el futuro ya no va a llegar a través de las ondas; no va a llegar, como en el año en que nací, con las alegres formas de una música distinta.
Mi biografía va del nacimiento del rock and roll a los atentados de este noviembre en París.
En un intenso texto de Xavier Person, que leí ayer en el avión que me trajo hasta aquí, he podido seguir los pasos de George Didi-Huberman en el momento de abrir la puerta de una habitación de hospital en París, y he entrado con él en el cuarto de Simon, un joven de 33 años gravemente herido en la columna vertebral por una bala de Kalachnikov en el atentado de Charlie Hebdo. En ese cuarto, este superviviente, nos dice Didi-Huberman, “trabaja para vivir”. Su cuerpo lentamente se pone en movimiento y él está intentando levantarse, literalmente elevarse, para volver a ser.
Desde ese cuarto de hospital francés he pensado en los emigrantes de la guerra de Siria que, después de haber arriesgado la vida, ponen pie en tierra en una isla del Mediterráneo, y luego lentamente se van alzando, se van elevando, también para sentir que vuelven a ser. Y al pensar en ellos he oído el eco de las voces de los supervivientes que nos hablan en el documento de Svetlana Alexievitch sobre Chernóbil. El libro no trata tanto de la catástrofe general como del mundo después de esa catástrofe. El libro habla de cómo la gente se adapta a la nueva realidad. Esa realidad que ya ha sucedido, pero aún no se percibe del todo, pero está aquí ya, entre todos nosotros, susurra el coro trágico. Y ustedes ahora me van a perdonar, pero lo que dicen las voces de Chernóbil, el gran coro, es el futuro.
Enrique Vila-Matas
Escritor. Ha publicado: Doctor Pasavento, Exploradores del abismo, Dietario voluble, Dublinesca, Perder teorías, Chet Baker piensa en su arte, Aire de Dylan, Kassel no invita a la lógica y Marienbad eléctrico, entre otros libros.

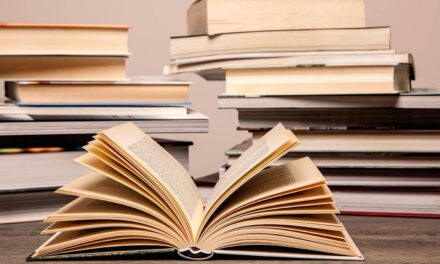


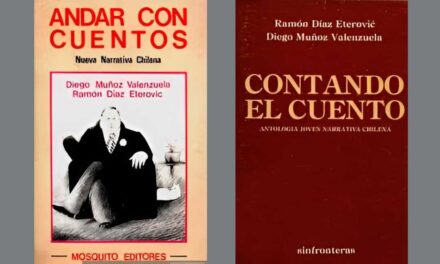





Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/