Por Bartolomé Leal
Desde el día del fallecimiento de Mario Vargas Llosa, tan admirado por nosotros los escritores (buenos, malos y medianos), y tras escuchar y leer los ditirambos que se le dedicaron, algunos fundamentados y serios, otros francamente chabacanos, me quedé pensando, ¿habrá que esperar que Isabel Allende deje este mundo para darnos cuenta del gran coloso (femenino, colosa) de la literatura en castellano que ella es? Y seguirá siéndolo, en la inmortalidad privativa de los grandes escritores y escritoras que en este mundo han sido. Porque Isabel no es menos colosal que Vargas Llosa en calidad (ambos muestran altos y bajos) y casi lo iguala en cantidad; queda a los profesores concordar o disentir. Ambos han sido parte de la farándula, no se puede negar… Y ambos son top ten entre los novelistas latinoamericanos más leídos, e Isabel la única mujer. Eso señala la estadística.
Hubo un tiempo en que sonaba inconveniente, casi obsceno, confesar admiración por la autora de La casa de los espíritus (copiona de García Márquez, se le ocurrió a algún palurdo y legiones salieron a repetirlo), y alabar su monumental carrera literaria internacional (puro marqueteo, era el discurso de los envidiosos/as); nunca entendí bien por qué esa bronca, hasta que leyendo por aquí y por allá, conversando con este plumario y aquel, me di cuenta que había bastante chaqueteo (ese acto de agarrar a alguien por la chaqueta para que no avance) en el medio literario. Germán Marín aportaba que los intelectuales chilenos son patoteros (actúan en patota, es decir en grupo) y maleteros (o sea que atacan a la mala, traidoramente). Bueno, serán algunos…
No vamos a seguir con eso, volvamos a Vargas Llosa. El gran narrador peruano, entre las cosas que dijo sobre Chile, fue que había producido un “mamarracho” de proyecto de constitución. Esa primera versión que, como sabemos, fue rechazada en un plebiscito. Vargas Llosa repetía las consignas de la derecha y del centro conservador. Pues resulta que Isabel vino el año 2022 a Chile, explícitamente para dar su apoyo a ese proyecto constitucional, señalando varios puntos que lo hacían digno de ser instalado en el desarrollo nacional; y se refirió a temas como el patriarcado, que conoce muy bien, desde los tiempos de sus columnas en la revista Paula. Abundó en los tópicos de la deuda con los pueblos originarios, el cuidado de la naturaleza, los derechos de la mujer sobre su cuerpo y así otros. Tenía a su haber la visión idealista de toda una vida dedicada a observar, qué digo, a escrutar a sus compatriotas; y bueno ¿por qué no tenerla?
Está claro para mí que eran bien distintos los fundamentos éticos de ambos escritores. ¿Cuenta eso al momento de encenderse en fervor funerario frente a la vida y obra de un autor o autora?
Como deus ex machina que ha gatillado esta prosa súbita y me envalentona a exorcizar algunas dudas, llega desde México la noticia de que Isabel Allende, a sus 82 años, prepara la salida de una nueva novela, que llevaría por título Mi nombre es Emilia del Valle. Saldrá en inglés y castellano este mismo mes, mayo del 2025. Tiene por ambientación y personajes la Revolución del 91 y la figura del presidente Balmaceda, quien cometería suicidio para no rendirse a la traición. Protagoniza una periodista que reportea los sucesos. Isabel dedica el libro a su hermano menor Juan, académico en USA, doctor en ciencia política e historiador, quien la ayudó para su investigación de época. Un viejo amigo mío de juventud…

Digamos que la novela histórica se le ha dado muy bien a Isabel Allende y voy a mencionar dos obras que he disfrutado recientemente. Después de haber apreciado sus magistrales novelas iniciales, la mencionada La casa de los espíritus y De amor y de sombra, su libro testimonio del golpe militar con su seguidilla de dolor y tristeza, había dejado de leerla; tal vez algunos temas suyos no me interesaban. Además, estaban demasiado caros los libros. Hasta que me topé en bibliotecas públicas primero con Inés del alma mía (2006), que rescata la figura de Inés de Suárez, amante de Pedro de Valdivia y fiera defensora de la ciudad de Santiago durante las asonadas indígenas. La novela cuenta episodios de su vida en España, el viaje a América, su paso por El Cusco la ciudad imperial incaica, su instalación en Santiago. Siempre fiel al Conquistador, se cuenta de su matrimonio con Rodrigo de Quiroga y su involucramiento en la guerra de Arauco. La figura de Felipillo (Lautaro) se alza relevante en la trama. Inés de Suárez es un personaje recordado casi solo en la literatura y algunos párrafos en la historia. Isabel Allende transparenta sus fuentes de información en el libro. Hoy en día Inés de Suárez tiene parque y estación de Metro en la comuna de Providencia; algo es algo se podría decir.
En cualquier caso, un placer de lectura, una prosa fluida y amable, precisa, que no decae, con salidas de la pista principal breves y sustantivas. Además, con una mirada femenina que siempre ha sido su especialidad. En los últimos años esa mirada se ha enriquecido con una visión de madre y abuela que le nace de profundis. Isabel no tergiversa lo que ponen los historiadores, aunque se toma las libertades que exige la narrativa de ficción. Se nota que tiene experiencia periodística y desarrolla un feminismo avant-la-lettre que puede ser calificado de un tanto pituco, pero que en su tiempo (años 60 y 70) era casi lo único que había en tal onda. Las compañeras de izquierda rendían por entonces disciplinado culto a los venerables barbudos, no eran tiempos para derechos de las mujeres. Isabel Allende hace de Inés de Suárez una figura de una potencia arrolladora y a la vez conmovedora. Una auténtica chilena de esos años formativos, llenos de ruido y furia.
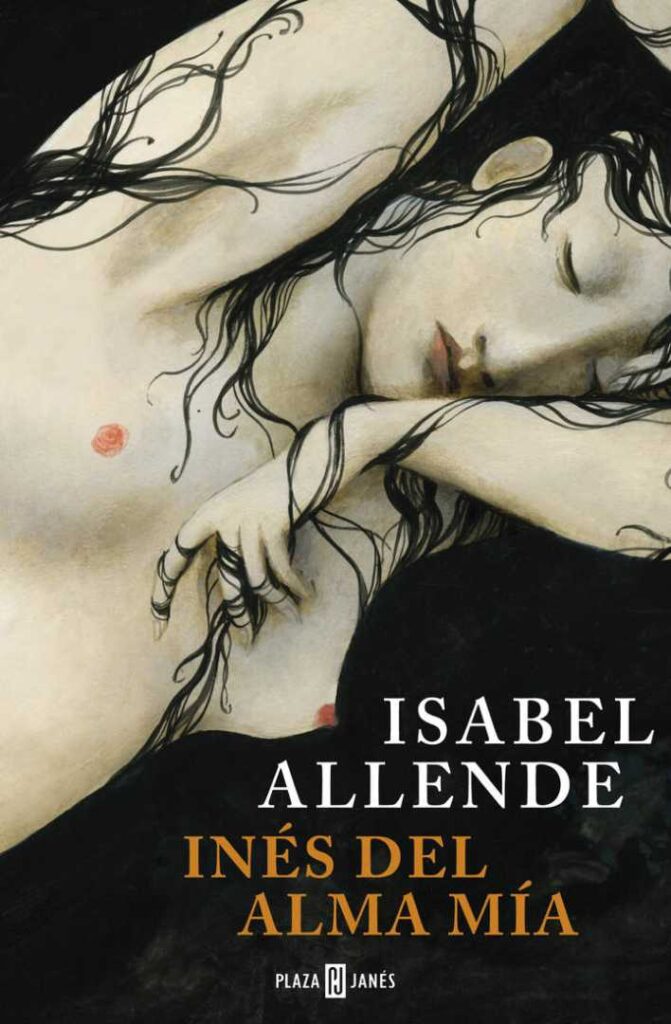
Sin embargo, fue con otra novela histórica que me prendí. Su título: La isla bajo el mar (2009). Le tenía mala a ese libro, su autora nunca había estado en Haití. Yo sí, muchas veces durante varios años. Me interesaba entonces saber cómo se las había arreglado. Un autor chileno olvidado, Jaime Laso, de la generación del 50, muy querido por sus pares, había estado trabajando allá como diplomático, en tiempos del dictador Duvalier, el siniestro “Papá Doc”, y escribió una novela titulada Black y Blanc. Un libro sobresaliente, intenso, maldito. A Laso lo agarró una seguidilla de enfermedades, en distintas partes del cuerpo, como si le hubieran estado clavando alfileres a un muñeco de cera. ¿Víctima del vudú? Se despachó en menos de un año, murió a los cuarenta y tantos en medio de horribles sufrimientos. Hubo otro plumario nacional, más reciente, que sacó su libro sobre Haití. Regalón consuetudinario de la crítica, lo alabaron melosamente. Lo hojeé en librerías, tenía una trama tan ridícula que me causó náuseas y su prosa escolar me pareció peor que la mía.
Isabel Allende trabajó sobre temas históricos, el siglo XVIII en Haití durante lo peor de la esclavitud en la isla. Fueron cuatro años de investigación, como señaló en una entrevista. Algo parecido a lo que hizo tan exitosamente Vargas Llosa en La guerra del fin del mundo. En La isla bajo el mar fueron apareciendo personajes y situaciones familiares para mí, los grand blancs franceses dueños de plantaciones de azúcar, los petit blancs pobres y crueles, los esclavos africanos maltratados hasta lo inverosímil, el vudú, los cánticos y los mitos, los mulatos codiciosos, los remanentes de los tainos originarios; y los héroes de la rebelión como Macandal, que culminó en el gran levantamiento negro en 1804, el primer país libre de América después de los USA. Y en medio de todo, las mujeres, geniales, sabias y sufridas, como la protagonista, que lucha sin parar por su libertad amparada por la diosa Erzulie del panteón vudú; y amenazada por otros dioses del sincretismo cristiano-africano, como el Barón Samedi (el demonio) y el veterano Legbé, suerte de dios padre y amo de los destinos…
No pude salir del libro por varios días, leyendo y releyendo, todo hacía sentido para mí. Con una habilidad que es pura disciplina y oficio, a Isabel Allende no se le escapan ni diluyen los personajes, que hay muchos. No solo tenemos individualidades, psicologías (una fortaleza de Isabel), sino también la mente colectiva, los mensajes transmitidos por los loas, las divinidades naturales, asistentes de dioses y diosas. Diversos viajes de personajes nos llevan a La Habana y la segunda parte se instala en Nueva Orleans, que son parte también de la misma cepa cultural.
Conozco la gran ciudad del norte, Cap Haitien, lugar donde convergen las historias, y Limbé donde nació la rebelión, y la capital Port-au-Prince que se vuelve un mito, en fin, una toponimia que para quien conoce se hace visible en la lectura. Solo suele fallar nuestra autora en caracterizar la ecología de la isla, y esta carencia ha sido señalada por los que conocen La Hispaniola, su nombre antiguo, y estoy de acuerdo, porque me la he recorrido por tierra, por aire y por mar. Faltó quizás un poco más de terreno, no de calle, sino contemplar sin intermediarios la desgraciada situación del Haití de hoy, una nación, una cultura y una naturaleza tan maltratadas.
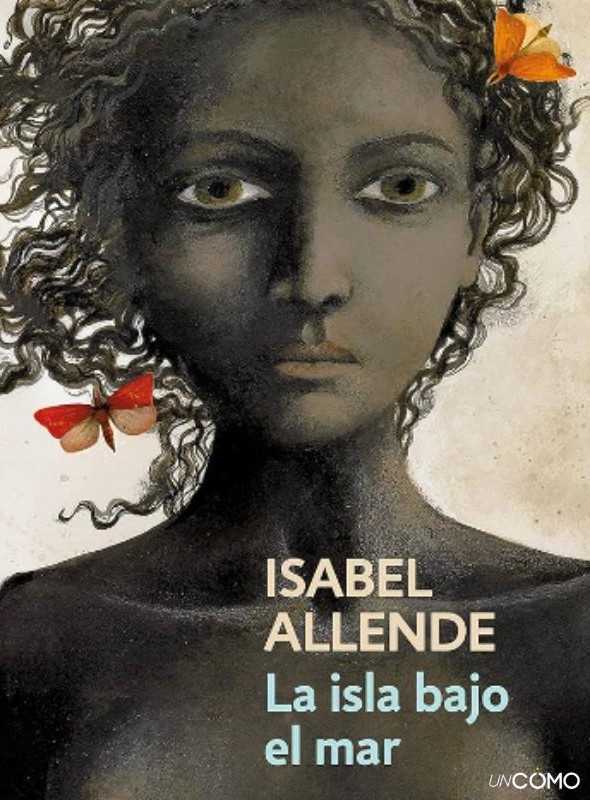
Isabel Allende es nuestra colosa literaria, y quien lo dude, que lea esas preciosas novelas históricas. Favoritas de lectores y lectoras. Quedamos a la espera de la que viene…


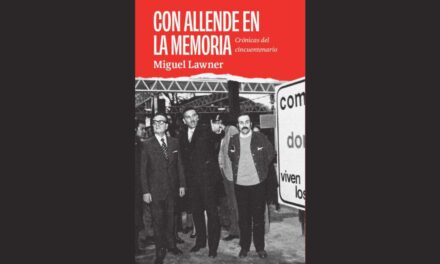

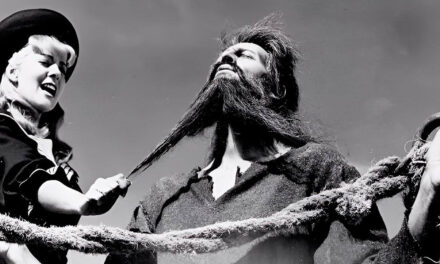





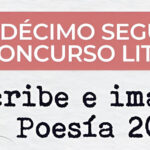
Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/