De nuestro nuevo socio, Jorge Muñoz Gallardo, profesor y escritor, tiene varias publicaciones. Va una muestra de algunas páginas autobiográficas.
VIENTO DE AYER
Fragmentos autobiográficos
Por Jorge Muñoz Gallardo
1
Mis recuerdos se remontan a una casa vieja, de dos pisos, con una escalera angosta y empinada y un patio con dos paltos. Por detrás había una zanja, un muro y una higuera; luego, otro patio con árboles. Un poco más adelante se encontraba una terraza y un árbol parecido a un pino junto al que había una llave que siempre goteaba. Yo vivía en esa casa con mis padres y mis dos hermanas (aunque, en verdad, no recuerdo a mis hermanas en ese espacio y tiempo). Allí transcurrieron mis primeros años y sueños.
En la parte delantera del sitio, que era muy grande, había otra casa, de un piso, con una galería bordeada de muchas ventanas que remataba en un salón redondo, también encristalado. En la galería había sillones, jarrones con plantas y un mueble de madera con un espejo al centro. Junto al salón había otro patio sombreado por un parrón. En el lado opuesto a las ventanas de la galería se alzaban numerosas puertas que conducían a distintas habitaciones, dormitorios, un baño grande y una cocina.
En esa casa vivía una tía con su marido y sus hijos, otra tía viuda con su hijo, una tía solterona y la abuela. Esas tías eran hermanas de mi padre y la abuela era su madre. Enseguida estaba el colegio, no muy lejos de la casa. De aquel colegio solo me quedan, en la memoria, un par de nombres y dos perros. No sé cuánto duró nuestra permanencia en ese lugar, pero según los relatos de mi madre, para ella no fueron momentos felices.
Del tiempo vivido allí hay algunas imágenes persistentes: dos bancos de piedra en la entrada, luego un portón de madera y, cruzando ese portón, una superficie embaldosada. A la derecha estaba la casa principal, luego un sendero que conducía al otro inmueble. Otra vez, el árbol parecido a un pino, la terraza, la escalera de la casa del fondo… No veo mi cara, pero la siento, la mirada es de asombro. La casa se recortaba contra un cielo claro, los árboles también. Una tarde tibia, arbustos, silencio, gradas polvorientas… Es curioso, pero no tengo noción de haber sentido la lluvia en aquel sitio. Allí jugaba con los primos, dicen que yo estaba siempre ordenado y limpio. Eso era obra de mi madre.
El lugar tenía algo de enigmático e intimidante para mi imaginación de niño más bien tímido. Los fantasmas poblaban los relatos de las tías viejas que, acomodadas en grandes sillones forrados en telas de colores gastados, con una taza de té en la mano, daban rienda suelta a sus recuerdos y creencias. Entre sus palabras impregnadas de convicción y las sombras de la tarde se asomaban las almas en pena que, según ellas, visitaban los espacios donde habían estado antes, al igual que los duendes que habitaban en los rincones ocultos de las miradas indiscretas, manifestando su presencia misteriosa en los patios y en las dos casas.
2
Si pienso en mis padres, en el período y lugar antes descrito, me surge siempre el mismo recuerdo: mi padre en mangas de camisa, con corbata y un pantalón gris, el rostro sonriente. Pero de mi madre no tengo una idea clara. Debo trasladarme a Valdivia para que sus rasgos surjan con mayor nitidez, no física sino de carácter; aunque recuerdo haber visto, siendo niño, una foto de ella, de esas en blanco y negro, y sus ojos me parecieron tristes. Él tranquilo, noble, inteligente, con un gran talento para la invención y diseño de máquinas y aparatos. Ella muy estricta, disciplinada, organizada, alegre y excéntrica; dicen que en su juventud quiso ser actriz o bailarina clásica, pero la familia se opuso. La imagen de la fotografía se contradice con su verdadero ser, sin embargo, sus ojos me causaron esa impresión que conservé durante mucho tiempo.
La madre de mi madre era una viejita de pelo blanco, ojos azules y un carácter dulce; es decir, una abuelita de cuento. Se llamaba Helena y tuvo cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres. Vivía en Osorno, en una enorme casa sureña, con gallinero, leñera, huerta y jardín. La huerta era muy grande y ordenada, tenía también árboles frutales como membrillo, manzano y peral. Adelante había un jardín con el césped bien cuidado en cuyo centro se alzaba una palmera recta y alta, en las orillas crecían orejas de oso y helechos de puntas enroscadas. También había una glorieta con una mesa y bancos para sentarse a comer en los asados que se hacían en los veranos y en los cuales participaba una buena parte de la familia. Con mi abuela vivía mi tío Egon y el hijo de este, que tenía a la abuela Helena por su verdadera madre, puesto que mi tío estaba separado. En esa casa oí muchas veces, a mi abuela y algunas tías viejas hablando en alemán, pero, yo nunca aprendí ese marcial idioma. Una de las cosas que llamaban mi atención, era un ala de ganso que la abuela usaba para quitar las migas del mantel. No recuerdo haber visto muchos libros en el hogar de mi abuela Helena, sin embargo, nunca he presenciado una mejor declamación de “La Casada Infiel,” de García Lorca, que la realizada por mi tío Egon.
La madre de mi padre, oriunda de Concepción, era completamente distinta. Alta, delgada, con afinidades políticas con el partido radical, conocida del presidente Juan Antonio Ríos, había pertenecido a una sociedad teosófica, además, tocaba piano y hablaba francés. Se llamaba Delfina, poseía una cultura poco común para las mujeres de la época, pero carecía de ternura. Terminó sus días en Santiago. Tuvo seis hijos, dos hombres y cuatro mujeres. En más de una oportunidad la oí recitando, en voz alta, pasajes del Quijote, le gustaba la historia universal, poseía una gran capacidad intelectual y amplitud de criterio. La recuerdo sentada en un sillón leyendo El Mercurio con un monóculo.
No conocí a mis abuelos varones, salvo por las historias familiares. Mi abuelo materno se llamaba Urbano, mi abuela decía que era mestizo. Mi madre lo adoraba y nos contaba que había sido un gran padre, alegre, afectuoso y hogareño. Mi abuelo paterno se llamaba Walterio, fue heredero de una gran fortuna perdida por negligencia, torpeza y las trampas jurídicas. En la familia no se hablaba de él, a mi padre le escuché algunos comentarios, pero muy vagos; sólo supe lo de la herencia de los Valenzuela Castillo, sobre la cual hay una revista en la Biblioteca Nacional, también oí que había dejado a la abuela Delfina para marcharse con una mujer más joven.
3
De Santiago nos fuimos a Temuco. Después de un par de años en esta ciudad, continuamos rumbo a Valdivia, donde nos radicamos de manera definitiva. No tengo idea de cómo y cuándo llegamos a Temuco, pero estuve en el sur con mis padres y mis hermanas. Los años anteriores los habíamos pasado en la capital, aunque yo no conocía casi nada de Santiago. Mi ciudad, mi país, mi mundo era la casa y el patio; el primer ensanchamiento de ese mundo fue el colegio. Pero estábamos en una casa de un piso, situada al lado de una librería. El hombre que se veía siempre parado detrás del mostrador usaba unas protecciones oscuras de género que se colocaban encima de las mangas de la chaqueta. Entrar en la librería era para mí como ingresar en un mundo de encantamiento, lápices de colores, libros, cuadernos, libretas, vitrinas brillantes tras la que aparecían toda clase de artículos.
Es precisamente en Temuco donde surge mi primera navidad llena de magia. Para mi madre la navidad tenía algo especial. Comenzaba los preparativos un mes antes, entraba el árbol, que era natural y estaba plantado en un cajón de madera lleno de tierra que en esas ocasiones era envuelto en papel de colores llamativos; en realidad, mi padre entraba el árbol a la casa, esta era su única participación efectiva en las múltiples tareas navideñas. Mi madre hacía galletas y compraba adornos. Las galletas tenían forma de estrella, media luna, trébol y polígono. Toda la casa empezaba a transformarse, en todas las habitaciones se respiraba el olor del pino, una dulce ansiedad se apoderaba de mis dos hermanas y yo. No solo el pesebre y las figuritas habituales rodeaban el árbol, mi madre daba rienda suelta a su imaginación agregando elementos completamente ajenos a lo religioso. En la parte más alta del árbol colgaban unos loros de chocolate de tamaño natural envueltos en papel plateado, los pájaros pendían de unas argollas de fino metal pintado con los más variados colores, argollas rojas, azules, amarillas y celestes brillaban en lo alto del árbol. Nosotros dábamos vueltas alrededor del pino navideño contemplando a los loros que parecían burlarse de nuestras pérfidas intenciones. Mi madre ejercía un estricto control para que no cometiéramos ninguna infracción, de modo que llegado el gran día nada estuviera fuera de lugar o lo previsto. En cambio, mi padre jugaba un rol pasivo y paciente. Uno de los momentos estelares ocurría en las horas previas a la llegada de los regalos traídos por Santa Claus mientras nosotros dormíamos pensando en el barbudo viejo colocando paquetes de colores en nuestro árbol navideño. He vivido muchas navidades hermosas porque mi madre, siendo disciplinada y estricta, era también entusiasta y soñadora, de las cosas más simples hacía una fiesta. Esas navidades temucanas y sus imágenes llenas de colorido y emociones son las que permanecen sonriendo en algún rincón de mi memoria. Verde, rojo, azul y amarillo son colores que aparecen como manchas dispersas al evocar esos mágicos instantes.
También se había producido otro ensanchamiento de mi mundo: estaba en un nuevo colegio. Además, mi madre contrató una nana mapuche. Se llamaba Dominga y era hija de un cacique. Tenía dos hermanos que la iban a buscar todos los fines de semana y nos llevaban cerezas, avellanas y piñones. Ella fue la primera mujer que vi desnuda. Como la mayoría de los niños, corría y curioseaba por todos los rincones de la casa.
En cierta ocasión, enfilé recto a una puerta y, empujándola, la abrí de golpe. La Dominga estaba completamente desnuda, de pie junto a la cama. No hizo ningún intento por cubrirse, tampoco un gesto de malestar o perturbación. Sus grandes ojos negros, brillantes y tranquilos, me miraron, tal vez riendo, y permaneció serena y erguida como una escultura de arcilla.
No sé si la nueva situación me mareaba, de pronto descubrí que en el colegio había una monja que era muy joven y bonita, cuando pasaba por el patio, como una aparición ligera y ágil, me quedaba embobado contemplando sus ojos y su nariz, su nariz era lo que más me gustaba, también sus labios rosados y llenos, a la vez sentía vergüenza de pensar que me gustaba, que era tan bonita, que alguien podía descubrir mis sentimientos. No sé qué hacía ella en el colegio, nunca me habló, simplemente pasaba por el patio o las galerías y yo me encontraba con ella, eso era todo. Pero, la monja no volvió a cruzar el patio del colegio y en mi corazón su lugar fue ocupado por una chica de mi edad que vivía a media cuadra de la casa, se llamaba Cristina, tenía ojos grandes y oscuros, la boca pequeña y roja como un clavel, se parecía a una de las muñecas de mis hermanas.
También el carnaval era otra maravilla que yo no conocía. Un avión de tela y cartón daba vueltas por las principales calles. Unos hombres emplumados de la cabeza a los pies cacareaban agitando los brazos, en la mitad de la plaza. Mozos de restaurantes, vistiendo chaquetas y camisas blancas, corbatín rojo, pantalones negros, corrían llevando en la mano una bandeja con una botella y varias copas, algunas botellas y copas caían al cemento rompiéndose en multitud de cristales atravesados por la luz del sol. Otros continuaban su carrera hacia la meta haciendo malabares para mantener las bandejas y su contenido en perfecto equilibrio. Contemplaba, con admiración, a los mapuches montados en sus caballos, con sus ponchos y adornos. Gritos, risas, aplausos, llenaban el ambiente alegre, festivo, mezclándose con los sones de trompetillas de cartón. Todo eso ocurría durante un carnaval, porque en esa época se celebraba la fiesta de la primavera, y es una gran lástima que no se conserve esa bella tradición que extiende la amistad y coloca un toque de poesía en los corazones gastados por el tiempo y la indiferencia.
De aquellos años, recuerdo a un compañero de curso, si no me equivoco se llamaba Ricardo Puelma. Los fines de semana iba a jugar a la casa de Ricardo, sus padres eran ya mayores, tenía dos hermanas muy lindas, que siendo ya señoritas, nos consideraban chicos molestosos. En verdad éramos bastante inquietos, dábamos vueltas corriendo por toda la casa, y al pasar delante de un mueble de madera donde brillaba una fuente llena de caramelos y bombones nos protegíamos uno a otro para poder robar las golosinas sin ser descubiertos. Los años han pasado, no he vuelto a saber de Ricardo y su familia, puede que de esa amable casa ya nada quede, aunque por ese misterio de la memoria los vagos instantes referidos siguen vivos.
Todo esto ocurría cerca del año sesenta y dos. Ese año fue muy importante porque, según creo, recién había llegado la televisión y el mundial de fútbol, celebrado en nuestro país, acaparaba todos los comentarios. Yo tendría unos nueve años, Jorge Alessandri Rodríguez gobernaba el país, y estando nosotros en provincia, vivíamos bastante alejados de los acontecimientos políticos porque en ese entonces las ciudades de provincia tenían poco contacto con la capital; la radio era el gran medio de comunicación. Pero, las cosas se van mudando, el asunto es que Temuco se quedó atrás y nosotros seguimos viajando más al sur.
4
Llegamos a Valdivia un día oscuro. El trueno rugía, la lluvia caía como si la tiraran con una regadera. El viento aullaba y los relámpagos iluminaban el cielo, llenando de espanto mi corazón. Nos instalamos en una casa vieja, de dos pisos, situada en una calle que me pareció fea. Mi padre dijo que permaneceríamos en ella mientras buscaba una casa definitiva. Aparte de nosotros había allí otras personas que tomaban la pensión.
El techo de mi habitación descendía por un lado hasta quedar cerca del suelo. Por las noches, me arrastraba debajo de la cama con una linterna en la mano. Los ratones se paseaban por el piso, unos eran grises, otros negros. Al ver la luz se quedaban paralizados. Yo observaba con admiración los ojos redondos y brillantes, las orejas paradas y los largos bigotes de los intrépidos roedores.
Una mañana se me ocurrió salir a conocer el barrio. Le dije a mi madre que daría un paseíto delante de la casa. Ella me dio permiso y me hizo algunas recomendaciones. Caminé observando con atención todo lo que me rodeaba, las casas de madera eran grises y tristes. Al llegar a la esquina me encontré con un viejo desastrado que llevaba un saco en el hombro. Me miró y, acercándose, lanzó un gruñido animal. El susto que me dio fue tan grande que salí corriendo como si el mismo diablo resoplara en mi espalda y no paré hasta entrar en la casa en la que tomábamos la pensión.
La nueva casa (la que mi padre había llamado definitiva) estaba frente al río, en la calle General Lagos. Tenía dos pisos, nosotros ocupábamos el segundo. En la entrada aparecía una escalera ancha, de madera bien lustrada, que se abría en dos brazos, uno hacia la parte principal y el otro hacia una corta galería con ventanas donde había dos baños y un dormitorio. Las habitaciones eran grandes. Desde las ventanas que daban a la calle se veía el río, un pedazo de la isla Teja y los barcos que iban y venían desde el puerto de Corral. ¡Que sensación maravillosa pegar la frente al cristal de la ventana y ver esos barcos pasando lentamente sobre el agua!
Cuando llovía era más emocionante, porque las gotas en el cristal iban borrando poco a poco las figuras hasta convertirlas en simples manchas. Por supuesto, me dediqué a explorar todos los rincones, eligiendo los que me parecían más interesantes. En el patio había una bodega para guardar leña, ahí instaló mi padre sus herramientas. También estaban los canastos de mimbre en los que se subía la leña a la cocina. Esta labor me encantaba.
A veces, entre los palos y las astillas aparecía un escarabajo verde y reluciente como una joya. Mi madre hizo construir un gallinero, tuvimos gallinas blancas, negras, rojas y grises, y dos gallos, uno grande y panzudo, al que mi padre le dio el nombre de Filimón, y otro más chico y flaco. Tenía una cresta roja, aretes blancos, las plumas anaranjadas, la cola negra y las patas celestes. Le pusimos Julio. Este último era el don Juan del gallinero: se la pasaba de gallina en gallina, repartiendo con entusiasmo su ardoroso amor.
Los sábados por la mañana llegaba el maestro Leiva con el hacha al hombro y picaba los troncos hasta transformarlos en delgados palos que amontonaba en los canastos. Después los llevaba a la bodega y los apilaba en rumas que crecían hasta tocar el techo. Yo imaginaba que esas columnas de ordenados leños eran un castillo, una fortaleza militar, un barco pirata. Una tarde en la que trepé por los palos dispuestos con un orden casi geométrico me llevé una sorpresa. Cuando mi frente estaba a punto de tocar el techo, me hallé cara a cara con un par de ojos redondos, verdes, que me miraban fijamente. Era un gato sucio y flaco que saltó, pasando por encima de mi cabeza, y corrió hacia el patio. La experiencia me dejó tiritando. Descendí, moviendo los pies con mucho cuidado, y cuando estuve en tierra firme, volví a la casa. Al subir la escalera me encontré con mi hermana menor, que estaba sentada en uno de los peldaños y me miraba con sonriente curiosidad.
El día que mi padre llevó una rana, hubo una verdadera conmoción en la casa, bajamos dando saltos por la escala y salimos al patio a contemplar la rana. Era gorda, verde, con el vientre blanco y los ojos saltones, permaneció mucho tiempo inmóvil, mirándonos como si nosotros fuéramos los bichos raros. Cavamos un hoyo en la tierra, lo llenamos con agua, le pusimos piedras y plantas, arreglamos todo para que estuviera contenta. En cuanto la colocamos en el agua, se escondió bajo la superficie, ya no pudimos verla. Yo bajaba todos los días a mirar la rana, en cuanto llegaba del colegio me iba al patio, estaba allí hasta que mi madre me llamaba diciendo que debía lavarme las manos, cambiarme de ropa, tomar el té y hacer las tareas. Una tarde la rana salió del agua y comenzó a saltar por el patio, llegó al gallinero, pasó entre unos listones y siguió su camino muy oronda entre las gallinas que estiraban el cogote, ladeaban la cabeza, la miraban con asombro. Pensé que si nosotros estuviéramos parados delante de un marciano, haríamos lo mismo que las gallinas: estirar el cuello y mirar así. Cuando cruzó todo el gallinero, siguió sacando pecho y dando saltitos y se fue a la bodega. Corrí tras ella, cogiéndola por el cuello y la panza, la llevé de vuelta al poso con agua. Una tarde, no hallé a la rana en el poso que le servía de hogar, metí la mano en el agua, exploré el fondo, no estaba. Busqué en el gallinero, en la bodega, di vueltas por todo el patio, fui al jardín, la rana había desaparecido. Nunca más volvimos a verla.
La voz del vendedor de diarios nos llegaba de lejos, era un hombre bajo, moreno y grueso. Mis hermanas y yo corríamos por la escalera, luchando por ser el primero en llegar, en la puerta del jardín esperábamos anhelantes. La voz se aproximaba, cada vez más nítida, voceando el nombre del diario local y los otros diarios. Cuando el hombre se detenía delante de la puerta gritábamos a coro. De su hombro colgaba un bolso lleno de diarios y revistas. Mi padre le pagaba a fin de mes. El Llanero Solitario, El Zorro, La Pequeña Lulú, el pato Donald, nos sonreían desde las portadas de las revistas y entrábamos corriendo sin parar hasta estar cada uno en su cuarto. Yo me tiraba en la cama, con la revista pegada a los ojos, porque era muy miope, y me sacaba los lentes porque al estar boca abajo se corrían hacia delante y quedaban colgando en mi cara. Con cuánto deleite me sumergía en los campos, en los pueblos por donde galopaba el caballo blanco del Llanero, podía oír los disparos y el galope de sus perseguidores. Otro tanto ocurría con don Diego de la Vega y el sargento García.
5
Trabajando en la bodega y en el patio, mi padre construyó un bote. Fue una tarea de gladiador, puesto que la realizó solo. El bote era de alerce, con las cuadernas de una sola pieza. Para lograr su propósito, mi padre ablandaba cada listón en un tubo de hierro lleno de agua caliente. Enseguida, colocaba el listón sobre un molde hecho por él mismo y lo sujetaba con unas prensas. Al secarse, la madera adquiría la forma arqueada correspondiente al costillar del bote. Para sacarlo de la casa y llevarlo al río fue necesario derribar una parte del cerco que separaba el patio del jardín.
Cuando por fin entró en el agua fue todo un acontecimiento, flotaba en la superficie como un gran pez blanco con una banda azul en los costados. Para llegar al río teníamos que cruzar la calle y entrar en un extenso sitio, propiedad de un establecimiento comercial que vendía maquinaria agrícola. Como nos conocían, podíamos entrar y salir sin ninguna restricción. Mi padre caminaba con los remos apoyados en el hombro, yo iba detrás.
Los fines de semana se convirtieron en paseos obligados. Mientras mi madre se dedicaba a las labores de la casa y mis hermanas jugaban con sus muñecas y otras cosas, mi padre y yo cruzábamos la calle para ir al río, donde nos esperaba el bote, balanceando su panza blanca en la ondulante superficie teñida de sol y de nubes, esas nubes que dibujaban figuras en el cielo; yo a veces descubría una con forma de vaca, otra que se parecía a un elefante. En uno de esos paseos ocurrió algo que jamás olvidé. Al regresar y aproximarnos a la orilla, pude ver a un carabinero que estaba parado en la escala de madera rojiza que llegaba hasta el agua, hundiéndose en ella. El carabinero le gritaba algo a mi padre, pero este, sin oírlo, continuaba remando, hasta que yo escuché sus palabras:
—¡Devuélvase! ¡Hay un muerto flotando junto a la escala! Que el niño no lo vea.
El cielo se había vuelto gris, el agua adquiría ese color barroso que precede a las tormentas, las gaviotas se alejaban lanzando agudos chillidos, el viento empezaba a soplar con más fuerza. Yo conocía esos bruscos cambios del clima sureño. Sentí que el temor me apretaba el pecho. El carabinero seguía gritando, moviendo los brazos. Por momentos se parecía a un espantapájaros. Su voz, arrastrada por el viento, llegaba como un alarido extraño. Mi padre comenzó a girar el bote, remando con prisa, pero yo lo había visto.
Durante toda la noche llovió con intensidad. El viento aullaba entre los techos, las paredes crujían, el trueno estallaba con violencia. Me costó quedarme dormido y soñé con el hombre muerto. Se movía como un sonámbulo entre las flores del jardín, se perdía en las sombras y reaparecía de pronto bajo el fulgor del relámpago, con las manos extendidas, y yo sabía que me buscaba. Cuando el viento y la lluvia dejaron de zarandear el techo y las ventanas, se fue también la pesadilla. Entonces pude descansar.
6
Fue un sábado por la mañana, al despertar, cuando empezaron los problemas. Me estiré, extendiendo los brazos, y apoyé la espalda en la almohada. Después de restregarme los ojos me quedé mirando la pared, cubierta con un papel verde muy pálido. Entonces vi un montón de puntitos negros. Giré la cabeza en distintas direcciones. Adonde iba la mirada, iban los puntitos. Me asusté con lo que me pasaba. Se lo conté a mi padre y pensamos que era un resfrío. Puede parecer tonto, pero en ese momento no teníamos otra explicación. A la semana los puntitos se habían convertido en manchas de un color verde intenso. Mi padre me llevó al oftalmólogo. El examen fue breve y, la opinión del médico, preocupante. Debíamos viajar con urgencia a Santiago.
7
Yo estudiaba en el Instituto Salesiano. La sala de música era uno de mis lugares favoritos. Había una tarima de madera con tres escalones y, en el lado opuesto, un piano vertical. Nosotros nos acomodábamos en la tarima, esperábamos a que el profesor nos diera el tono y comenzaba el canto. Entre desafinaciones, gritos y risas, formábamos un coro estridente que al final resultaba airoso. Pero el día que más me gustaba era el viernes, porque el profesor de música dedicaba la última hora a leernos un libro de aventuras. Lo hacía con voz pausada y clara. Nosotros escuchábamos con la mayor atención y, cuando la narración estaba en un momento emocionante, cerraba el libro, diciendo «continuamos el próximo viernes».
De nada servían nuestras protestas y ruegos, él se limitaba a sonreír mientras guardaba sus cosas. Al salir de clases cruzábamos la calle Picarte para ir al almacén de la Pan con Ají, una mujer que vendía por un peso una hallulla con ají en pasta que sacaba con una paleta de madera del interior de un frasco de vidrio ubicado encima de la gruesa cubierta de un mesón sucio de moscas y manchas amarillas. En los días grises y nublados del sur, ese trozo de pan untado con la picante crema colorada era el bocado más delicioso. Avanzábamos comiendo y charlando por la calle, con los bolsones arrastrándose por el pavimento, hasta llegar a la plaza, igual que una bandada de pájaros alborotados. Pero esos momentos felices se iban quedando atrás, como el paisaje que la lluvia y la humedad van borrando del cristal de una ventana.
8
Mi padre me retiró del colegio, tenía miedo de que jugando con otros chicos me golpeara la cabeza y la retina volviera a dañarse. Porque ese era el problema que yo tenía, el desprendimiento de la retina, y estaba corriendo el peligro de quedar ciego. Mi madre se mantenía igual que siempre, al parecer, ella no se daba cuenta de que yo tenía una enfermedad grave, o lo disimulaba muy bien, pero no mostraba ninguna debilidad.
La ausencia del colegio, de las aulas, los compañeros de curso, me llenaba de tristeza, pero me esforzaba en superarlo. Los profesores particulares iban a la casa, me gustaba estudiar y aprender, pero extrañaba a los chicos de mi edad. Cuando escuchaba las voces, las carreras, de los alumnos del Colegio Inglés que pasaban riendo y charlando frente a mi casa sentía deseos de salir a la calle a correr con ellos. Por las noches, mientras me quedaba dormido, el corazón me daba saltos. Buscando en la oscuridad presionaba el botón de la lámpara, cuando veía el resplandor de la luz recuperaba la calma y podía dormir, y es que pensaba que ya me había quedado ciego.
9
La casa de la tía B era la más grande de la cuadra. Estaba rodeada de nogales, de paltos, y tenía un antejardín descuidado donde crecían con desorden las camelias y los rosales. Por la tarde, cuando el sol se disolvía en manchones rojos, la casa quedaba envuelta en las sombras y fulgores dorados parpadeaban en los cristales de las ventanas que daban al jardín. En la entrada había una ancha escalinata de piedra, con dos columnas cilíndricas, luego venía la puerta de madera barnizada, con vidrios rectangulares en la parte superior. A veces estaba en silencio, de modo que un paseante ocasional habría pensado que se trataba de una casa abandonada. Sin embargo, allí vivían nueve personas.
La tía B, que era pequeña, inquieta y dominante, ejercía sin contrapeso su rol de gobernanta. Habitaba el primer piso junto a su marido y sus cuatro hijos.
En el segundo piso estaban las dos hermanas de la tía B. En nada se parecían entre ellas. La tía C era una mujer alta, flaca, solterona, melancólica. La tía D, baja, nerviosa y excéntrica, era viuda y sentía un verdadero terror ante la posible aparición de los fantasmas, de cuya existencia no dudaba.
A esa casa, tan diferente de la que yo habitaba en el sur, donde estaban mis afectos, llegaba con mi padre. Nos alojaban en un cuarto con dos camas, un velador y un ropero alto y desvencijado. El cuarto estaba al lado de la habitación de la abuela. La abuela llevaba el pelo blanco recogido en un moño sujeto con un peine de carey. Leía el diario, ayudada por su monóculo, y en más de una ocasión la escuché hablando sola en francés.
La primera vez que ocupé aquel cuarto me sentí atemorizado, porque a la mañana siguiente tendría que soportar la rutina médica. Me acosté dándole vueltas a la situación y no pude dormir. Permanecí inmóvil, oyendo los diminutos ruidos de la noche. En la otra cama dormía mi padre.
Los días siguientes fueron una peregrinación por las consultas de los médicos y la tortura de tantos exámenes, hasta que me colocaron en una camilla y me llevaron a la sala de operaciones. Los pasillos, la pintura blanca del hospital, el olor de los algodones empapados en alcohol, el silencio, los delantales blancos de los médicos y las enfermeras me aterrorizaban, solo quería regresar a mi casa. Cuando volví de la anestesia, mi padre estaba sentado en el borde de la cama. Su voz, ronca y pausada, me dio tranquilidad. Al tocarme la cara, descubrí que uno de mis ojos estaba tapado con una venda.
No supe cuánto tiempo pasé en aquella habitación, pero mi padre entraba y salía, iba a hacer trámites, se comunicaba con mi madre, me contaba lo que sucedía en Valdivia y, sentado en una silla de madera colocada junto a la cama, me leía las aventuras de Don Quijote. También recibía las continuas visitas del médico y de las enfermeras. En una de esas visitas el doctor me retiró el parche del ojo, al tiempo que decía que la visión del ojo recién operado se iría corrigiendo poco a poco.
Por fin pudimos abandonar el hospital, con el compromiso de volver a nuevos exámenes. Antes de la operación, el doctor le había dicho a mi padre que la situación era difícil. Fue sincero, porque las complicaciones no terminaron con ese viaje. Sin embargo, regresamos al sur. Yo me sentía invadido por una sensación de ansiedad y alegría. La presencia de mi madre, de mis hermanas y de esos rincones de la casa que tanto amaba me devolvieron el ánimo, aunque las cosas ya no eran igual que antes.
Los viajes entre Valdivia y Santiago se repitieron a bordo de un tren, un bus o en avión. Eran aviones inmensos, de grandes motores y ruidosas hélices. En ese tiempo, las intervenciones quirúrgicas se alternaban entre ambos ojos, porque mi retina era muy débil y se desprendía con facilidad. Como entraba y salía del hospital y pasaba largos períodos en ese lugar, mi padre intentaba satisfacer todos mis caprichos, de modo que alcancé a ir al cine con la autorización del médico. La película se llamaba A la hora señalada. Era en blanco y negro y tenía la actuación protagónica de Gary Cooper. Esa fue la última película que vi. Al salir del cine, la retina se me había desprendido otra vez.
Era la cuarta ocasión en que ingresaba en el quirófano. Sin embargo, todo me parecía desconocido, irreal. La cabeza del doctor, inclinada sobre mi cara, con la mascarilla y el gorro blanco, simulaba algo lejano, algo que venía de un sueño. Su voz, que intentaba ser amable, también parecía distante.
Cuando volví de la anestesia me vinieron vómitos. Mi padre corrió a buscar a la enfermera. Me limpiaron la cara y el pecho, me cambiaron la parte superior del pijama y me colocaron una loción con olor a rosas.
La enfermera me visitaba todos los días. Ya no me parecía tan terrible su presencia. Su voz era agradable y me gustaba cuando me hacía cariños en la cabeza con su mano suave, que olía a perfume. Una semana después, el doctor me quitó las vendas del ojo recién operado. La enfermera me limpió la zona que antes estaba cubierta por los parches con una crema desinfectante que esparció en mi piel usando un algodón. Con el ojo derecho veía las cosas que me rodeaban de forma distorsionada, como las imágenes reflejadas en un espejo cóncavo. Con el izquierdo veía un poco mejor. Además, alcancé a escuchar al médico hablándole a mi padre. Parece que le aconsejaba permitirme usar la visión sin restricciones, puesto que era imposible asegurar cuánto tiempo más me duraría la poca vista que me quedaba.
10
Como la medicina que llamaban «formal» había fracasado, mi padre intentó un nuevo camino. Comenzamos a tocar las puertas de curanderos y charlatanes que ofrecían curaciones milagrosas. En la radio y en la televisión apareció la noticia de un curandero de Brasil. Para mí, Brasil significaba fútbol, zamba, papagayos y selva. Viajar a ese país era una gran aventura, pero hacerlo en busca de un curandero que podía mejorar mis ojos… eso ya era otra cosa, algo misterioso, y me daba miedo. Según los comentarios, ese hombre podía operar a una persona con un cuchillo carnicero sin causarle heridas ni infecciones. Eran muchos los casos extraordinarios que se le atribuían.
En mi casa, todo giraba en torno al curandero del Brasil. La posibilidad de viajar al país del fútbol cobraba cada vez más fuerza. Aunque la aventura significaba grandes gastos, mi padre estaba decidido a entrar en la casa de aquel hombre en busca de la ansiada curación de mi vista cada día más débil.
Corría el año setenta, Salvador Allende había sido elegido presidente de Chile y circulaban toda clase de rumores y comentarios, desde los más esperanzadores hasta los más negativos. Nuestro destino era Congoñas do Campo, un pueblito minero donde se trabajaba una piedra que, al tocarla, manchaba los dedos con un polvillo parecido al talco. Allí vivía Zé Arigó y hasta ahí llegamos una mañana de septiembre. Faltaban muy pocos días para que yo cumpliera diecisiete años.
El pueblo estaba revolucionado con la enorme cantidad de personas que llegaban de los más variados lugares. Todos acudían en busca de una solución milagrosa a sus padecimientos. El hotel y la farmacia del pueblo pertenecían a la familia del curandero. Todas las actividades giraban en torno a los poderes curativos de ese hombre, que se parecía más a un conductor de camiones que a un sujeto capaz de lograr un milagro.
Mi mayor preocupación seguía siendo que Zé Arigó empleara el cuchillo en mis ojos. De la gente que andaba en el hotel, el que más llamaba mi atención era un negro amable, sonriente, al que todos llamaban Pelé. Atendía las mesas y eructaba ruidosamente, sin preocuparse por quienes estaban sentados ante un plato. Su voz era ronca y profunda, como el viento que se agita en el interior de una caverna, y nunca se molestaba.
De pronto, estuve delante del curandero. Para llegar hasta él había que hacer una fila que partía en la calle y avanzaba con lentitud al interior de la casa. Una vez en ella, ya en la sala donde atendía Zé Arigó, era necesario andar con el hombro izquierdo pegado a la pared, por lo que la vuelta se hacía muy lenta. No me habló una sola palabra, tampoco cogió el cuchillo, pero durante un rato que me pareció eterno escribió en un papel que luego entregó a mi padre. Eso fue todo.
De vuelta en casa, me colocaron cien inyecciones, me tragué decenas de pastillas y otros remedios —adquiridos en Brasil y en el mismo pueblo de Zé Arigó— sin saber qué elementos ingresaban en mi organismo. Como si todo eso fuera poco, no sentí ninguna mejoría. Tenía miedo, mi vista empeoraba cada vez más. Mi padre cifraba todas sus esperanzas en aquel tratamiento y aguardaba el momento del segundo viaje al Brasil, en el que debíamos reunirnos de nuevo con Zé Arigó. Pero el viaje no llegó a darse, pues el curandero falleció en un accidente automovilístico. La noticia, que apareció en la televisión, nos impactó y puso fin a una experiencia que no tuvo éxito, aunque despertó ilusiones.
11
El 18 de diciembre de 1976 falleció mi padre. La sensación que tuve al conocer la noticia fue como un rayo atravesándome. Yo estaba en Santiago. Por la noche había tenido un sueño angustioso: me hallaba en el interior de un edificio laberíntico de paredes blancas y corría llevando de la mano a mi hermana Gabriela. Subíamos y bajábamos numerosas y angostas escalas, cruzábamos puertas y otra vez las escaleras. Alguien nos perseguía respirando con agitación.
A la mañana siguiente, a eso de las once y media, me encontraba en el segundo piso, acomodado en un sillón. Por la ventana entraba el intenso calor de diciembre. Me había puesto una camisa negra y en las manos sostenía un libro titulado El shock del futuro. Intentaba leer, colocando el libro tan cerca del rostro que las páginas tocaban mis mejillas. También me gustaba sentir el olor a tinta y papel. De pronto se abrió la puerta y entró una de mis tías. Se sentó a mi lado y me echó una pastilla en la boca. Luego me dio agua que traía en un vaso, todo esto sin que yo tuviera tiempo para reaccionar.
—Debes viajar con urgencia a Valdivia, tu papá está enfermo —me dijo.
Un pensamiento surgió al instante: lo trasladaría en avión a Santiago. Pero esa idea se desvaneció con la misma rapidez con que había aparecido, dando lugar a algo así como el desencanto. Después, bajé al primer piso y salí al jardín. De camino a la calle me encontré con otra tía, la hermana mayor de mi padre. Estaba llorando.
—Murió, ¿verdad? —le pregunté.
La hoz de la muerte cortó su vida cuando él contaba con cincuenta y ocho años. Sabemos que murió asesinado en la dictadura, pero hasta el día de hoy no conocemos con claridad las causas y circunstancias que rodearon el infausto suceso.
Mi padre fue para mí como un gran árbol bajo cuya sombra generosa se calmaban todos mis temores infantiles, pero nunca le dije que lo amaba y hasta hoy me duele que se hubiera marchado sin saberlo. Cuando él murió yo tenía veintitrés años y mi vida era un navío que iba sin rumbo en un mar incierto. Nunca he olvidado esas tardes de verano, cuando éramos niños y salíamos a pasear por la avenida costanera. El río, quieto como una cinta de plata, recibía las alargadas sombras de los árboles que se alzaban en los márgenes de la isla Teja. A ratos, la afilada proa de un barco cortaba el agua y las gaviotas volaban en anchos círculos a muy corta distancia de la superficie. La caminata se prolongaba hasta que llegaba la noche con sus fulgores misteriosos. Entonces él alzaba la mano y, apuntando con el índice, nos decía:
—Cuando yo me muera, me iré a esa estrella y desde allí los estaré mirando.
Mis hermanas y yo levantábamos la cabeza para contemplar la estrella.
El tiempo transcurrido después fue un duro peregrinar por los senderos de la vida que ocuparía muchas páginas relatar. Me sentía como un náufrago aferrado a una tabla que podía soltarse de mis manos en cualquier momento. Sin embargo, logré obtener una profesión, contraer matrimonio y constituir una familia que es mi paraíso en la Tierra. La llegada de mi hija coronó mis esfuerzos y envolvió mi corazón con esa luz de fuerza INTERIOR y esperanza que nos lleva a decir: gracias.
A mi hija, Mariana Paz:
Recuerdo cuando colocaba mis manos sobre el vientre de tu madre y sentía tus movimientos de pez travieso, dando saltos en el interior de un lago tibio. Pasaron días, semanas, meses, y buscamos tu voz en las riberas del silencio, tu mirada en los fulgores de la noche, tu nombre en las sílabas húmedas de una mañana. Y te encontramos en la mitad de agosto, cuando tu primer grito rompió la espera y fue tan grande nuestro asombro; porque te amamos desde siempre, desde antes de conocerte, desde que solo eras un latido en expansión.





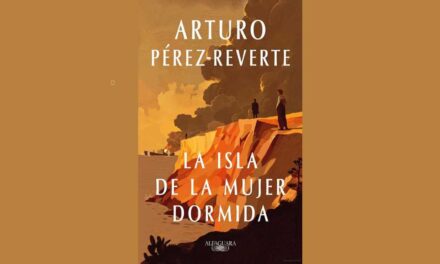




Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/