Nació en Viña del Mar el año 1966 y vive actualmente en Santiago de Chile.
Participó en la versión 2000–2001 del programa “Creative writing” de la Kingston University de Reino Unido.
Desde el 2005 has sido miembro del Taller de novela de Pía Barros, escritora chilena a la que le debe en gran parte su formación literaria.
En cuanto a sus publicaciones y otras actividades literarias, podemos nombrar:
“Un Robinson”, Ril Editores, novela, 2024
“Señales del Dresden”, Uqbar Editores, novela, 2014.
“Tapia”, texto a medio camino entre el cuento y la novela, publicado el 2008 por Ediciones Asterión, donde el autor nos presenta al personaje Heriberto Tapia, un detective expulsado de la PDI, y a su aguda esposa Ramona.
“Santiago Traders & Otros”, 2007, libro de cuentos, publicado por Ediciones Asterión, donde el autor explota la síntesis y el humor
Ha participado en libro-objetos de microcuentos editados por Ergo Sum cada año desde el 2005
Fue antologado en el libro “Letras Rojas” (LOM Editores, 2009) por Ramón Díaz Eterovic.
Sus textos breves han aparecido en medios digitales como el magazine literario Carajo y la revista argentina Cita en las Diagonales.
Asimismo, algunos de sus microcuentos han sido publicados en Francia a través de trabajos en literatura latinoamericana de la Université de Poitiers
Ha sido panelista y expositor en tres ediciones del Festival “Santiago Negro”, sobre el género policial y publicado columnas sobre el género neopolicial en la revista «A Tiro Limpio» del mismo Festival.
Reconocimientos
Su cuento “Atracción vergonzosa” fue seleccionado entre los 100 mejores de “Santiago en cien palabras”, edición XII.
El año 2010, “Tapia” fue llevado a las tablas a través de la obra «Mi novia calza 44», dirigida por Paola Monti, con la actriz Marcela Arroyave en el papel de Ramona y el actor Claudio Valenzuela en el del detective Tapia.
Obtiene Beca de Creación Literaria del Consejo Nacional de la Cultura de Chile el año 2012 por la novela “El radiotelegrafista alemán”, que posteriormente se publicaría como “Señales del Dresden”, y el 2014 por la novela “La Ilustración de Bernardo”.
“Señales del Dresden” (Uqbar Editores) fue destacado como uno de los mejores textos literarios del año 2014 por los críticos de Artes y Letras de El Mercurio.
EDITORIALES
https://rileditores.com/tienda/un-robinson/
https://www.uqbareditores.cl/senales-del-dresden
https://www.librospatagonia.com/library/publication/tapia
https://www.librospatagonia.com/library/publication/santiago-traders
Extracto de novela “Un Robinson”
Martín Pérez Ibarra
Una noche de aquellas en que había descansado a medias, levantándome a cada hora a observar por las ventanas la penumbra de Plazoleta, me quedé profundamente dormido durante el amanecer. Al abrir los ojos, vi a Hanni sentada a la mesa. Estaba inmóvil y tenía un aspecto diferente al acostumbrado. La creí dormida en esa posición, pero luego vi sus ojos abiertos y fijos, como si no vieran, o los tuviese dirigidos hacia dentro, hacia una remota profundidad. Por un momento, me dio la impresión de que no respiraba. Su boca parecía como esculpida en mármol y su rostro pálido, de una palidez uniforme, era como de piedra. Sólo su pelo castaño mostraba algo de vida. Sus manos descansaban delante de ella, sobre su falda, inertes, igual que guijarros, como firme coraza de una vida oculta. Esa imagen me hizo temblar. Creí estar mirando a otra mujer, no a mi esposa. ¡Está muerta!, pensé unos segundos después, sacudido por la visión de una especie de efigie de Hanni. Intuí que no lo estaba, aun cuando incluso siguió igual, rígida, mientras un insecto se posó sobre su frente para luego recorrer su nariz y labios. No podía apartar los ojos de su rostro, de aquella desencajada e inquebrantable mirada. ¿Quiere saber por qué? Creí adivinar que aquella era la verdadera Hanni. Creí adivinar que la mujer casada conmigo no era más que una parte de ella, una que se amoldaba al rol de esposa para darme en el gusto. Creí adivinar que la verdadera Hanni tenía aspecto pétreo y frío: estaba muerta y al mismo tiempo viva.
Observé la mesa y vi el plato de Nunca Está sobre ella. ¿Qué hacía ahí? Sólo entonces me di cuenta de que la puerta estaba sin la tranca. Hanni la había abierto. Me incorporé para ver si el perro había dormido en su covacha y, al salir y agacharme para mirar su interior, vi un bulto negro, incomprensible. Levanté el techo de la casa y encontré un animal inmóvil, enrollado en sí mismo, cubierto en sangre coagulada y aparentemente muerto. Tomé un palo y lo moví con él. Era Nunca Está. Tenía un corte en el cuello que evidenciaba un degollamiento. El cadáver se encontraba exangüe, producto de una hemorragia violenta. Me temblaron las manos en el momento que solté el palo. Me costó creer lo que vi. Era extraño que el suelo de la casa no se notara empapado por la sangre brotada desde vasos arteriales y venosos, de seguro emergida a borbotones. Entendí de sopetón que debía, por eso, descartar que hubiera sido atacado por otro animal. Había sido acuchillado por un ser humano en otro lugar y traído, ya muerto, a su casa. Aquello tenía que haber ocurrido durante la noche, pese a mi guardia realizada a cada hora. Aturdido y asqueado, busqué pistas que pudieran dar cuenta del autor de tamaña salvajada dentro y fuera de su covacha, sin dar con nada que me ayudara. Me senté en el pórtico de la casa y lloré en silencio por un momento. Adentro, Hanni continuaba inmóvil, viva y muerta a la vez.
Había llegado el momento de marcharse. Sin conocer por entonces ni de nombre a Schopenhauer, supe que los prejuicios y la tontera no se eliminan con sensatez. Entendí que cuando reina la barbarie hay que sortearla con lo único genuino: el cuerpo, que implica la conciencia de la muerte. Después de secar mis lágrimas con la manga de la camisa, entré en la casa, me acomodé con otra silla a un costado de Hanni y la abracé. Ella se mantuvo gélida, tiesa, sin corresponder en absoluto mi gesto. Pasaron uno minutos largos en los que seguimos así y durante los cuales yo fui construyendo en mi mente una frase inevitable, que no deseaba decir, pero que debía decir. La frase fue creciendo en mí y ocupando todos los espacios. Finalmente, con mi cuerpo y mente subyugados, no pude más que expulsarla. Le dije a Hanni con pena, sin titubear, y también con algo más, que no sé cómo llamar, pero que era similar a la angustia cansada, o quizá al miedo derrotado, que conseguiría barco para marcharnos de allí lo antes posible. Ella se incorporó y me observó turbada, como retornando con dificultad de algún recóndito lugar mental, sin decir palabra. Desde mi posición, y alta como era, su mirada era dura, incluso reprochadora. Me puse de pie también y los dos quedamos frente a frente, todavía ella más alta que yo, todavía su mirada aturdida. Nos vamos, dije.
De un instante a otro su rostro comenzó a deformarse, a adquirir la expresión de alguien viendo el horror, de alguien frente a una amenaza pavorosa que conlleva la vigilancia urgente de todos sus sentidos, la preparación de cada uno de sus músculos faciales, y así, en total silencio, unas lágrimas brotaron y recorrieron su rostro atormentado, pero eso solo duró unos momentos, porque antes de yo alcanzar a consolarla vinieron los gritos, que más bien eran un vómito de palabras, unas atropellándose sobre otras, frases en principio ininteligibles, con su lengua moviéndose a una velocidad tal que yo no alcanzaba a verla detrás de esos dientes blancos, que parecían ladrarme, y mientras yo trataba de interpretar su enojo, de entender su desahogo, y quería saber cómo aligerar su crisis, mi oído logró desencriptar esas palabras furiosas, logró desmadejarlas y alinearlas para darles sentido, y me di cuenta de que ella me insultaba, me decía palabras horribles, hirientes, de un nivel de agresividad y grosería que no hubiera imaginado jamás en Hanni, y quedé perplejo, y luego me sentí herido, y un momento después me sentí humillado, y ella no paraba y seguía, y seguía, y seguía, y yo ya no vi nada más, diría que quedé ciego por un momento, y ya no la vi, ni tampoco supe quién era yo, ni quién era ella, porque yo ya no era yo, sino alguien más, alguien que sólo quería salir de allí, como si estuviera ahogándose y sólo movimientos desesperados pudieran salvarlo, para alcanzar a ponerse a flote y respirar, y fue ese alguien quien alzó la mano y la hizo aterrizar sobre el rostro de Hanni en la forma de una bofetada, un golpe seco que hizo girar su rostro deformado, que pronto volvió a mirar a ese alguien para seguir gritando las mismas y otras palabras espantosos, tan feas que ya no las recuerdo, o no puedo repetirlas, ¿o es que no las recuerdo porque yo no estaba allí?, y usted sabe cuán terrible es el idioma alemán al momento de insultar, y vino otro golpe, y luego otro más, con el mismo brazo yendo y volviendo sobre aquel rostro que ya no reconocía, porque ella ya no era ella y yo no era yo, y bien quisiera haber despertado de la pesadilla, recomponer lo que intuía estaba despedazando nuestra relación, pero en nuestro hogar soplaba un torbellino que se había enredado en mis brazos, y era tan fuerte que yo ya no podía detenerlos, y este torbellino también me empujaba sin clemencia hacia un mañana al que yo no quería llegar.
Creo que el torbellino del que le hablo es lo que se da en llamar destino, aunque en realidad es herencia de paradojas. Sé que se pregunta por qué. Bueno, en la obra de Defoe era Viernes el que quería dejar la isla, y no Robinson.
Después de la quinta bofetada, ella calló. Siguió ahí, en silencio y temblando, y yo la miraba y quería que me entendiese, porque en definitiva afuera era donde vivía la verdadera violencia, reptaba muy cerca, y en cualquier momento se abalanzaría sobre nosotros. Di un paso hacia Hanni y la abracé. Este miedo nos une, le dije. Abismarse en la confesión es la esencia del alma alemana, pensé, y no es más daño, sino más calma. Abrazados, los dos lloramos desconsoladamente, sin emitir palabra alguna.
Pero, después de un rato, cuando separamos nuestros cuerpos, intuí que no llorábamos por la misma razón.



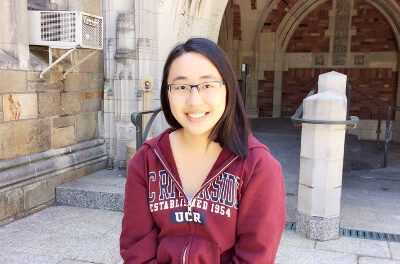







A propósito de la pregunta. De la Voz de Maipú: https://lavozdemaipu.cl/jose-baroja-escritor-maipucino-en-mexico/