Escritora y tallerista. Ha publicado Doce Guijarros (cuentos, 1976); Asuntos Privados (cuentos, Asterión 2006); Con Pulseras en los tobillos (microcuentos, Asterión, 2007); En la Garganta (cuentos, Asterión, 2008); Fragmentos de Espejos (microcuentos, Asterión, 2011); Saint Michel (micronovela, Asterión, 2012); Astillas de Hueso (microcuentos, Scherezade, 2013); Guerreros de Dios (micronovela, Asterión, 2016); En una maleta (nanonovela, Ediciones Imposibles, 2018); Los árboles hablan en Salem (nanonovela, Ediciones Imposibles, 2020); El Clan del Guanaco (novela, Asterión, 2022).
Sus textos han aparecido en antologías digitales y en soporte papel en Chile, España, Argentina, Croacia, Estados Unidos, Francia, Venezuela, México, Alemania, Italia y Bulgaria.
Obtuvo la Beca a la Creación Literaria en 2009, 2016, 2018 y 2021.
Es miembro fundadora del Colectivo Señoritas Imposibles (escritoras chilenas de narrativa negra).
Es miembro fundadora de REM (Red de Escritoras Microficcionistas)
Es una de las creadoras del proyecto “Basta! Contra la Violencia de Género” y actualmente encargada del área de internacionalización de dicho proyecto, y de la coordinación con los equipos que lo replican en otros países.
Ha participado como ponente y tallerista en eventos literarios nacionales e internacionales relacionados con el microrrelato y la narrativa negra; y en proyectos relacionados con el fomento del libro y la lectura financiados por el Consejo del Libro desde 2008.
Era clarito de piel y tenía los ojos azules así. De repente parecía un pelolais, aunque era un triste y los pelolais no son tristes, si no tienen por qué, poh. En ese paño blanquito se había hecho varios tatuajes. El último se lo hice yo en el antebrazo, papito, a la antigua, a pura manopla no más, con una aguja finita y carboncillo de pila. Un angelito le hice. Quedó filete así. Pero mientras estaba haciéndoselo, apagaron las luces y en la oscuridad ni siquiera con vela se puede rayar. Quedé de terminarlo al día siguiente pero filo…pasaron cosas, no me acuerdo bien, y de hueón no más, nunca lo terminé, poh. Él hizo su vuelta en Saint Michel y salió libreta después. Guacho pelao. El ángel quedó sin alitas, no más. No podía volar así. A lo mejor por eso apareció hecho tira, too entero charqueado. Lo hicieron chupete. Diez pedazos. Le sacaron hasta las yemas de los dedos. A veces sueño con él, con sus ojos como llenos de agua y esa pena que tenía aunque se riera. Pero sobre todo, sueño con ese pedazo de pellejo en que hice el angelito y cómo, cuando doblaba el brazo y empuñaba la mano, se movía la figura que nunca voló. A lo mejor si yo le hubiera puesto las alitas al angelito, él se habría salvado. Le decían el Rucio. Le decían Cupido. Se llamaba Hans Pozo.
(Capítulo 36, Saint Michel, micronovela, Asterión ediciones, 2012)
El ariete rompe resistencias. Se abre paso implacable, impetuoso. Su cabeza ciega destroza y penetra, entre las aclamaciones y aplausos rítmicos de los otros prisioneros conjurados para equilibrar por su cuenta la balanza de la justicia dándole al condenado un cucharón de su propio chocolate. Con sus cuerpos cierran el perímetro de la cruceta premeditadamente libre de vigilancia.
Se alza el bramido del castigado, luego sus quejas hiladas, interminables, una tras otra, una tras otra, entremezcladas con la respiración acezante, el llanto, los dientes apretados. No hay coreografía ni floreos de pañuelos, sólo los aplausos rítmicos y los pies zapateando el suelo. Tras los vítores del público, llega el silencio y el eco de los pasos que abandonan la cruceta y al prisionero desnudo sobre el piso mojado. Después de aquel escarmiento del infierno, nunca volverá a ser el que fue.
La cueca del tarro ha terminado.
(Capítulo 56, Saint Michel, micronovela, Asterión ediciones, 2012)
Dos grupos vociferantes se enfrentan en el picadero de Saint Michel. Combaten los guerreros por el dominio del territorio. No hay un orden de entrada, de ataque y repliegue. Sólo se enfrentan, exaltados, desafiantes, hercúleos, cada luchador con el rostro cubierto por un pañuelo, cada grupo embozado armado con sables, cuchillos y punzones. Los cortes rasgan el aire. Los centinelas observan desde las almenas güelfos y hacen apuestas acerca de quiénes ganarán. Intervienen cuando la mayoría de los perdedores yacen despedazados en distintas partes del picadero. Algunos guardias aparecen en la arena y lanzan una bomba lacrimógena. Utilizan las macanas y las descargas eléctricas para separar a los que aún están trenzados en esa riña a muerte. Uno de los sables busca el resquicio de un chaleco antibalas y penetra por ese costado hasta hender la carne del guardia que cae con un quejido. Sus compañeros, desde arriba, sólo alcanzan a distinguir cómo desaparece su cuerpo tragado por el frenesí de los vencedores que mueven los brazos en medio del humo y el polvo, manejando los filos rítmicamente, hacia arriba y hacia abajo, en una suerte de coreografía perfecta, en la que cada brazo se alza y desciende con la fuerza precisa para entrar y salir del cuerpo caído. En el éxtasis y el delirio brillan hermosos los filos contra el sol.
Una ráfaga de balas tabletea a la jauría desde una de las ladroneras. La masa se diluye en estampida y en el suelo del picadero quedan diseminados los cuerpos exánimes.
El olor de la sangre y el sudor pesa en el aire de mediodía.
(Capítulo 70, Saint Michel, micronovela, Asterión ediciones, 2012)



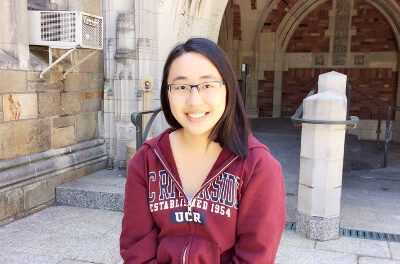







Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/