Desde Guadalajara, el escritor, editor y docente José Baroja (Valdivia, 1983) envía una colaboración a Letras de Chile.
EL PERFECTO GODÍN[1]
Por José Baroja
El trabajo obsesivo produce la locura, tanto como
la pereza completa, pero con esta combinación sepuede vivir.
Erich Fromm
Cómo llegó Armando a la Secretaría Académica y el cómo desapareció de esta, todavía es materia de chismes en nuestra oficina. Obviamente su contratación respondió a una convocatoria del doctor Bernabé. No obstante, según ha trascendido, él fue el único candidato que se presentó. Cuestión más que entendible pues, siendo muy sinceros, el puesto que se ofrecía resultaba ser muy mal pagado, incluso para los estándares educativos de México, y, en consecuencia, nadie lo quería. Aun así, creemos y sostenemos a pie firme que de haber habido más candidatos, Armando los hubiera despachado con grosera facilidad, pues el sujeto era simplemente un crack; incluso algunos llegaron a afirmar que este debe haber sido el mejor trabajador que pudiera verse en cualquier oficina del país. No importa, pues lo cierto es que, siendo el mejor trabajador que cualquier oficina pudiera haber tenido, la verdad es que todos suspiramos aliviados el día que nos dejó. ¡Dios me perdone por decir esto! Empero sería un mentiroso si no lo dijera así, puesto que, con su llegada, las cosas, para todos, se acabaron saliendo de control; en especial cuando este prohombre de los godinez se convirtió en «algo» que paulatinamente comenzó a complicarnos sobremanera y que, lamentablemente, era imposible de negar; no en vano, allí estaba, existiendo a diario, recordándonos quiénes éramos, convirtiéndose en un sujeto aparecido de la nada del modo en el que se manifestaría una prueba divina o una tortura del demonio para nosotros «godinez de profesión». ¡Dios se apiade de mi alma por lo que voy a decir! Pero lo diré: Armando debe agradecer el no haber seguido por estos lados, porque, no tengo dudas de que las miradas que le comenzamos a regalar, tal vez demasiado pronto, tal vez inconscientemente, no hubieran augurado nada bueno para él en caso de quedarse más tiempo; en caso de seguir existiendo como una afrenta a nuestra labor y si acaso a la de millones iguales a nosotros. Igual espero que ahora esté en un mejor lugar. ¡Dios nos juzgará!
Recapitulando, como para que te hagas una idea y no creas que solo estoy divagando. Armando se presentó en la oficina un 4 de agosto a las 8:55 de la mañana; eso aun cuando nuestra jornada iniciaba a las 9. Lo recalco, pues fue motivo suficiente para espantarnos cuando pasaditas las 9 descubrimos a un sujeto de concentrado semblante sentado en un cubículo que desde hace meses permanecía vacío y que ahora lo contenía a él, a su existencia, con una mirada fija en la pantalla de la computadora casi como si con ese gesto fuera capaz de descubrir un intrincado código o hasta la misma matrix que, según dicen las malas lenguas, nos contiene a todos. Lo cierto es que todavía tardamos un poco más en salir del espanto, pero cuando lo hicimos, y antes siquiera de saludarlo, los seis que aún trabajamos en ese piso decidimos bajar a la cocina en busca de un café. De hecho, bajamos todos, con el objetivo de chismear entre nosotros cuestiones tales como «es el nuevo», «¿cuándo lo contrataron?», «¿a qué hora llegó?», etcétera. Los pormenores de esa plática no valen la pena ser comentados, aunque lo que sí puedo afirmar es que aun esperamos un poco más antes de subir, sumamente dispuestos a un primer «hola», que ya dicho sonó bastante soso, quizás diluido por el concierto que Armando componía con las teclas de su máquina, al ingresar en ella cada palabra a una velocidad que a nosotros nos pareció digna del diablo. «Hola», hizo un nuevo intento Anáis, pero al no tener respuesta, cada uno decidió ir a sus estaciones, checar por última vez los celulares y, por fin, encender las computadoras. Ya todos estábamos en lo nuestro cuando de repente un «Hola, soy Armando, un gusto conocerlos» nos estremeció; no obstante, antes de poder articular alguna respuesta notamos sorprendidos cómo el nuevo volvía raudo sobre su máquina sin esperar réplica alguna. Ese día, el recién llegado acabó como si nada el trabajo de un mes de cualquiera de nosotros. A las 18 horas, descendió por la escalera, marcó su huella digital y salió rumbo casa no sin antes decirnos «Adiós».
Así serían las semanas siguientes. Nunca alcanzamos a verlo entrar en la mañana y cuando nosotros finalmente acudíamos a nuestro lugar, él ya había hecho el trabajo de casi todo el personal. Incluso comenzamos a notar que la oficina brillaba de limpia, que los cubiertos de la cocina estaban clasificados, pulidos y siempre a la mano, que los baños estaban impecables y que, ese lugar, que nunca había sido tan eficiente como otras oficinas de la universidad, comenzó a convertirse en el centro de atención, en la número uno; no en vano, esta era la única dependencia que, tras su llegada, no tenía pendientes. Es más, súbito comenzamos a darnos cuenta de que nuestro trabajo se había reducido de tal modo que, en términos prácticos, nos volvimos prescindibles. En efecto, no exagero cuando digo que el personal bien se pudo haber reducido a un solo individuo, uno que amablemente nos devolvía el saludo solo cuando terminaba aquello en lo que estaba concentrado y que, a ratos, desaparecía y aparecía, siempre con un semblante que, poco a poco, empezó a parecerse al de un laborioso Buda y que solo era cambiado para regalarnos una sonrisa, por lo general a las 10, a las 14 y a las 18 horas. Luego nosotros quedábamos descolocados.
Es así como, a las tres semanas, ya no tuvimos nada que hacer: nos preocupamos. Algunas y algunos decidimos hacer lo posible por mejorar nuestro desempeño; hasta nos inventamos labores. Sin embargo, rápido descartamos la intentona, puesto que superar a Armando era algo muy lejano a nuestra humanidad, a la de cualquiera, lo que llevó a que la mitad de la oficina cayera en depresión, en estrés y en angustia. Lo sorprendente es que Armando, al verse con sus tareas cumplidas y más, comenzó a tomar algunas obligaciones de nuestro jefe, quien al principio se sintió sumamente complacido, pero que, con el tiempo, entendió que este pendejo era mucho más eficiente que él, instante en que él se unió a nuestra preocupación y empezó a sudar en frío ante la posibilidad de perder su cargo. El problema es que no había forma de acabar con este superhéroe, aparentemente infranqueable e intachable hasta en su mínima conducta. Mucho ayudaba su inexistente presencia en las redes sociales: Armando solo existía aquí para nuestro sufrimiento. Y así era: por el demonio, existía. Al final, todos nos dimos por perdidos ante las inusuales características de este hombre que por sí mismo valía una oficina. Perdidos, hasta que un día no llegó.
Probablemente, el espanto fue más grande que cuando lo sorprendimos sentado en su cubículo trabajando puntualmente en labores para las que parecía haber nacido. Ya nos habíamos acostumbrado a la idea de que todos perderíamos nuestro trabajo, porque ponernos al corriente de él era literalmente imposible. Sin embargo, aquel terrorífico lunes no llegó. Y el martes tampoco. Ni asomo de él hubo el día miércoles. Siendo muy honestos, todos allí, más allá de nuestras odiosidades contra él, nos asombramos de que ese miércoles tampoco llegara, puesto que esperábamos una especie de resurrección al tercer día. ¡Dios nos disculpe! Al cuarto día, al fin descubrimos que Armando había fallecido en una esquina de Guadalajara. La historia fue la siguiente: aparentemente la luz estaba en verde, y no dudo de que él esperara que fuera así antes de cruzar correctamente por el paso peatonal, dispuesto simbólicamente sobre el suelo del área metropolitana. Él debe haberlo hecho así, no hay otra posibilidad; no así el carro que le pasó por encima, a él y a una niña que cruzaban a la misma hora. Me da pena admitirlo, pero las semanas siguientes todas y todos respiramos aliviados. ¡Dios perdone nuestras almas!
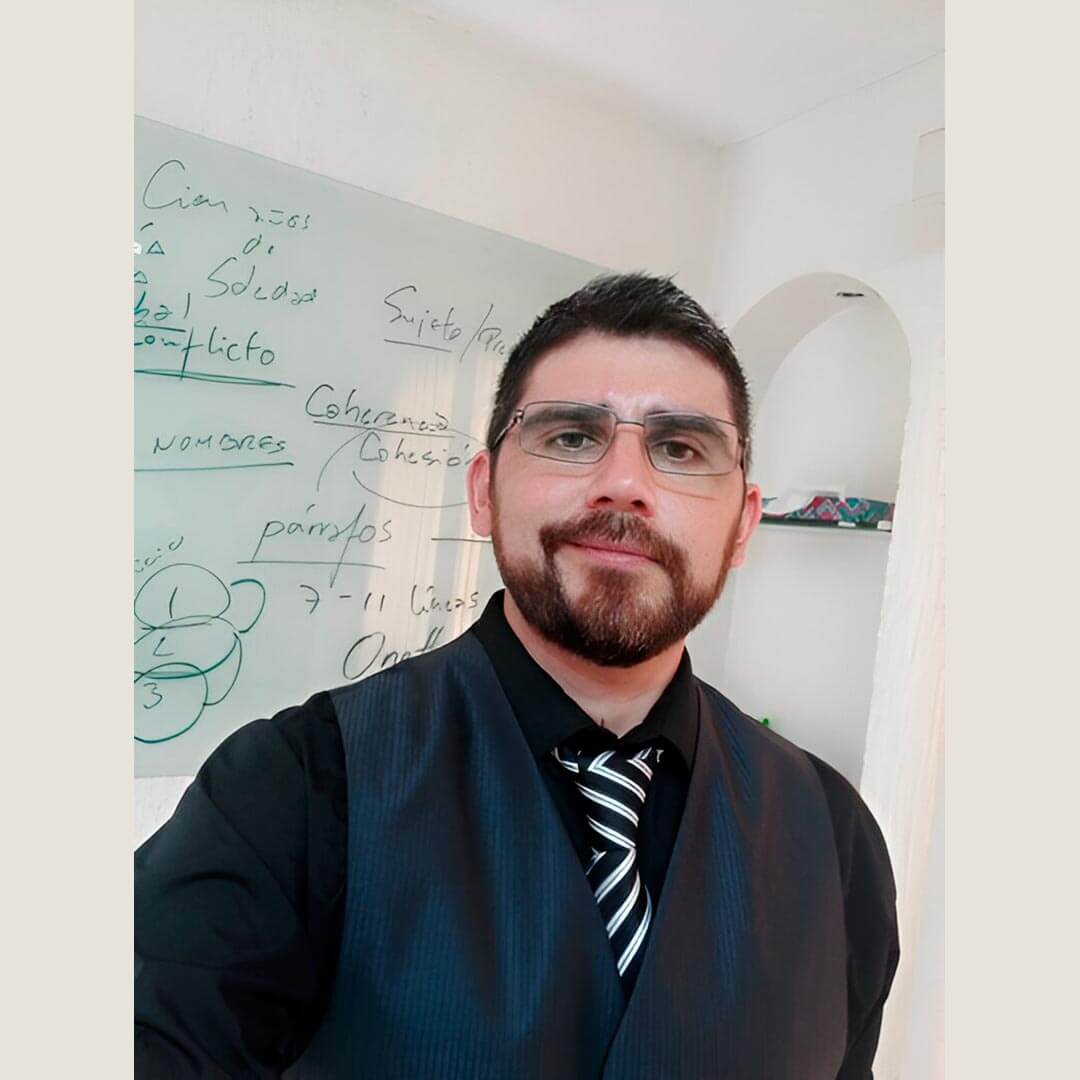
[1] “Godín”, se emplea de forma coloquial en México con ese sentido general de ‘oficinista asalariado’ (RAE).











Si quieren leer a un escritor satírico, busquen los cuentos de Baroja. acá he encontrado varios. Muy bueno
ESTÁ EN LA BIBLIOTECA NACIONAL.
¡Finalmente conseguí «Sueño en Guadalajara y otros cuentos»! Después de leer este relato irónico me dio mucha curiosidad, así que después de preguntar sin suerte en librerías de Santiago, tuve que buscar por Internet, pero ya tengo este y «No fue un catorce de febrero». Los dos libros están en México y España, por lo que me parece una pena que no le den más difusión por acá a este escritor valdiviano. Muchas gracias a Letras de Chile por compartir sus cuentos.