CÉSAR BIERNAY ARRIAGADA
Es Bibliotecario, profesor y escritor. En su ejercicio profesional ha estudiado la criminalística y publicado diversos artículos sobre la criminología del delito. Fue parte de los equipos que desclasificaron los Archivos del Departamento 50 “Los Cazanazis Chilenos” y los cien casos emblemáticos de la Brigada de Homicidios.
Es autor de los cuentos negros “Sabueso de guante blanco”, “Periplo de un billete de luca” y la trilogía “Macabros”, en cuyas crónicas compila casos policiales chilenos. Su publicación “Del Balurdo al Phishing: Evolución del Engaño y la Estafa en América” fue presentada en el II Congreso de la Sociedad de Chilena de Criminología.
Su relato “Exhumando la historia” es parte de la antología “Martes Negro” que rescata la memoria nacional en el marco de los 50 años del golpe de estado. Integró el Comité Editorial de la revista chilena de bibliotecología ”Infoconexion”, es miembro del Colegio de Bibliotecarios de Chile, donde fue delegado el 2016. También pertenece al colectivo “Escritores Maipucinos” y a la Corporación Literaria “Letras Laicas”. Su última obra “QAP: Código interno” rescata lo mejor del noir contemporáneo, cuya trama remata en un funeral narco con cuete, banderazo y metralla.
Editoriales
- De mi libro «QAP: Código interno» https://editorialpan.com/tienda/ols/products/xn--qap-cdigo-interno-csar-biernay-u3c83a
- De mi libro «Macabros 1 historias de asesinos chilenos» https://www.libreriacatalonia.cl/product/macabros
- De mi libro «Macabros 2 Evidencias que desbarataron la coartada perfecta» https://www.libreriacatalonia.cl/product/macabros-2
- De mi libro «Macabros 3 crímenes de religiosos y sectas» https://www.libreriacatalonia.cl/product/macabros-3
QAP: Código interno
(extracto)
Tras un largo viaje por tierra, Polo y su familia se instalaron en Lebu en una casa fiscal mientras conseguía un arriendo. Muy lejos de su natal Iquique, mantuvo la esperanza de proseguir su carrera funcionaria haciendo lo que más le gustaba; allanar las cocinerías de las narcos. Sabía que cumpliría inicialmente labores administrativas, en espera que el tiempo borrara la trágica circunstancia que forzó su repentino traslado al sur. Al presentarse en la unidad, fue notificado que a contar de esa fecha estaría a cargo de la oficina de partes, asumiendo el despacho de la documentación, el inventario y la función de “habilitado”.
Esta función era justa y necesaria en la institución. Desde sus albores en los años treinta, hasta comienzo de los noventa, un funcionario por unidad, “habilitado” mediante un documento para realizar la delicada tarea, era acompañado por guardias a la sección de remuneraciones el día veintiuno de cada mes, en busca de los sueldos de toda la dotación.
Con precisión y cuidado, el habilitado revisaba las planillas que registraban el detalle de los estipendios, los descuentos legales y los otros, contaba el dinero y retiraba las bolsas de billetes y monedas. Ya en la sala de la unidad, desplegaba dos pliegos informativos de los haberes, original y copia. Uno lo adosaba en el muro con cinta adhesiva, a vista de todos los funcionarios, para que conocieran el detalle de su sueldo, y el otro lo desplegaba sobre el escritorio donde se entregaba el respectivo peculio.
Uno a uno los funcionarios de la unidad iban pasando donde el habilitado para recibir su sueldo. Siempre se quejaban por los descuentos varios, ya que aparentemente aparecían sumas desconocidas. Otros descuentos habituales eran por consumo en el casino, farmacia institucional y publicación de la revista policial. El sueldo se entregaba exacto, billete a billete, moneda a moneda. Toda la dotación retiraba su remuneración y nadie se levantaba de la silla hasta recibir conforme la suma total de su sueldo, firmando para el efecto un comprobante con su conformidad.
Cuando el habilitado terminaba la tarea, guardaba los pliegos con el detalle de las remuneraciones y archivaba toda la documentación relativa a ese mes. Siempre sucedía que al ponerse de pie, ya había otra mesa “habilitada” al fondo del salón con la misma aglomeración de funcionarios. Se trataba de la “banca”.
Un funcionario, ducho en los juegos de azar, ponía un monto de dinero sobre la mesa y comenzaba a barajar el naipe español. Se jugaba al montón. Las cuarenta cartas se separaban por montones según la cantidad de jugadores. Todos los montones estaban boca abajo. Los apostadores dejaban el dinero apostado sobre cada montón. El que oficiaba de banca daba vuelta los montones y el que al voltearlo sacara la carta más alta, se quedaba con todo. En caso de empate ganaba el que le salía la pinta de oro. Si no había oro entre los montones empatados, se seguía jugando hasta el desempate.
Cuando la banca se instalaba, se generaba una pausa en las labores habituales de la unidad. Todos los funcionarios, ya fuesen jugadores o mirones, disfrutaban la dinámica del juego. En la primera hora jugaban los principiantes y quienes probaban suerte. Pero luego se quedaban los viejos ludópatas, ratis capaces de jugarse hasta el sueldo entero en una inagotable velada. Se cuenta que hasta pollo con papas les traían cuando les bajaba el hambre, con tal de comer sin detener la secuencia de montones que la banca iba barajando.
Sucedió también que, al caer la noche, en la unidad quedaba el oficial de guardia, su ayudante y la banca con un puñado de valientes que seguían jugando en espera de los monos de oro en fenomenal gresca contra los bastos, las copas y las espadas. La nota de tristeza, que ponía el acento a esa jornada de excesos, era la escena donde una mujer, cónyuge de algún jugador, se paseaba con la guagua en brazos por fuera de la unidad, como queriendo sensibilizar a su marido para que se fuera a su casa o bien le dejara un poco de dinero antes de perderlo todo.
En cierta ocasión, el veintiuno de ese mes, Polo Mercader llegó desde la sección de remuneraciones con los sueldos a repartir. Se instaló en un rincón de la sala y desplegó los pliegos con el detalle de los estipendios en señal de inicio de los pagos. Uno a uno los funcionarios fueron pasando, recibiendo conforme los billetes y monedas de su sueldo. Como era tradicional, cuando se levantó tras la tarea terminada, el humo de los cigarrillos en la otra esquina marcaba la clásica escena mensual de los apostadores alrededor de la banca. Principiantes y novatos iban dejando su parte del sueldo en la previa de la gala, donde los ratis viejos volverían, literalmente, a verse las cartas.
Parecía ser una jornada igual que las demás, hasta que cerca de las nueve de la noche el jefe de la unidad dejó su despacho, no para irse a su casa, sino que para participar del juego. “¿A quién hay que ganarle?”, preguntó sobreseguro. Conocía la respuesta. “Hace rato que no me ganan” respondió el subcomisario más antiguo, sin levantar la vista. En las diligencias mandaba el jefe, pero en la banca Pardo la llevaba y se hacía respetar en la baraja.
El jefe encendió un Lucky a filo de labio con su Zippo de oro. Dejó el dorado encendedor sobre la mesa al tiempo que declaraba “Dejaré aquí mi encendedor para que atraiga los monos de oro”. Cuentan que los detectives que se iban yendo regresaron para presenciar la afrenta.
En la primera hora de juego las cartas se distribuyeron equitativamente. Pero poco a poco Pardo comenzó a angustiarse. Parecía que el encendedor del jefe cumplía su función de amuleto porque los oros no aparecían por su lado de la mesa. El barajador era el juez, el árbitro, el que hacía de veedor del juego. De pie los subalternos, que por respeto a sus superiores y por la emoción del azar, no emprendían su regreso a casa en espera de conocer quién saldría vencedor. Nadie podría haber augurado al ganador de aquella noche, solo se sabía que en tal pelea de perros grandes, el juego terminaría cuando uno de los dos perdiera todo. Naturalmente, no se trataba de un juego de niños y que ese día veintiuno el jefe presidiera el juego de apuestas, prometía una noche solo para valientes.
Cuando al reloj de la guardia le quedaban algunos minutos para marcar la medianoche, el jefe acumulaba un atractivo fajo de billetes junto a su Zippo. Al frente Pardo masticaba su mala suerte. Le quedaba poco dinero para apostar y parecía que en pocos montones más el juego terminaría con su dinero poniendo fin a sus meses de buena racha.
Las cajetillas vacías en la mesa de arrimo, junto a la botella Capel de treinta y cinco grados, decoraban la escena de esa jornada que estaba próxima a concluir. La banca barajaba el naipe en su última apuesta de la noche. Pardo cortó el naipe y con más fe que buena suerte puso su último billete con el rostro de Gabriela Mistral hacia abajo. Esa era su cábala para no perderlo todo cuando la suerte le era esquiva. Pero esa noche era la noche del jefe. Un sendo rey de oro asomó en su último montón aquella madrugada del día veintidós. Tras el murmullo y las risas, los detectives de la audiencia se abrigaron y se despidieron. “Vete a tu casa Pardo, mañana será otro día” dijo el jefe, poniéndose de pie.
Mientras se dirigía a su despacho a buscar sus cosas, desde la mesa, aún sentado, Pardo le respondió “Le juego las llaves de mi auto”. El jefe, sin volver la vista, le respondió “Vete a tu casa Pardo”. El dolido apostador insistió en jugar la revancha. El jefe hizo como que no escuchó, se abrigó, apagó la luz de su oficina y cerró la puerta. Pardo seguía sentado y a voz en cuello exclamó “Los buenos jugadores se retiran cuando lo juegan todo y todavía me quedan las llaves del auto”.
El silencio fue sepulcral. Ninguno de los abrigados presentes dijo nada pero todos miraron al jefe en espera de su decisión. “Ya te gané Pardo, te esperan en casa”. Pero Pardo insistió, “jefe, deme la oportunidad”. El rostro del jefe acusó recibo, pero solo se limitó a decir “Estás enfermo Pardo, juguemos tu chatarra para cerrar esto de una vez”.
La banca sacó el naipe de su acartonada caja y comenzó a mezclar las cartas aún tibias por la extensa jornada de apuestas. Las llaves estaban al centro de la mesa. Lucían un llavero de la Botillería “Lebu” y una minúscula bandera chilena metálica que en el reverso decía “Broncería del Sur”. Afuera, estacionado junto al portón, lucía un viejo Charade Chevy 500. La ventana trasera del lado del conductor no subía hasta el tope y dos de las cubrellantas no eran originales. El retrovisor era alargado de tipo panorámico, del cual colgaban dados rojos con puntos blancos. Los documentos estaban en la guantera y el estuche bajo el asiento portaba todas las herramientas. El motor no tenía mañas para su encendido pero había que dejarlo prendido lo que dura un cigarro antes de emprender la marcha.
Los únicos que estaban sentados eran Pardo y el Oficial de Guardia. Todos los demás, incluidos la banca, el jefe y la audiencia de detectives estaban de pie. El jefe cortó el naipe y el veedor dejó dos montos sobre la mesa. El superior miró al porfiado subalterno y le dijo “Elije tú, y recuerda que pase lo que pase esto se termina aquí”. Pardo tomó las llaves y las dejó sobre el montón que estaba más cerca del jefe. La banca dio vuelta ese montón de cartas y asomó una próspera sota. Luego dio vuelta el montón del jefe y asomó un caballo. “Vete a tu casa Pardo, mañana será otro día” dijo el jefe “Y ándate en tu auto, porque no te lo voy a recibir”.
A la mañana siguiente, frente a la guardia, la unidad completa estaba formada a las ocho horas para pasar la lista. El Charade Chevy 500 estaba estacionado en el mismo lugar. Había pasado la noche allí. Pardo llegó en microbús. Cuando el jefe entró a su oficina vio en el escritorio las llaves con el patriótico llavero. “¿Qué hacen esas llaves ahí?”, preguntó al Oficial de Guardia. El policía le respondió “son las llaves del Charade de Pardo, dice que desde anoche son suyas”. “Devuélvaselas, dígale que no las quiero”, inquirió el superior, pero sucedió lo mismo al día siguiente. Las llaves estaban en su escritorio. Hizo devolverlas al instante pero a la mañana siguiente el Charade seguía estacionado en el mismo lugar y amenazaba con quedarse allí. A última hora del viernes, el jefe hizo llamar a Pardo y tuvieron una conversación a puerta cerrada. Pardo salió con sus llaves y se llevó su auto. Había aprendido la lección. Nunca más jugó las llaves en la banca, pero se compró un Zippo dorado que dejaba junto a su vaso de piscola cada día veintiuno.



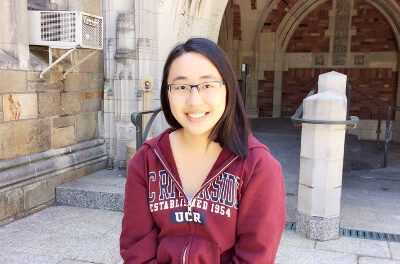







A propósito de la pregunta. De la Voz de Maipú: https://lavozdemaipu.cl/jose-baroja-escritor-maipucino-en-mexico/