ARTURO ARMANDO ROSSELOT CUEVAS. Santiago, 1967. Ingeniero en sonido y diplomado en literatura infantil y juvenil. Narrador y poeta. Donde en su faceta de cuentista y novelista, aparte de escribir realismo, se ha inclinado hacia la ciencia ficción de carácter new weird, a lo fantástico y al terror. Libros de cuentos: El Triturador de Cabezas (Línea Estratos), El Informe 5002 (Editorial Segismundo), Thrasher y otros ruidos junto a Cristina Mars (Biblioteca de Chilenia) y Límite Crepuscular (Sietch Ediciones). Novelas: Te Llamarás Konnalef (Editorial Forja), Tarsis, Entidad y El Orden (Editorial Austrobórea); Toki (Ed. Segismundo), El Puente Infinito (Triada ediciones) y Reina Madre (Ed. Segismundo). En poesía, de carácter más introspectiva nos encontramos con: Huesos de pollo bicéfalo (Mago editores), American Home (Askasis), Cementerio de Mundo (Cerrojo ediciones) y Bicéfalo (Ed. Segismundo). También ha participado en varias antologías de relato y cuento en géneros de terror, fantástico y ciencia ficción. Es editor de la serie de antologías de literatura fantástica chilena Poliedro y realiza talleres de narrativa desde el 2014. Finalista en concurso de Cuentos Paula 2017 y ganador de la beca de creación literaria 2024 del fondo del libro del Ministerio de las culturas, artes y el patrimonio.
Amanecer
Loreto cerró la despensa con suavidad y abrió el paquete de velas. Estaban blandas, casi derretidas. Decidió cortarlas por la mitad para que no se doblaran y así aprovecharlas bien para las seis horas que faltaban.
Nunca deseó tanto la noche y que se alargara eternamente o que, tal vez, de un segundo a otro despertara sobre la cama junto a Manuel, oyendo la usual discusión de sus hijos como un día de semana cualquiera.
Pero esos días jamás regresarían. Nada sería igual, nunca. Todo iba a ser quemado de una forma cruel y definitiva.
Encendió una de las velas, luego se dirigió a la sala de estar donde permanecía su familia. Todos vestían, al igual que ella, con casi solo ropa interior, pues el calor era insoportable.
—Por la radio, antes que se cortara la transmisión, dijeron que entre las doce y cinco de la mañana van a pasar las brigadas de auxilio para ayudar a quienes desean irse antes —comentó su hija mayor, Gabriela, con una voz plana y casi por reflejo, al ver a Loreto entrando en la sala.
—Eso no es… cristiano —dijo la anciana sentada al lado de la ventana, quien era la madre de Loreto, mientras observaba el rojo furioso y opaco de la luna que se iba con el último día.
—Nada de cristiano tiene la situación en que estamos —aseveró Manuel, al tiempo que comenzaba a sollozar y Loreto llegaba a su lado—. ¡Cómo Dios puede ser tan cruel!
—Lo único que interesa es amarnos. Todo lo demás ya no importa y se acabará. No estamos solos en esto —concluyó Loreto.
—Tengo miedo, mamá —dijo Matías, hermano de Gabriela, sentado a un costado de Manuel casi en un susurro, aún con las pastillas en su mano derecha.
—Tómalas —indicó su padre, acariciándole la cabellera—. Te vas a sentir mejor.
Todos se observaron mutuamente en silencio.
—¿Mejor para qué? —dijo Gabriela—. ¿Para aguardar pacíficamente que todo el puto planeta reviente y no seamos nada más que polvo en unos minutos? ¿Para ni siquiera haber podido hacer algo? ¡Tengo catorce años por la mierda y me voy a morir!
—Anda donde Felipe, para que estén juntos —intervino Loreto, como tratando de entender aquel sentimiento de frustrada ansiedad y tristeza límite, lo que no tenía cura posible, pero tal vez algo menos doloroso con un poco de amor físico.
—Vas a hacer que tu hija arda en el infierno, Loreto —reaccionó ofuscada, Gladys, la abuela.
—Ya estamos en el infierno, suegra —comentó Manuel, espantando varias moscas que revoloteaban junto a él.
Gabriela comenzó una vez más a llorar, no quería decir que ella sabía, con certeza, que Felipe, su primer y único amor de la vida, había partido junto con su familia el día anterior, cuando repartieron las píldoras por segunda vez.
Matías tomó las pastillas para el pánico y el hambre con un vaso de té, en vista que el agua tibia era lo único que había y no existía suministro hacía doce horas.
Loreto dejó las velas sobre la mesa de centro, junto a un álbum de fotos y a las dos radios portátiles que habían comenzado a transmitir tan solo estática.
—¿Se fijan? —comenzó a hablar —. Si uno escucha bien el ruido que hace la radio, es como una música que viene de muy lejos, hay patrones.
—Cállate Loreto —dijo Manuel —, eso es puro ruido y nada más. Deberías apagarla.
—Es que pueden dar alguna noticia, como que nada va a pasar, que el calor va a disminuir antes de que amanezca y que todo volverá a la…
—No, mamá. Todos nos vamos a morir en algunas horas más y no hay nada más que hacer —interrumpió Gabriela, enojada, mientras se secaba las lágrimas del rostro con el antebrazo y continuaba sollozando.
Su llanto contagió a Loreto y a Manuel, para luego continuar con Matías y terminar en Gladys, quien se levantó sin dificultad, pese a sus setenta y siete años, y salió de la casa, dirigiéndose al jardín. Necesitaba estar afuera un momento para no ver, aunque fuese unos minutos, aquel triste cuadro de condenados.
En el que había sido un hermoso jardín hace tan solo unos días, se encontraba con las plantas y flores mustias, el prado seco y en algunos rincones alguno que otro animal doméstico muerto, lo que llenaba todo el sofocante ambiente con el olor a la descomposición de los cuerpos y el sonido de las moscas, porque había miles, miles de miles.
Gladys caminó con dificultad hasta la reja y se apoyó en ella, estaba caliente. Necesitaba mirar la calle por última vez, observar su barrio, la cordillera al oriente de Santiago, las esquinas, la plaza, sus viejos y secos árboles que en la penumbra se asemejaban a espectros lastimeros en una última plegaria desde la agonía. ¿Dónde estaba la piedad?, pensó, ¿en las pastillas para no sentir miedo? ¿En las que han ido entregando para morir rápido y sin dolor? ¿O en el ruido de balazos que se escuchaban de tanto en tanto desde todas direcciones?
Un grupo de personas, todas desnudas, que iba calle arriba y llevaba una cruz de madera junto a un saco, se acercaron a la mujer.
—¿Desea partir junto a nosotros? —preguntó una mujer robusta de rasgos nórdicos.
—No, gracias —respondió Gladys —. Estaré con mi familia.
La mujer no dijo nada más, tan solo le devolvió una sonrisa y continuó su camino hacia la plaza, junto a los otros miembros de su grupo.
La abuela observó como las ocho personas se instalaban en la plaza, encendían una fogata con los maderos de la cruz y sacaban algo del saco, lo que colocaban en el suelo y se amontonaban a su alrededor. Unos momentos después, luego de que cada miembro gritara una especie de despedida, hubo una explosión, esparciendo los restos del grupo varios metros a la redonda. El trozo de una mano cayó cerca de la reja donde estaba Gladys, ella, enceguecida por la explosión, no pudo verla. Sólo gritó, lo que hizo que su hija llegara a su lado, llevando una de las velas encendidas dentro de un vaso.
Madre e hija se abrazaron y volvieron a llorar. ¿Sería la quinta o sexta vez que hacían lo mismo en las últimas diez horas? Ninguna lo sabía, daba igual. Sin hablar, entraron a la casa pasando al lado de Manuel, quien se había levantado del sillón y estaba en la entrada. El hombre avanzó hacia el jardín y del bolsillo de su camisa sacó una pequeña linterna, caminó hacia la puerta de la reja, la abrió y salió a la calle. Loreto le gritó preguntándole a dónde iba, él le respondió que caminaría un rato para volver en menos de veinte minutos, que deseaba estar solo un momento.
Se dirigió hacia la plaza.
En el lugar aún había algunas llamas, restos calcinados de quienes se habían inmolado y varios papeles. Eran volantes. Manuel tomó uno, alumbró y leyó las palabras que ahí estaban escritas: Al fin todo se va a ir la mierda.
Irónico, pensó. Cuantas veces había deseado que algo así sucediera y toda la sociedad, en la cual fue criado y sometido bajo sus reglas, desapareciera. Sí, pero no todo el mundo. Su belleza, los mares, selvas, nubes, cielo, sonidos… todo sería barrido por el sol que había chocado con una estrella oscura, la estrella que según los sabelotodo de siempre no existía o, a lo más, era una simple roca a la deriva. ¿Qué sería de ellos?, se preguntó, ¿cuántos estarían hechos cenizas al otro lado del mundo? Algunos, con toda seguridad, se habrían refugiado en profundos bunkers, sabiendo que solo postergaban por horas o quizás días lo inevitable. El calor, que día a día fue aumentando hasta quemar a todo ser vivo en la superficie, finalmente vaporizaría los mares y haría que el magma saliera como sangre a borbotones desde las profundidades. Respiró hondo, se palpó los hombros, vientre, piernas, brazos y rostro, todo ello —su ser — en apenas unas pocas horas más, cuando amaneciera, iba a convertirse en polvo para vagar sobre un mundo muerto por toda la eternidad. Toda su especie, las guerras, religiones, miedos y esperanzas se perderían. Manuel lloró mucho, desconsolado, como tantos otros lloraban en ese mismo instante, gritó, deseaba abrazar a sus hijos y a Loreto. Morirían juntos. Quizás, pensó, habría algo después, algo mejor. Arrojó lejos la píldora para matarse, no podía darle ese dolor a su familia, aunque fuese por solo unas horas.
Regresó a su casa caminando por el medio de la calle, sintiendo el aterrador silencio que cada vez era más intenso y solo era roto por algún disparo o una explosión en la lejanía. El cielo, como nunca, estaba repleto de estrellas.
—¿Por qué Dios no hace nada? —preguntó Matías a su abuela, mientras ella acariciaba la sudada cabellera de Loreto.
—Ya hizo lo suficiente, hijo. Ahora es el momento de estar frente a él. Es el juicio.
—No creo que haya juicio de nada —interrumpió Gabriela —. Es el fin de todo y punto.
—Espero que no sea así —agregó Manuel.
—¿Pasó algo allá afuera, querido yerno? —preguntó Gladys.
—No lo sé, tal vez. Parece mentira que todo lo conocido vaya a acabar así.
—Los amo a todos —dijo Gladys, levantándose del sillón —. Voy a la pieza a rezar. Me avisan cuando sean las cinco.
Los cuatro observaron en silencio a la mujer que, con calma, subía las escaleras hacia su dormitorio.
—Mi madre siempre te quiso mucho, Manuel —dijo Loreto, unos momentos después.
—Y yo a ella, si no jamás me hubiese casado contigo. Imagínate, tener una suegra que odies.
Pasó algo más de una hora hasta que alguien golpeó la puerta de la casa. Los cuatro intercambiaron miradas. Matías se levantó para abrir.
—Tal vez sea un asesino en serie y nos ahorre esperar tres horas más —comentó Gabriela con ironía.
—Te lo ruego, hija, no hagas esos comentarios en estos momentos —dijo Loreto.
Al abrir la puerta, Matías vio a dos figuras en la entrada. La primera era la de un hombre delgado, cabello corto y oscuro, vestido de traje gris, descalzo, de rostro demacrado y sudoroso. Junto a él estaba de pie una pequeña niña de no más de cinco años, de ojos grandes y claros, con un traje de baño con vuelos en la cintura.
—Necesito que me ayuden —dijo el hombre.
—¿Qué necesita? —preguntó Loreto, quien se había levantado y caminaba hacia la puerta.
—Que hagan lo que yo no puedo hacer —respondió el hombre, sacando un revólver del bolsillo interno de su chaqueta —. Mátenos, por favor. Esta es la única casa que nos ha recibido desde que oscureció… creo que casi todos se han ido ya.
—¿Y qué le hace creer que nosotros haremos eso? —preguntó Gladys, quien bajaba del segundo piso. ¿Acaso no hay pastillas para eso?
—Por favor —repitió el hombre, mientras le entregaba el arma a Loreto y la niña entraba en la casa pidiendo agua —, no he podido encontrarme con un camión de esos, he caminado mucho.
Gladys se acercó al hombre y lo hizo pasar, diciéndole que tomara un té, que se sentara junto a ellos, que hablaran, que de nada servía querer matarse, si cuando el momento llegase iba a ser rápido e igual para todos. Que mejor era irse en paz y con gente que se estima.
—Pero yo no los conozco, ni ustedes a mí —dijo el hombre casi en un susurro.
—¿Qué importa eso? —preguntó Loreto —. Si llegó aquí es por algo, ¿no lo cree?
—Siéntese —interrumpió Manuel —. Lo mejor es estar acompañado en momentos como este.
El hombre asintió y se dirigió a la sala de estar. Se sentó en una silla de madera y luego la niña se sentó junto a la madre de Loreto.
—Es mi hija, Paula —dijo cabizbajo —. Soy Carlos.
—Bienvenidos —saludó Gladys.
El hombre les contó de donde provenía y que había hecho en su vida. Mientras hablaban, su hija comenzó a dormir plácidamente sobre las faldas de Gladys. Dijo que había sido vendedor de seguros desde el año 2000 y que su hija había nacido el 2019, que eran de Rancagua y sólo hacía unos meses llegaron a la capital, que su esposa, Marcela, decidió lanzarse de un décimo piso hacía dos días.
Faltaba solo una hora para que amaneciera, cuando Carlos les preguntó a los hijos de Loreto y Manuel por qué aún estaban con sus padres y no se habían ido como la mayoría de los jóvenes de su edad. Ambos respondieron que preferían estar con sus padres y la abuela hasta el último momento, que era lo mejor.
—¿Y creen que habrá algo después? —preguntó nuevamente Carlos en voz baja, pero con un tono muy diferente al que había ocupado desde su llegada. Ya no era el de lamento.
—¿Por qué pregunta eso? —dudó Gabriela —. Si ya no importa, solo queda una hora.
—Claro que importa —dijo Carlos —. Más allá está el creador que nos recibirá en sus huestes, a diferencia del tirano.
—¿Qué? —preguntó Matías —. ¿Cuál tirano?
—El que ha dejado que todo esto pase y que la mente de un mundo entero quede a la deriva por el cosmos.
Un silencio aún más intenso se apoderó del lugar. Todos observaron al extraño con algo más que inquietud.
—¿Quién es usted? —preguntó Gladys, quien había escuchado claramente la pregunta de su nieto y lo que comentó el extraño.
La pequeña, sobre las faldas de la abuela, abrió los ojos, despertándose y espantando las moscas que caminaban por su cabellera.
—Ellos no van a ir contigo, ¿entiendes? —dijo en seguida, dirigiendo sus palabras a Carlos.
—Que estemos juntos en esto no significa que tú puedas prohibirme algo. ¿Queda claro? —respondió el hombre sin darle importancia a la pregunta de la abuela.
La niña se levantó y caminó hacia el hombre, ante la mirada atenta de toda la familia ahí reunida. ¿Cómo era posible que una pequeña de esa edad pudiese hablar de semejante manera? Algo demasiado extraño estaba sucediendo.
—Ellos están esperando el final, con terror, angustia, pero juntos, sin darse por vencidos como la mayoría. Se quedan conmigo —sentenció la pequeña.
—Deberás pasar sobre mí —la desafió Carlos.
—Digan de una vez quienes son ustedes —interrumpió Manuel, aterrado —. Va a amanecer pronto, ¿o no se han dado cuenta?
En ese instante una fuerte luz entró por la ventana principal. Eran las luces de un vehículo, un camión militar. De él bajaron varias personas armadas, siendo una de ellas la que se acercó a la puerta de entrada y golpeó.
—¡Somos de la brigada de asistencia para el buen morir, queremos saber si necesitan ayuda! —gritó desde afuera un hombre corpulento, vestido con pantalones cortos y llevando una escopeta —. Ustedes son la última casa habitada del sector, vimos las leves luces.
—Están locos —comentó Gabriela —. Queda menos de una hora para que amanezca y esos andan… matando gente.
—De eso se trata, ¿lo ves? —dijo Carlos, dirigiéndose a la niña.
—Están extraviados —respondió la pequeña —. No saben lo que hacen.
En ese momento Loreto abrió la puerta para hablar con el hombre que había bajado del vehículo. Gladys la siguió de cerca, sin quitar la vista de los extraños que estaban sentados y observando lo que ocurría. Manuel, por su parte, solo abrazaba a su hijo más pequeño y le decía que se calmara. Gabriela miraba incrédula en todas direcciones.
—Ustedes no son personas —dijo Gladys, volviéndose y dirigiéndose a la niña y a Carlos.
Ambos le devolvieron una sonriente mirada de asombro a la mujer, para luego llevar su atención hacia la puerta de entrada y ver al recién llegado. A Carlos le brillaron los ojos como si se hubiesen convertido en dos pequeñas bolas de fuego, un fuego oscuro y tan penetrante que era capaz de quemar mucho más que la carne. Se levantó con rapidez y fue hacia la entrada.
Cuando miró a los hombres todos parecieron enloquecer, gritaron y cayeron llorando al suelo. Algunos corrieron hacia el vehículo, subieron y se dispararon en la cabeza.
Loreto gritó histérica, rogó para que pronto saliera el sol con toda su furia y la quemara de una vez, a ella y a sus hijos. A todo.
Adentro, el resto de la familia estaba desesperada. Miraban a los dos extraños con recelo. Gladys abrazó a su hija, diciéndole que pronto todo lo malo iba a terminar. La niña, Paula, miró a la abuela al rostro y luego a Manuel y a Matías.
—Ella no tiene miedo, porque cree —dijo —. Loreto y ustedes dos sí lo tienen, pero es porque no entienden, como muchos que no saben si quieren esperar; y ella —continuó dirigiéndose hacia Gabriela —, es la única que de verdad no desea creer.
—Son míos —dijo Carlos.
—¿Creer en qué? —preguntó la joven, mirando al extraño que volvía a tomar su lugar en la silla —. ¿En cómo nos vamos a quemar todos en un rato más?
—No habla como una niña, papá —dijo Matías con la voz traposa.
Tras la cordillera comenzó a notarse un fuerte fulgor naranjo. Eran solo minutos los que faltaban.
—¿Qué es lo que piensan sobre mis creencias? —preguntó Gladys tomando de la mano a su nieta —. Soy cristiana y por lo que veo ustedes no. Ni siquiera son humanos.
—No —respondieron al mismo tiempo los dos extraños.
En ese instante, la luz aumentó y la apariencia de los desconocidos, padre e hija, cambió; ya no eran un tipo de mediana edad ni tampoco una niña pequeña. Eran dos figuras de forma humana de un color carmesí, con ojos brillantes como llamas y bocas oscuras similares al más sombrío vacío posible.
—Esto no es la muerte —dijo quien hacía pocos segundos era una niña —. Es un puente que al cruzar los hará cambiar de forma. Conocerán lo que existe tras el velo de fuego de una estrella.
—¿Qué hay? —preguntó Gladys sin entender muy bien a lo qué se refería aquel ser. ¿Qué sucedía entonces con las promesas de su religión, a la cual ella nunca dio la espalda?
Aquellos profundos ojos hechos de ínfimas, pero poderosas llamas, le dieron una pequeña respuesta a su profunda duda: está lo inmenso. No había nada más que hacer ni preguntarse. El tiempo había llegado para terminar y eso era definitivo.
Unos segundos después, los dos extraños desaparecieron, dejando en su lugar una especie de gas hecho por miles de pequeñas luces.
La familia entera observó ese instante, incrédulos y en silencio. Gladys sonrió. Entre todos se abrazaron unos a otros, mirando alternativamente entre donde estuvieron los dos seres y el exterior, el cual comenzaba a brillar como la superficie de un pequeño sol y donde el sonido del crepitar se acercaba veloz desde cientos de kilómetros de distancia y se asemejaba al ruido de una catarata enorme, el que era acompañado por la música constante, lejana y tenue del gritar de millones de voces quienes, al igual que los cinco seres humanos, eran convertidos en átomos en un abrir y cerrar de ojos.
—Abuela, ¿esto es morir? —preguntó Gabriela con su último aliento.
—No lo sé —fueron las últimas palabras de Gladys, mientras sentía como su hija, nietos y yerno se deshacían junto a ella, en un mar de llamas y luz.



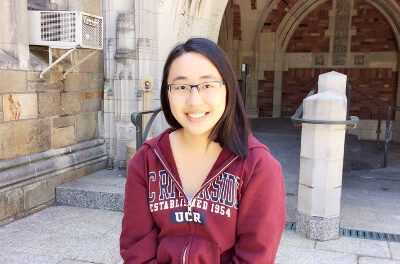







A propósito de la pregunta. De la Voz de Maipú: https://lavozdemaipu.cl/jose-baroja-escritor-maipucino-en-mexico/