Por Francisco J. Zañartu G.
El último viernes santo, 9/04/23, quienes fuimos jóvenes en los 80 y participamos en el movimiento cultural universitario en contra de la dictadura, recibimos una noticia que nos dejó sin habla: Javier Rodríguez Naranjo, había muerto. El actor, integrante de la ACU, estudiante de literatura del Instituto Pedagógico, parte del Comité editorial de la revista La Ciruela, activo partícipe del Grupo Teniente Bello y animador de todos los eventos posibles, se había ido.
Todo eso era Javier, entre otras cosas.
Si hubiera que definirlo en una frase, habría que decir que se nos viene a la memoria la frase de Machado que dice que él era: “En el buen sentido de la palabra bueno” Como actor, trabajó en doblajes, sin embargo, no era un ser doble y, a pesar de que no hablaba mucho de sí mismo, uno podía notar sus dolores, sus alegrías, sus mañas y sus preocupaciones. En sus últimos años, desde que murieron sus padres, su primera preocupación era su querida Marcela.
Hay que dejar claro que de sí mismo era de lo único que no hablaba, puesto que era conversador como pocos. Acostumbraba a enviar, por redes sociales, su foto sentado al lado de la estatua de Brecht en Alemania para luego pormenorizar sobre la importancia del teatro del distanciamiento y de Madre Coraje. Uno podía instalarse a conversar con él durante horas y la plática terminaba cuando los temas empezaban a repetirse. Si uno cambiaba de tema, claramente él también lo hacía y sacaba dos o más anécdotas sobre el nuevo asunto. Podía pasar, sin mayor problema, de Stanislawsky al Padre Hurtado, de ahí a la Teletón y terminar comentando las cualidades de Nadia Comaneci.
Cuenta uno de sus amigos que cuando entraba al baño, Javier le hablaba desde el otro lado de la puerta.
Su humor lo hacía reírse de todo, especialmente de sí mismo. Largos cuentos como la cocina donde los pollitos cantaban “ding dong bel” al entrar al horno o cuando se le cayó la bolsa de maquillaje en la micro y los pasajeros lo miraron extrañados fueron parte de su banda sonora, la que siempre terminaba en una carcajada.
Lo recuerdo en el Dehache, en las clases en que Enrique Lihn intentaba enseñarnos a Todorov, actuando en el Taller 666 cuando me trataba de “nazi de mierda”, comiendo vienesas en estado de intemperancia – nosotros, no las vienesas- en una casa en Valparaíso y arrancando de la policía por los pasillos de Ingeniería.
Recuerdo que una vez fui a verlo trabajar en la obra “La 504”, de Juan Vera, con el grupo “El riel”. La obra se exhibía en el Sindicato de la Construcción, en Serrano 444, luego nos fuimos a tomar unas cañas a Las Tejas, donde me habló de su hermana y de sus proyectos de vida.
Ambos temas eran indisociables.
En la sede de SIDARTE y en el cementerio nos encontramos algunos de los jóvenes de los 80. Ahí estaban la Lía, el Lucho y la Eliana, el Gregory y la Aglae, el Juancho, el Mauricio, el Jorge, la Carmen y tantos otros. Todos, cuarenta y tantos años más viejos, recordando la frase de uno de ellos que decía “la ACU nos salvó la vida”
Una parte fundamental de aquel movimiento cultural democrático que nos permitió sobrevivir en dictadura, fue Javier, un personaje que se nos metió en las células y que nunca olvidaremos.


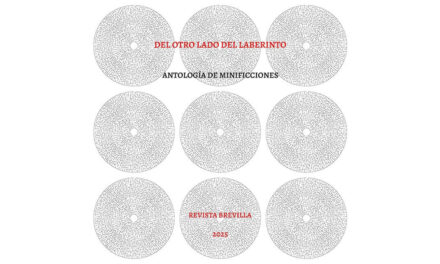








El cuento invita a reflexionar sobre el poder transformador de la lectura y la escritura. Baroja crea un juego literario…