Imago
Patricio J. Gómez Garcés
Hermenegilda, la hermética vieja de la cuadra, tenía un cocodrilo. Todos lo decían, y aunque no sabíamos de incidentes de fauces dando giros de serrucho a las piernas de alguien, sí habían desaparecido al menos tres gatos del barrio, un perro, dos pericos y un par de niños de la
primaria.
Nadie podía calcular las dimensiones del lagarto, o si era realmente un peligro su arrastrar pausado, pero ya era el lugar común de la cuadra, el remedio inmediato contra la hiperactividad nocturna y las travesuras de los niños. La mordida del reptil, aplauso onomatopéyico, era nuestro coco, nuestro “si no te portas bien”.
Éramos una tropa de diez y teníamos entre doce y trece años. Fue Julián, el diez, quien tuvo la idea. Debido a una lectura errónea de Peter Pan, él creía que la única manera sensata de acabar con el cocodrilo y su maldición era atragantándolo con un reloj de cuerda, entre más grande mejor. No hubo mucha discusión al respecto, nadie trató de disuadirlo y hacer que la razón entrase en él o en cualquiera de nosotros. La idea sonó, en su momento, al mejor de los planes; nuestro deber como habitantes de la cuadra.
Matar al cocodrilo era nuestra declaración de futuro y revuelta.
Lo primero y más complicado fue conseguir el reloj, antes incluso que confrontar al cocodrilo y lanzar el tiempo a su garganta. Fue Mía, la seis de los diez, quien lo trajo, aún tibio por el robo y envuelto en periódico. Su papá tenía una tienda de antigüedades a la que nadie iba nunca, así que según ella ni se daría cuenta del reloj faltante. Cómo entrar a la casa de Hermenegilda, desatar al cocodrilo, hacerlo enojar, mirar fijo a sus vacíos ojos amarillos, ser todos carnada para que abriera la boca y luego, en un pase extraordinario, lanzar el reloj, fue idea de Alondra, la tres de los diez.
─ ¿Y si no existe? ─soltó Raymundo, el cuatro de los diez, con la mirada a un lado y a otro, como si esperase que algún animal extraño saliera a nuestro encuentro, o que la casa de Hermenegilda se transformara en un monstruo y nos devorara.
─ ¿Qué? ─preguntó Mía, y la mano entera le palideció, los nudillos con que apretaba el reloj se crisparon blanquísimos.
─Sí, qué tal que no existe el cocodrilo de Hermenegilda y nomás nos estamos metiendo en una casa, en… ¿cómo se dice?
─Propiedad privada ─replicó Isabela, la siete─. Dice mi papá que te pueden meter a la cárcel por eso.
─ ¡No me digas que le dijiste a tu papá! ─se enfureció Aníbal, el nueve.
─ ¡No, no, no! Pero… hace poco oí que le decía eso a mi mamá.
─ ¡Ray! ─exclamó Mía─, ¿por qué nos lo dices hasta ahorita?
─ Porque pensé…
Su excusa, antes siquiera de ser pronunciada, se interrumpió por unos pasos en el pasto, a la altura de la barda que dividía el terreno de Hermenegilda con la cuadra. Debimos parecer, en esa oscuridad, un grupo de pajarillos atolondrados, las manos agitadas, las miradas nerviosas, Aníbal susurrando entre dientes que nos calláramos. Mía se llevó el reloj a la espalda, y creí ver que en sus labios se dibujaba la palabra “papá”, en ese momento demasiado grande para su aliento.
Alondra se adelantó, y nadie la detuvo.
─ ¿Quién es? ─gruñó.
Los pasos aplastando la hierba tampoco se detuvieron.
Gerry, el ocho, extendió la cara al frente, apretó los ojos. De los diez, él era el único que había visto un cocodrilo de verdad; así que cuando lo hizo, todos retrocedimos, esperando. Los pasos dejaron de sonar cuando su dueño se colocó en la rebaba de luz que salía de la casa de Hermenegilda. Era Chinchilla, el hijo del Profesor Chinchilla, de Biología. No suspiramos con alivio porque su presencia, después de todo, se relacionaba con la de un adulto, y por lo tanto nos arriesgaba a ser descubiertos. Contra su barriga, Chinchilla abrazaba un tarro de vidrio cuyo interior repiqueteaba como un reloj.
Aníbal le preguntó qué hacía ahí. Chinchilla, además de hijo de profesor (y, por tanto, casi un profesor), era un niño raro: siempre con ideas que a nadie se le ocurrían y que nadie deseaba poner siquiera en práctica, ya fuera por absurdas, riesgosas o de plano desagradables.
̶ Quiero ayudarles ̶ dijo Chinchilla, con su voz aguda, en la que ya se asomaba la voz tan chillante de su padre, tan buena para el grito y para reírse cuando les tomaba fotos a los niños del salón.
̶ ¿A qué? ̶ escupió Alondra.
̶Sé cómo distraer a Hermenegilda para que deje solo al cocodrilo.
Nos quedamos en silencio. Julián miró a Alondra y le dio un empujón en el hombro, como preguntando por qué a ella no se le había ocurrido.
–¿Qué vas a hacer? ̶ inquirió Raymundo, aguantándose la risa ̶ ¿Le vas a hablar hasta que se muera de aburrimiento, Chinguilla?
La cara de Chinchilla se puso roja, roja. Las manos con las que apretaba el tarro se engarrotaron, y el repiqueteo al interior cesó de pronto. No era la primera vez que Raymundo y los demás le decíamos así. Nos exasperaba Chinchilla, siempre entrometiéndose, queriendo parecer más inteligente que los demás con su colección de bichos, hablando cuando nadie le hablaba, con el olor rancio de su boca grande, sus dientes largos y picados, el acné floreándole los labios en racimo purulento.
– No– y una sonrisa extraña le distendió, casi hasta reventarlo, uno de los granos en la comisura. ̶ La voy a asustar.
–¡Contratado! ̶ gritó Gerry ̶. Con lo bien que se te da. Sugiero, nada más, que entres sin playera. En una de esas hasta el cocodrilo desaparece.
Los diez nos reímos. Diez risas soltadas a la noche y aterrizadas sobre Chinchilla, quien se puso de cuclillas sobre el pasto y dejó el tarro en el suelo. Su interior había vuelto a repiquetear, muy fuerte.
–Acércate, Gerry ̶ dijo muy tranquilo, como si los demás no estuviéramos ahí, como si no nos hubiéramos reído de él, como si éste fuera un asunto entre ellos dos.
Gerry, altanero, dio un paso al frente y se acuclilló frente a Chinchilla, quien destapó el tarro y lo inclinó para que lo viera mejor.
–¿Qué chingados es eso? ̶ exclamó Gerry y se puso de pie, estremecido. Alondra se acercó ligeramente. Los demás la imitamos.
Al interior del tarro había una masa roja, palpitante, de hormigas enormes trepando unas encima de otras, mordiéndose y picándose con las tenazas.
–Son caras de niño ̶ dijo Chinchilla, metiendo la nariz al tarro, esnifando.
Todos dimos un paso atrás.
–Están horribles ̶ dijo Alondra, apartando la cara.
Aníbal se puso de rodillas frente al tarro.
– ¿Cuál de niño? Tienen cara de hormiga grande.
Chinchilla metió una mano al tarro. Todos hicimos un ruido de asco. Los insectos intentaron treparse a mordidas a su muñeca y él se los sacudió con calma. Tomó uno y se lo puso en la palma abierta. Luego le dio vuelta y lo puso de espaldas.
–Mírale la panza.
Aníbal obedeció. Se puso pálido. Miró el vientre del cara de niño, luego a Chinchilla, luego al cara de niño de nuevo. Levantándose, intentó hablar, pero no pudo. Se llevó una mano a la boca del estómago, asqueado.
– Yo… yo paso ̶ dijo Aníbal antes de darse la vuelta, arrastrando los pies.
Isabela corrió detrás, pero él ni siquiera volteó a verla.
–¿Qué le hiciste, cabrón? ̶ dijo Gerry, dando un paso al frente, levantando un puño.
Chinchilla dejó ese insecto en el suelo, cerró el tarro y se incorporó.
–Ya vieron cómo se puso. Imagínense cómo se va a poner ella.
Chinchilla entraría a casa de Hermenegilda, destaparía el tarro de caras de niño en la sala, y mientras ella se ocupaba de aplastarlos o huir, Mía, Gerry, Alondra y yo iríamos a matar al cocodrilo. Los demás se quedarían afuera para echarnos aguas. Cuando Mía le preguntó a Chinchilla si no le importaba deshacerse de sus caras de niño, él negó con la cabeza y dijo que estos solo eran algunos, que su padre tenía muchos más en casa. Aunque queríamos, ninguno nos reímos.
Vimos a Chinchilla acercarse a la casa, abrir la puerta con calma y entrar. Mía, Gerry, Alondra y yo, tras despedirnos de los otros cinco y agradecer sus buenas suertes y responder que sí a sus tráenos un colmillo del monstruo, nos acercamos al patio de la casa. Me asomé por una de las ventanas, que daba a la sala. Vi a Chinchilla de pie, abrazado al tarro de sus caras de niño. Entonces, detrás de él vi acercarse una silueta larga, que avanzaba como contoneándose, muy lento. Hermenegilda. Me agaché tan rápido como pude.
– ¿Qué pasó? ̶ preguntó Alondra.
– Ya valió.
– ¿Cómo?
– Ahí estaba la vieja, detrás de Chinchilla.
Mía se llevó las manos a la cara. Gerry palideció.
Entonces se abrió la puerta de la casa y salió un brazo blanco y regordete, constelado por cicatrices de viruela. Era Chinchilla, llamándonos. Cuando nos acercamos, vimos que el tarro estaba vacío.
– ¿Y la vieja? ̶ le susurré cuando pasé a su lado.
– En la cocina. Ustedes corran.
Y eso hicimos, escaleras arriba, porque Gerry había dicho que la vieja guardaba al cocodrilo en el ático.
Entonces un grito. Hermenegilda se había encontrado con los caras de niño.
Volteé a ver a Mía, que sonreía emocionada, el reloj contra el pecho y tratando de no pisar muy fuerte los escalones.
Entonces un golpe en el piso y un grito furioso.
– ¡Bicho espantoso, muérete!
Y otro golpe.
Imaginé a Hermenegilda en la cocina, pisoteando a los bichos, y ellos mordiéndole las piernas delgadas. Imaginé su pánico. Y me gustó.
Otro golpe, que sonó amortiguado.
Y más gritos. Y más golpes huecos en el piso.
Cuando llegamos al descanso del segundo piso, nos detuvimos. No había más escaleras, ni siquiera un cordón en el techo del que pudiera desprenderse una escalinata.
– ¿Dónde está el ático? ̶ pregunté.
Otro golpe abajo, esta vez como si lo hubiera dado con una escoba.
–¿Gerry? ̶ insistí.
– Creo que Gerry se quedó afuera. Con Mía ̶ dijo Alondra.
–No, Mía y yo subimos juntos.
– ¿Y dónde está?
Nos asomamos por la escalera. En uno de los peldaños estaba el reloj envuelto en periódico.
Alondra se llevó las manos a la boca.
– ¿Crees que se la haya comido el cocodrilo?
Negué con la cabeza, pero sin estar muy seguro.
– Tal vez le dio miedo al último, como a Aníbal ̶ dije.
O tal vez el cocodrilo está abajo–dijo ella.
Los golpes habían cesado en la cocina. Hermenegilda estaba ahora en la sala, con la escoba en alto. Empujé a Alondra para que nos echáramos al suelo.
– ¿Y el reloj? ̶ me susurró.
Con cuidado, me asomé a la escalera. Dos peldaños más arriba que el reloj, vi dos caras de niño intentando trepar.
–¡Ajá! ̶ gritó Hermenegilda y embistió en su dirección, la escoba sobre su cabeza, tomando vuelo.
Escondí la cara y busqué la mano de Alondra.
Un golpe en las escaleras. Esta vez, junto al ruido de las cedras contra el suelo, se escuchó un crujido. Imaginé al cara de niño partido en dos, como una cáscara de huevo.
– ¿Qué hacemos, Alo? ̶ dije.
Giré la cabeza.
Estaba solo.
Frente a mí, subiendo el último peldaño, el último cara de niño. Si lo lanzaba hacia abajo, distraería a Hermenegilda y podría huir. Con asco, alargué la mano hacia él y lo tomé.
Levanté un poco la cabeza para ver dónde estaba la vieja.
Junto a la puerta de entrada estaba Chinchilla. Sonreía su sonrisa amplia de dientes largos y picados.
–Falta uno, abue ̶ fue lo único que dijo, mirándome.
Me agaché y el cara de niño se resbaló de mis manos.
De espaldas, el insecto sacudía con desesperación las patas; el vientre expuesto.
Entrecortada por la sombra de la escoba descendiendo, miré la cara de niño que estaba ahí.
Era la mía.
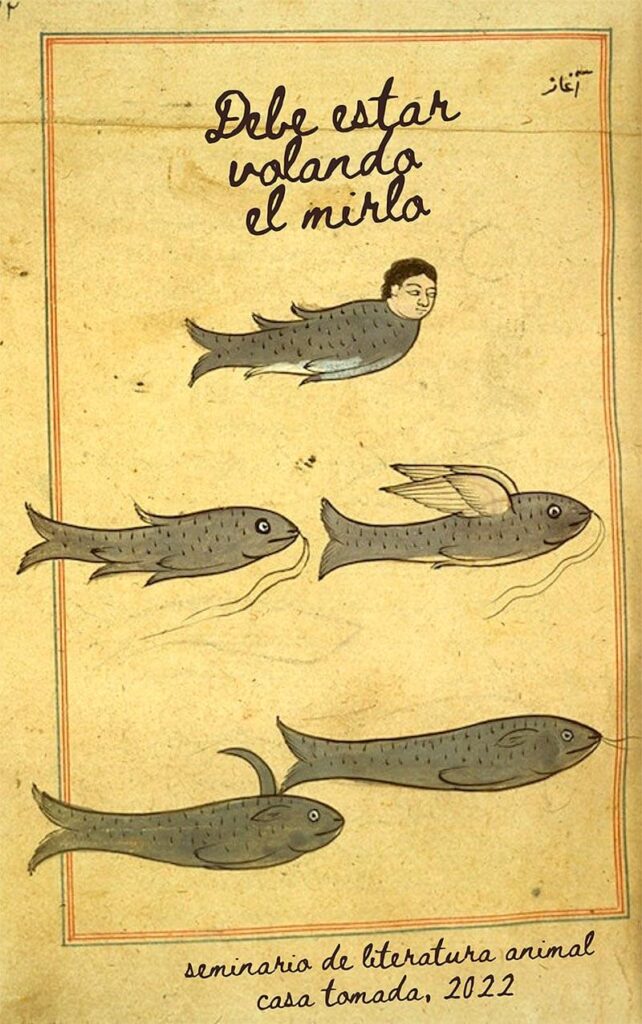

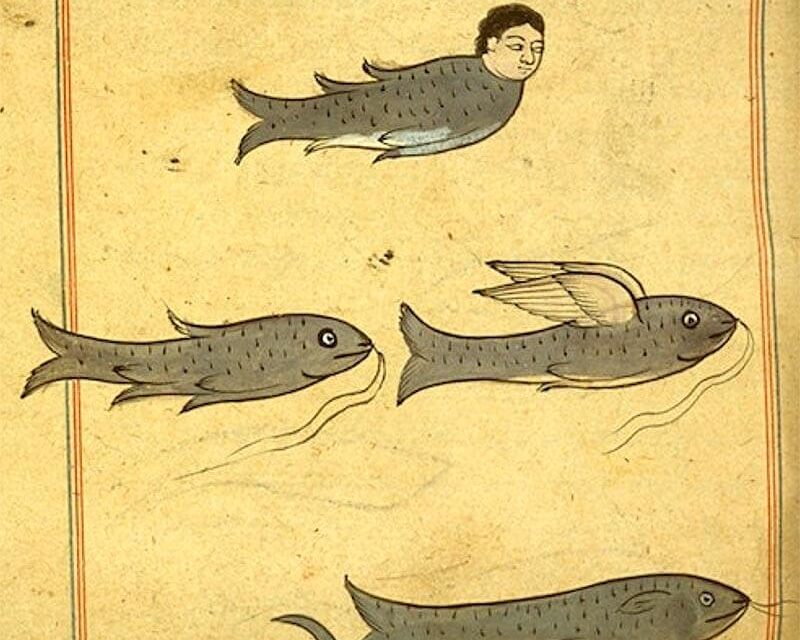









El cuento invita a reflexionar sobre el poder transformador de la lectura y la escritura. Baroja crea un juego literario…