Editorial Signo, 149 páginas.
Por Antonio Rojas Gómez
Los protagonistas son una mujer francesa, desconocida, de la que llegamos a saber muy poco, y un escritor chileno, cincuentón, cuyos libros no figuran en los circuitos de los best sellers, quien es el narrador de la historia. De su personalidad nos enteramos bastante más, por supuesto, pero no llegamos a conocer su nombre. El escritor recibe un correo de la mujer, que se identifica como Dominique, en el que le pregunta por otro escritor chileno, un tal Manuel Gutiérrez. Le responde que no lo conoce personalmente, aunque ha escuchado hablar de él y hasta ha leído una novela suya, ambientada en Londres. E inmediatamente recibe un nuevo correo de Dominique, sorprendida y agradecida por su gentileza, ya que le ha preguntado a mucha gente por Manuel Gutiérrez y nadie le respondió hasta ese momento.
Surge así una curiosa relación, más que epistolar, de wasaps, entre el chileno y la francesa, que se transforma en la razón de vivir para él. Su existencia cambia. Hasta ahí se ha desarrollado en una medianía sin ilusiones, de acuerdo con los cánones de lo que se entiende por normalidad. Se ha casado, tiene familia formada y la mantiene con su trabajo de profesor en un liceo público. Es decir, gana un sueldo que apenas le alcanza para llegar a fin de mes. Tiene un amigo, Gustavo, que comienza a medrar en política y le sugiere que se afilie a un partido, lo que le permitiría mejorar su situación económica y conseguir difusión para sus obras literarias. Pero eso no se condice con su ser profundo.
Esa intimidad del escritor que narra la historia se conmueve con la lejana presencia de Dominique, la francesa de la que sabe tan poco, apenas su nombre. Ni siquiera recibe una fotografía de su rostro. Ignora su edad, si está casada, a qué se dedica. A través de su correo va conociendo algunos detalles nimios e imaginando otros. Y sufre y se preocupa, se ilusiona y se desencanta. Y sus entusiasmos y desengaños se trasladan al lector, que poco a poco va deseando conocer a Dominique tanto como él.
Un mérito mayor de Miguel de Loyola, el autor real de la novela, que consigue convencer y enganchar al lector en la aventura. ¿Y cómo lo hace? Con sencillez, mediante una prosa simple, directa y comprensible. Escribe como si le estuviera contando la historia a un amigo. Y ese tono coloquial resulta convincente. Le creemos, confiamos en lo que nos va diciendo página a página. No esperamos encontrar nada extraordinario, ni sorprendente, ni prodigioso. Esperamos saber lo que va a ocurrir, cómo va a terminar la aventura. De qué manera conseguirá el autor, un profesor siempre escaso de dinero, terminar en París bajo el arco de triunfo, como anuncia el título del libro.
Y vaya si es sorprendente con lo que nos encontramos en la última página. Pero eso no lo voy a adelantar yo. Ya usted lo verá cuando comparta con el autor está aventura deleitosa, que da forma a una novela de mucho encanto, recomendable para todo lector que aprecia el placer de una escritura que, en su sencillez, abre las puertas del alma de un ser humano al que terminamos conociendo y estimando.


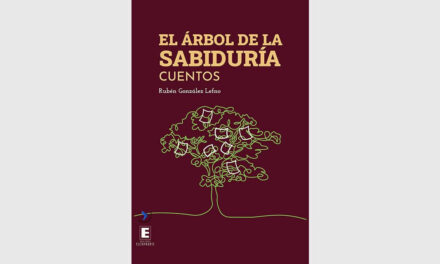

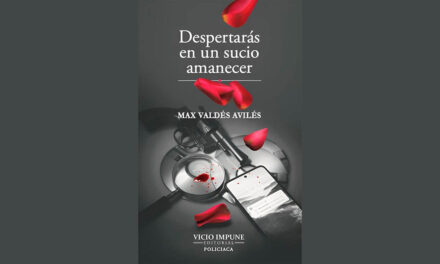





Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/