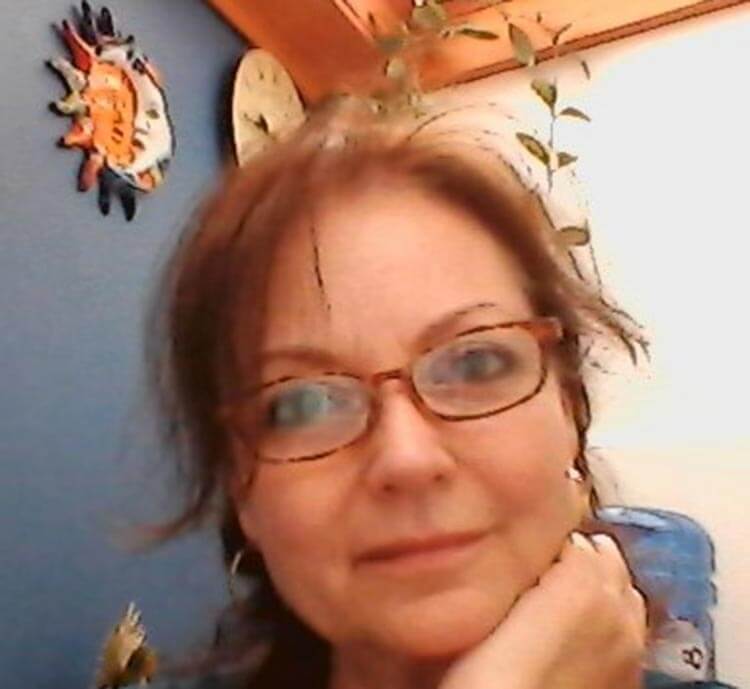
Verónica Bottinelli es chilena, ya tiene sus años, sus mañas, pero no es vieja. Es kinesióloga y trabaja cada día en la recuperación física. Ha vivido en Argentina, México y Estados Unidos, y la mezcla de culturas, se le agolpa en la cabeza y le nace un cuento, mientras come, plancha o reza.
Pasada las nueve
“Una de las funciones más nobles de la razón, es saber si es hora de dejar este mundo o no”.
Marco Aurelio (121-180 d.C.), Meditaciones.
Son las ocho de la tarde, y el ave de madera con alas amarillas, aparece de entre las puertecillas anacrónicas del reloj de una de las paredes de la sala. Abre el pico queriendo anunciar el comienzo de una nueva hora, pero su silbido es solo silencio, y luego desaparece engullido hacia el vientre del artefacto.
Sentada ante el sucio ventanal de la casa, extraviada, mira los rosales con hojas grises y terrosas del ante jardín; las enmarañadas malezas que han inundado el césped, y el fierro carcomido de la reja que cuelga, como de la mano de una abuela, de la única bisagra oxidada que sostiene la puerta de entrada al recinto. Adentro huele a ropa usada, a enfermedad y naftalina. En la mecedora se balancea en forma incierta y detiene el vaivén al más mínimo movimiento de una hoja caída o de algún gato cruzando el jardín. Fija la vista con interés por un momento y al cabo de unos instantes de indescifrable balbuceó, que deja caer un fino hilo de saliva furtiva sobre su pecho, vuelve a oscilar la mecedora mientras su perro de bigote blanco duerme al costado de la silla.
El sol es furtivo, el moho adherido a las hojas de los rosales, así lo delata, y a pesar del amplio ventanal, en la oscuridad de la habitación, el conteo del reloj de pared se entremezcla con el rechinar de las patas de madera de la mecedora anticuada, y si no fuera por esto, el lugar estaría en absoluto silencio. Unos sillones, tumbados en una de las esquinas, con tapiz de enormes flores, está cubierto por una fina capa de grasitud y tiempo; una mesa de perdido lustre y sillas talladas, en el otro extremo, son el único mobiliario de la habitación.
De pronto, el perro se levanta y comienza a ladrar sin tregua hacia la puerta. Desde el jardín se escucha el chillido de la reja y entra un chiquillo con apuro; golpea la puerta con insistencia, mientras levanta sus pantalones marrones y acomoda una gorra verde. Ella extiende su mano, toma el bastón con esfuerzo y se contornea en la silla, la que se queja, hasta que logra ponerse de pie; camina lento hacia la puerta y tira del picaporte sin poder abrirla; el muchacho desde afuera empuja con fuerza para vencer la madera hinchada.
– ¿Señora Gloria?
Con un movimiento casi imperceptible, la mujer afirma y estira su mano para recibir el bulto. Sus labios los humedece con la lengua y sus ojos se clavan en el paquete que le entrega el chico.
– Está pagado – anuncia el muchacho y ágilmente sale por la reja que cierra como mejor puede.
Con dificultad, Gloria camina hacia la mesa donde deposita el paquete y se devuelve a cerrar la puerta, la que empuja con el hombro; chancleteando levanta el envoltorio y se dirige a la cocina. Al abrir un cajón, que despide un aroma rancio, toma una cuchara de sopa, abre el paquete y las cajas de plumavit en donde viene un caldo y un guiso de charquicán; se sirve un vaso de agua. Cada cosa la deposita en una mesa cuadrada de patas oxidadas y cubierta plástica. Cuando todo está sobre la mesa, se sienta en una silla que mira de frente al refrigerador de donde cuelgan unas fotos; algunas viejas: de una mujer en una playa, que sonríe junto a un hombre robusto y dos niñas pequeñas; y otras que se ven contemporáneas: de niños, perros, muchachos en una graduación o mujeres embarazadas que sonríen a la cámara.
Come rápido, casi desesperada, como un reo en aislamiento. El caldo chorrea por su blusa y la manga del chaleco gris se inunda de él, pero ella no lo nota. Deja el plato olvidado, lava sus manos huesudas y vuelve rengueando a sentarse en la silla mecedora, la que nuevamente protesta.
El reloj ha continuado su marcha sin tregua y su canto se vuelve a entonar con el compás del balanceo errático. Las manecillas del reloj se mueven flojas, laxas y los minutos se aferran a su corto tiempo de vida.
Son las nueve y el tic tac del reloj se detiene por completo. Gloria deja escapar un largo suspiro que se lleva todo el aire de sus pulmones y para de mecerse; pasada las nueve, la silla susurra un último quejido y la casa queda sumida en un hondo silencio.
La mujer fuerza la abertura de sus ojos y los fija en la reja del ante jardín. Sus manos delgadas, que visten anillos de oro opaco y piedras ennegrecidas, agarran fuerte los reposabrazos de la mecedora y los pies los apoya sobre el suelo, preparada para dar un respingo. Un hombre de anchos hombros y sombra translúcida, abre la reja y cruza el ante jardín admirando los coloridos rosales. Se acerca a una bella rosa, que expone sus pétalos tan amarillos como el color de las alas del pájaro de madera del reloj, la corta y con ella cruza la puerta. Gloria se puso de pie en cuanto lo vio; sus ojos azules intensos rejuvenecieron, se llenaron de lágrimas gruesas que una a una ruedan por sus mejillas; su cara se ilumina y una sonrisa tensa sus arrugas, mientras por un instante cierra los ojos.
– El viento fresco de la playa – dijo casi inaudible.
Detiene la mirada en el robusto hombre y lo observa extasiada, mientras él le presenta la rosa recién cortada. Ella la toma y la lleva de prisa a la cocina, la deposita en un florerito delgado y alto, en donde el tallo de una sola rosa entra, y lo llena de agua. Vuelve a la sala donde él la espera, y mientras el perro se despereza, coloca el florero en el centro de la mesa. Extiende ambas manos al encuentro del hombre, que las toma con dulzura y acoge lentamente el cuerpo de la mujer, que se acomoda hasta desaparecer entre su sombra.










A propósito de la pregunta. De la Voz de Maipú: https://lavozdemaipu.cl/jose-baroja-escritor-maipucino-en-mexico/