HISTORIA DE DOS HOMBRES QUE SE EXTRAVIARON EN EL OLVIDO
Por José Baroja
Tratar de olvidar a alguien es querer recordarlo para siempre.
Anónimo
Allí lo veo, solo, en medio de la carretera, cuestionándose, severamente, por cada pequeño y gran paso que ha logrado dar. Allí está, preguntándose con insistencia de loco qué demonios hace en ese lugar, cómo mierda llegó allí. El silencio se ha vuelto omnipresente y en apariencia infinito desde hace muchos kilómetros, incluso desde antes de lo que su mente alcanza a recordar. Mas no hay respuestas a su padecer, no hay una palabra en su memoria, parece haber sido, literalmente, arrojado a ese vacío. Vacío, donde el silencio, sí, el silencio resulta ahora en algo tan absoluto que lo único que logra escuchar, lo único que consigue percibir, ya consciente de su horrible y cierta soledad —ignorante de mí— es su propio respirar. Está agitado; está sumamente agitado. Allí, solo y sin respuestas.
No tiene certeza de cuánto tiempo lleva caminando en la misma dirección, de cuánto tiempo lleva sin escuchar algo, ni siquiera tiene claro desde dónde ha iniciado su caminar. Pero sí ha podido concluir que es bastante lo que ha andado, pues sus piernas duelen y su cansancio no puede ser gratuito. Sabe que, a ratos, ha debido apurar el paso ante el desesperante presentimiento de que, más allá, encontrará algo. Sabe que no puede detenerse o, al menos, tiene la intuición de que no puede perder la esperanza de encontrar algo, no ahí. Yo, simplemente, lo observo. Te comunico sus acciones, te cuento sobre él, te hago parte de su sufrimiento. Desde acá, presencio su devenir; desde acá, desde la comodidad de mi departamento 421, te narro el cómo este hombre camina escuchando su propia respiración, como si con ese peculiar acto quisiera marcar su paso.
Arbitrariamente, ha decidido detenerse; incluso desafiando de modo inconsciente mi voluntad. Ha sido forzado, en parte, por el cansancio, en parte por el misterio de esa soledad invasiva y completa, solo para mirar y escuchar algo hacia todos los horizontes posibles. Casi he creído que me buscaba en un digno intento por no perder la esperanza de que, efectivamente, más allá, encuentre a alguien. Aunque, quizás, solo lo ha hecho para descansar. La verdad es que no podría juzgarlo por ello, después de todo, ha caminado mucho. Pero, no, parece que sí busca algo. Ya no lo sé. Tal vez, intenta encontrar una referencia, un salvavidas o, al menos, algún sonido que le haga pensar en que hay algún tipo de vida por esos lados.
Yo, de inmediato, he decidido escribir con más cuidado. No puedo permitir que me descubra. No, mientras observa, no mientras atiende con tanto detalle a sus sentidos. Noto cómo ya ha comprobado que se encuentra en una carretera extraña, en una carretera de apariencia infinita o en algo así, digno de un cuento fantástico de un Borges o un Cortázar. Ni el paisaje ni el suelo ni el cielo han cambiado mucho pese a su persistente andar, por cierto, ya evidente por el tiritar de sus piernas.
Piensa. Acto seguido, vuelve a preguntarse, a cuestionarse, igual como lo hiciera al principio de este relato, pues debe hacerlo si quiere sobrevivir. Cómo llegó hasta allí, no pudo haberlo hecho intencionadamente; de ningún modo. ¿Quién lo haría? ¿Quién en su sano juicio viajaría hacia el centro de una pesadilla? Indudablemente, no sabe de mí. No sabe de mi interés creativo. No tiene idea de lo que pasa en este departamento desde que ella se fue.
El silencio lo abruma. La ausencia de vida lo perturba. El calor lo sofoca. Me he asegurado de que así sea; pero, nuevamente, se las arregla para sorprenderme. Ha alzado su vista, no una, sino diez veces, como queriendo convertir sus ojos en dos enormes catalejos, como si cada intento lo acercara más a descubrir lo que no hay, lo que nunca sabrá que existe. Involuntariamente, ha colocado su mano sobre su frente con la ilusión de que así podrá ver con mayor claridad, incluso más lejos de lo humanamente posible; quizás, más allá de la misma ficción que yo he creado para él.
Sin embargo, no. No ha encontrado nada que lo tranquilice, pues nada ha visto, puesto que yo nada he escrito. Nada. No divisa un cuerpo, un espíritu o un alma en kilómetros y kilómetros hasta donde sus sentidos alcanzan. No descubre a nadie a quien pedirle un aventón, un generoso y desinteresado aventón; aunque, sinceramente, él nunca llevaría a nadie que se encontrara en su situación. Está solo, realmente solo, como nunca lo estuvo en su vida; como, irónicamente, a veces deseó estar.
Por un momento reflexiona: no quiere seguir caminando sin evaluar primero la situación. Me complica, puesto que la acción es central en cualquier cuento. Aunque, debo reconocer que también me halaga que mi personaje sea un hombre racional y prudente, incluso que así lo crea él mismo en un intento loable de dominar la extraña situación; de dominarme a mí. Tras un instante, cree descubrir que está en algún lugar del norte del país o eso le parece. Yo sonrío. Ha observado en el paisaje algunas señales que delatan esa posibilidad; se dice a sí mismo que, seguramente, se trata del Desierto de Atacama. Sí, lo seco, la ausencia de verde o de agua, la revelación de una belleza que tiene más en común con la luna que con algún espacio en el que él antes estuviera parece darle la razón. Es inteligente.
No obstante, de inmediato surge otra vez esa pregunta que ya desde hace un rato teme hacer: cómo mierda llegó hasta allí. No lo recuerda. Intenta hacerlo, pero no se lo permito. Y aun así, quiere autónomamente unir un par de ideas sueltas similares a esos recuerdos lastimosos que todos acumulamos en vida. Yo veo cómo lo hace. Y transcribo su fracaso. Nada, no ha podido recordar nada; por lo menos, nada reciente. Nada que pueda significar alguna pista sobre el qué hace ahí o descubrirme a mí. Momento, he sentido un escalofrío.
Respiro. Me tranquiliza su ignorancia. Imagínense si yo resultara ser una creación de él y no al revés, cómo podría lidiar con ello ahora que me siento solo en esta ciudad, ahora que me siento capaz de escribir. Lo observo nuevamente, no puedo desconcentrarme ahora. Recupero la atención sobre mi personaje, que ahí está, solo, abandonado a su suerte, sobre una carretera que, a cada minuto, le parece más ancha de lo que objetivamente es, de lo que objetivamente yo imaginé.
Se decide a caminar nuevamente, no hay de otra. Yo, generosamente, lo dejo decidir, pues estoy expectante de descubrir hacia dónde me llevarán sus elecciones. Ciertamente, sabe que no ganará nada quedándose quieto en ese lugar dominado por el silencio y por el sol. El sol, estrella a la que en otro tiempo disfrutara echado en una playa, pero que ahora parece la más demoníaca de las apariciones, la más terrible de las compañeras. Caminar es lo único que le queda. Ello, aun cuando no ha encontrado ningún punto a lo lejos que le permita orientarse o ninguna respuesta a su pregunta principal. Razones suficientes, creo yo, para permitirle continuar en la misma dirección que lleva hace horas.
Me complazco a ratos de mi sádica ambientación. Empero no se rinde, aun cuando, por más que busca a lo lejos, no encuentra ninguna ayuda que le permita descansar, que le permita pensar que algún ser humano se apiadará de él. Yo no he creado a nadie más en este cuento, por lo que nadie más aparecerá. De hecho, el horizonte le parece infinito, mientras el asfalto comienza a sentirse cada vez más caliente, hasta el punto de que las suelas de sus zapatos han comenzado a derretirse. ¿Zapatos? Sí, viste un atuendo absurdo para el contexto en que ahora se encuentra; alguien podría decir que viste de matrimonio o de funeral. Dentro de un contexto, por cierto, similar a una carretera recién inaugurada: la ausencia de vehículos, la limpieza del camino, pese a estar en pleno desierto, las líneas bien marcadas, el suelo oscuro y limpio contrastando con un paisaje brillante y arenoso. ¿Será el primero en recorrerla? La sola pregunta lo estremece.
Repentinamente, un recuerdo surge. Yo comienzo a preocuparme sobre mi poder restrictivo en esta narración. Hace solo una semana, él estaba en Santiago quejándose sobre la poca tranquilidad que implicaba trasladarse dentro de la gran ciudad. Es curioso, pero recuerda la misma sensación de soledad que percibe ahora; es curioso, porque yo también la percibo en Talca. Ha sonreído orgulloso de recordar algo en medio de esa pesadilla que yo he creado. Sin embargo, la sonrisa solo le ha durado un instante. Yo también he empezado a sentir el calor bajo mis pies.
Hace una semana, veía vehículos por doquier. Inclusive maldecía el exceso de autos en la ciudad. Quería estar solo, pues ese era el centro de su mundo. «¿Alguien regulará la cantidad de autos, camionetas, microbuses que se requieren para hacer viable la vida?», pensaba. Parece que no. Sin embargo, qué no daría ahora por ver un miserable vehículo acercarse en el horizonte, incluso si no lo llevara. Observo un mínimo temblor en su cara; noto cómo el silencio lo perturba provocándole una evidente confusión.
Me compadezco de nosotros…, de él, debido a que observo al sol golpeando sin clemencia sobre su cabeza. Extrañamente, también percibo el calor sobre mí, al mismo tiempo que mis pies comienzan a quemarse como si me hubieran imaginado en una carretera sin fin. Aun así, mi protagonista decide continuar su peregrinaje; mientras parece olvidar, a cada paso, lo inapropiado de su atuendo para el lugar en que se encuentra. Más importante que su vestimenta, sigue siendo el cómo llegó hasta allí. Entonces, decido no dejarlo solo. Elijo acompañarlo hasta el final de su relato.
Se detiene. Nuevamente no me ha avisado. «¡Sus documentos!», grita al vacío en una especie de epifanía. Tal vez en ellos encuentre una respuesta. Lamentablemente, con la misma vehemencia descubre que los ha extraviado. ¿Su billetera se habrá caído? ¿Se la habrán robado? Cómo saberlo si ni siquiera tiene idea de cómo llegó allí, si ni siquiera me conoce, si no sabe de mi existencia; aunque debo aclarar, querido lector, que yo jamás me acerqué a sus bolsillos. Sin duda, sus documentos lo hubieran tranquilizado como lo hicieron conmigo en más de una ocasión cuando, en medio de engorrosos trámites, estuve a un paso de olvidar mi nombre; también pasó cuando me quedé solo. Él ha sentido la urgencia para sentirse alguien dentro de este relato, pues la soledad comienza a borrarlo poco a poco.
El paisaje persiste inalterable. La vida sigue brillando por su ausencia. Él espera encontrarse aunque sea con una miserable lagartija haciendo ejercicio sobre una roca, mas solo divisa a lo lejos ese agónico espejismo de agua que cada vez que hay un sol castigador tienta al desafortunado. La calle está caliente, la arena a los costados más. Las decisiones para lo que viene no son fáciles, pues ni siquiera tiene con qué cubrirse. Es el norte, tiene que ser el norte. Recuerda sus documentos. Recuerda que no sabe cómo llegó allí. Recuerda un viaje, recuerda un golpe, recuerda algo extraño.
Recuerda. Valdivia, ciudad del Sur de Chile. ¿Había sido un sueño? Todo verde, todo limpio. Hermosa ciudad. El contraste evidente con su ahora. La única vez que estuvo acompañado por una mujer a la que prometió amar. Recuerda un puente, la historia de unos cisnes que se suicidarían al momento de perder a su pareja. Rememora un beso en ese lugar. Aún conservo la foto. Muchas sonrisas cómplices. Innumerables promesas, pero no recuerda su nombre. ¡Su nombre! ¿Acaso el sol ha atrofiado su memoria? ¿Acaso cada paso de los muchos que ha dado significan una persona menos en su vida?
De súbito, recuerda muchos viajes: a Talca, a Curicó, a Chillán, a Concepción, a Angol, a La Serena… Sí, también fueron allí, cuando aún creía en Dios, pues aun creía en amar a alguien. Y su nombre. No lo sabe. ¡No lo sabe! ¿Cómo demonios llegó allí? La desesperación lo atrapa. No tiene una respuesta. Pero hay una, siempre hay una, aun cuando la soledad la ha escondido en medio del inevitable olvido.
El sudor, el cansancio, el sol, ya no importan. No la recuerda, pero horriblemente se ha dado cuenta de que tampoco recuerda su propio nombre. No lo recordamos. Necesita con urgencia un espejo para ver su rostro. Yo necesito terminar este relato para correr al baño a mirar el mío. ¿Debo seguir escribiendo o debo detenerme? Él decide no caminar más. Por un instante ha pensado en los cisnes de cuello negro, esos que no pueden vivir sin ella. Por un momento ha recordado un departamento 421 y un balcón.
Hemos recorrido kilómetros sobre el asfalto. Nuestros pies están heridos, quemados. Hemos decidido no seguir. Nos hemos recostado en el suelo. Yo he decidido terminar este cuento, con el objetivo de que él pueda descansar. Lamentablemente para él, no es posible morir dos veces.

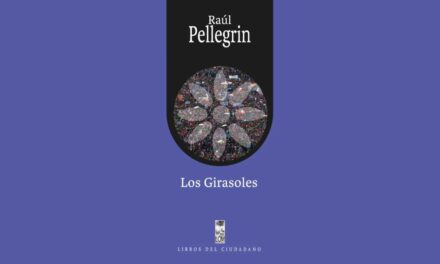
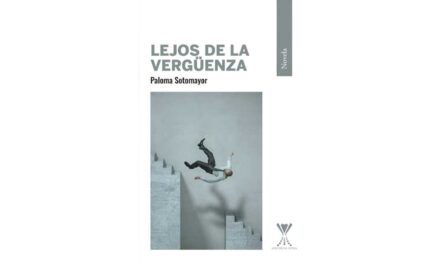

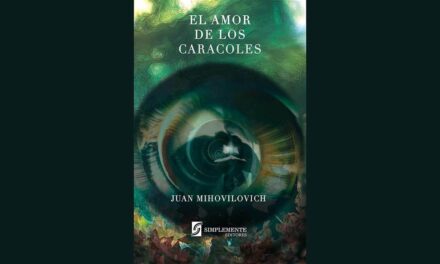





Un cuento sumamente reflexivo. Buscando en línea encontré que el autor está relacionado al Realismo social, pero este es más Realismo psicológico. Gracias por compartir.