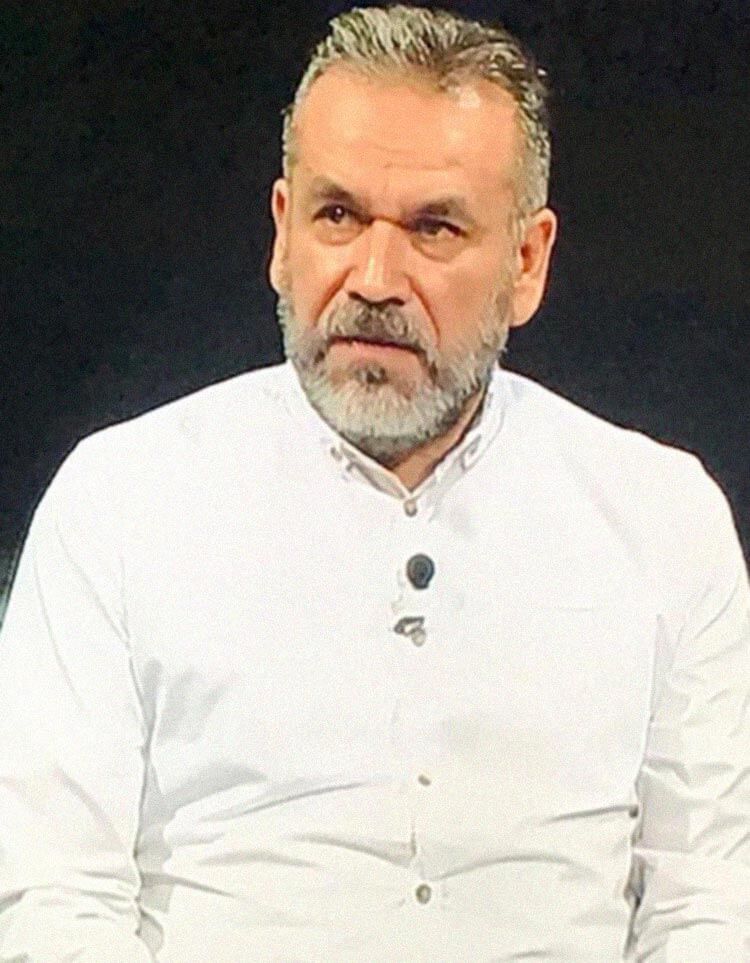
Jaime Muñoz Vargas nació en Gómez Palacio, Durango, México, en 1964, y reside en Torreón, Coahuila, desde 1977. Actualmente es coordinador del Centro de Difusión Editorial y maestro de la Universidad Iberoamericana Torreón.
Ha publicado, entre otros libros, las novelas El principio del terror, Juegos de amor y malquerencia y Parábola del moribundo; los libros de cuentos El augurio de la lumbre, Las manos del tahúr, Polvo somos, Monterrosaurio, Ojos en la sombra, Leyenda Morgan y Grava suelta (de donde proceden los relatos que aquí compartimos), los libros de poesía Pálpito de la sierra tarahumara, Filius, Salutación de la luz y Quienes esperan; y los libros de periodismo Tientos y mediciones, Guillermo González Camarena: habitante del futuro, Nómadas contra gángsters, Solazos y resolanas, Callejero gourmet, Entre las teclas y Gambeta corta, además de haber sido incluido en numerosos libros colectivos como la antología La otra mirada, publicada en Palencia, España. Ha ganado los premios nacionales de Narrativa Joven (1989), de novela Jorge Ibargüengoitia (2001), de cuento de San Luis Potosí (2005), de cuento Gerardo Cornejo (2005) y de novela Rafael Ramírez Heredia (2009). Reseñas y artículos suyos han aparecido en periódicos y revistas de México, España y Argentina. Escribe la columna “Ruta Norte” para el periódico Milenio Laguna y es articulista de la revista Nomádica. Desde 2006 sostiene el blog rutanortelaguna.blogspot.mx.
Escritor
Sentía que había perdido la inspiración, y ya no escribió nada, se dejó morir como escritor. Sólo a veces, como esa noche, imaginaba historias en la aridez de su mente, como aquella del asesino que avanza sigilosamente. Va a la casa —a la caza— de un tipo al que no conoce. Sólo sabe que es profesor, que se llama Julio Pastrana y que se involucró con la mujer equivocada. En la gabardina trae el arma. Hace frío y el viento lo intensifica, lo hace calar hasta el esqueleto. Piensa en el plan que ha diseñado. Tocará la puerta, el tipo abrirá y entonces cruzarán un breve diálogo. “¿Es usted Julio Pastrana?”, preguntará el asesino. Pastrana dirá que sí, desconcertado. En la mano seguramente tendrá un libro, y también seguramente vestirá ropa cómoda, quizá una bata de franela, el atuendo ideal para un domingo de invierno. El asesino le dirá que trae un mensaje, y Pastrana lo hará pasar unos metros sólo para no mantener libre la entrada del aire helado. Ya dentro, el asesino dirá que no trae ningún mensaje, que mintió, y de inmediato sacará la pistola con la que matará a Pastrana. Tras disparar, se pondrá los guantes, saltará el cadáver, llegará hasta la habitación del profesor y hasta el escritorio ubicado en la biblioteca. Lo que sigue es simple: revolverá papeles, cargará una cámara fotográfica, un reloj y dos anillos, lo que haya de valor para simular un robo. Poco después, cuando ya haya desbaratado lo suficiente el orden de la casa, volverá hacia el cadáver o lo que el asesino ha creído que es un cadáver, quien ensangrentado lo esperará ya con una pistola lista para ser activada. El asesino no tendrá tiempo para tomar su arma ya oculta en los pliegues de la ropa, pero entonces sucederá algo extraordinario: Pastrana no conservará fuerza y se derrumbará sin disparar. Ahora sí, el asesino ganará la calle luego de cerciorarse, por la ventana, que no pasa un alma. Cuando ya se ha alejado lo suficiente, reparará en un detalle: si el muerto no estaba completamente muerto una vez, bien podría no estarlo dos veces, y lo delatará. Decide regresar para el remate. En el camino se arrepentirá. No es necesario hacer nada. Recuerda que en efecto es un asesino a sueldo, pero sin consistencia física, ni siquiera consistencia escrita. Se trata apenas de un pobre asesino imaginario, de un hombre cuya historia apenas existe en la agotada mente de un escritor retirado. El asesino reanudará su huida y por dentro maldecirá al escritor que no lo ha escrito.
Golpes
A veces eran sólo gritos, frases incomprensibles, casi aullidos. En otras era más terrible que eso, pues a los gritos se sumaban impactos materiales, como choque de muebles o vidrios rotos. Lo de los muebles y los vidrios ocurría más esporádicamente, lo acepto, pero cuando se daba era casi insoportable, de pánico. Soy frágil, no se me concedió ninguna habilidad para soportar la violencia, así que en esos casos me daba por temblar cuando estallaban los insultos y se avizoraba la posibilidad de que aquello terminara en golpes. Durante casi dos años soporté el terror ante los escándalos y la impotencia de no poder ir a frenarlos. ¿Y qué me quedaba frente a la furia que llegaba con clarísima sonoridad hasta mi casa? Hacía dos años que me había mudado a esta colonia con el deseo, ahora veo que infructuoso, de ganar tranquilidad para pintar mis óleos. Era una colonia, no puedo negarlo, fina, con casas amplias y bien separadas, de jardines que daban un poco la impresión de irrealidad en medio del desierto lagunero. La casa más próxima, mi casa vecina, sin embargo, quedaba como a veinte metros y en las noches llenas de oscuridad era un placer salir a mi terraza y admirar las estrellas, sentir el fluido del silencio. Fue en una de esas salidas cuando oí la primera bronca de mis vecinos: él gritaba, ella le respondía, digamos que hasta ahí se trataba de una pareja normal, aunque quizá demasiado altisonante. Lo malo vino cuando escuché golpes, vidrios rotos. Yo pensaba que sólo eran destrozos materiales, y por miedo jamás me animé a llamar a la policía. Era lógico que la pareja, él sobre todo, sabría luego la procedencia de cualquier reporte a la autoridad. Cuando me topaba a la vecina en la mañana, pues de vez en vez coincidíamos en el jogging por la colonia, sólo nos saludábamos de paso, sin mayor interacción. Cierta vez noté, a dos o tres días de una disputa violenta, que ella usaba grandes lentes oscuros y una venda en el brazo. Le sospeché ojos amoratados y heridas en la piel. Sentí lástima por ella. Así pasaban unas semanas de paz y luego se desataba de nuevo la barbarie, como esta noche en la que me preparo para una nueva exposición. Se oyen gritos, choque de muebles y vidrios rotos, peor que nunca. Ahora sí llamo a la policía, pero no contestan. Insisto y nada. Los golpes siguen. Pese a mi terror, decido hacer algo. Tomo un cuchillo y avanzo hacia la casa. Toco el timbre, frenan los golpes, aparece él y me mira desconcertado. Seguramente le parece insólita la figura de la vecina vestida para coctel y con un ridículo y tembloroso cuchillito en la mano.
Lodazal
Pensé que había muerto, pero su presencia aquí, en el restaurante, casi al lado mío, histriónico y como siempre muy conversador, recordaba la sobada frase de la yerba mala que nunca iba a morir. Por supuesto que los años ya le habían propinado una golpiza, que las canas, las entradas, las arrugas y la barriguilla correspondían ahora a sus setenta. Conservaba, eso sí, la posición bien erguida, el cuello siempre tirante de los chaparros y el porte estudiado que reforzaba con el saco sport y la camisa sin corbata. Jamás olvidé “sus secretos”, la técnica persuasiva que alguna vez, hace treinta años, quiso enseñarme. “Mira, Rosalío, lo primero que debemos hacer es cambiarte el nombre. Un líder así llamado jamás avanzará lo suficiente”, fue lo primero que recomendó al aceptarme como adepto. Me sugirió un nombre ordinario, luego una inicial enigmática y al final mi verdadero apellido. “Puedes llamarte Carlos Y. Ortega”, dijo. Luego me explicó el truco: “Carlos es un nombre sencillo, y luego viene la ‘Y’ que desconcierta: por supuesto que te preguntarán y tú dirás que significa ‘Ybrahim’, pero que no te gusta usarlo, y así tus discípulos sentirán que acceden a tu mundo íntimo, que se adueñan de una ‘clave’”. El Maestro había creado un sistema de mensajes sutiles para convencer a la juventud sin que ella lo notara. “El uso del saco sport te da autoridad, pero jamás lo complementes con corbata. Los jóvenes perciben al hombre de corbata como remoto, como inalcanzable. El saco te deja a medio camino entre lo lejano y lo próximo, el sitio ideal en el que debe colocarse todo gran líder, Rosalío”. Su teoría de la Gran Conversión atravesaba sin solución de continuidad como diez o quince religiones alarmistas a las que aderezó con preceptos de su delirante cosecha. Por supuesto que la ensalada era aberrante, pero de eso me di cuenta algo después, cuando abandoné el grupo y comencé a leer. Siempre impartidas en cafés sombríos, las clases del Maestro —él las llamaba “iluminaciones”— buscaban adherentes a una causa que jamás me quedó clara y que obviamente no prosperó. Hoy el Maestro no podría reconocerme, y al oírlo cerca de mi mesa no puedo sino asombrarme de su parálisis, de su estancamiento en aquel lodazal de ideas pedestres. Ya casi anciano, oí que instruía a su discípulo: “El uso del saco sport te da autoridad, pero jamás lo complementes con corbata. Los jóvenes perciben al hombre de corbata como remoto, como inalcanzable. El saco te deja a medio camino entre lo lejano y lo próximo, el sitio ideal en el que debe colocarse todo gran líder, Carmelo”.
Ventanal
No sabe que la veo, pero la veo. Veo que escribe. Ya no estoy con ella ni con nadie, morí hace tres semanas y todavía no me acostumbro a la nueva vida, es decir, a la muerte. Es menos triste de lo que imaginaba, aunque tiene su costado aburrido. De hecho, no sé si todas las muertes son iguales. Me refiero, claro, no tanto a las muertes sino a las trascendencias, es decir, a que no sé si del otro lado de la vida todos los muertos estamos igual. Supongo que sí, pero no lo sé con total certeza porque permanecemos incomunicados. En mi experiencia siento que gradualmente me desvanezco y pierdo toda conexión con el otro lado, con la vida. Es como quedarse sin WiFi, como no poder abrir una página. Pero luego, también de golpe, la señal renace y aparece una realidad determinada. Así, sin que yo sepa cuánto tiempo pasa, he visto a mi madre en su cama, a mis hermanos en su trabajo, a mis mejores amigos en la cantina, a mi más antigua novia preparando la comida de sus hijos. Es como un premio. Sospeché que sólo tenía derecho a ver los movimientos de las personas que quise. Después noté que eso no era correcto, que más bien me aparecía ante las personas que me quisieron o que todavía me quieren. Poco más adelante conjeturé mejor la situación: me aparezco ante una escena en la que soy invocado con amor, al menos con genuino afecto. Yo estoy tranquilo, en la oscuridad, en la nada eterna, digamos, y de repente, como en una disolvencia cinematográfica, veo que aparece algo, un cacho de realidad sin sonido. En esa escena está alguien que me quiere y me está pensando con una dosis alta de fervor. Así he visto a mi madre en su cama de enferma, pensándome, llorando hacia adentro su nostalgia de mi presencia física. Así he visto a mis hermanos riendo al recordar alguno de mis chistes. Así veo ahora, en este momento, a mi hija recordando que fue conmigo con quien conoció el D.F., donde ahora estudia. Es cierto, ella alguna vez me dijo que de vez en cuando visitaba esa calle, la Simón Bolívar, en el centro histórico, y comía en la Parrilla Leonesa junto al ventanal que da a la calle sólo porque allí comimos en su primer viaje a la capital. “Eso me lleva a recordarte”, me dijo. Y sí, ahora está allí, recordándome con el inacabable amor que me tiene. Ha terminado de comer, tiene ya un café a la mano y, al lado, Final del juego, de Cortázar. En el cuadernito Moleskine que le regalé hace cinco años anota algo. Me acerco a ella, atravieso el ventanal levemente salpicado por la lluvia y me inclino ante la mesa. Veo su mano preciosa, veo hacia un lado, en su hombro, todo su pelo, y veo después sus palabras, las leo y dice: “No sabe que la veo, pero la veo. Veo que escribe…”.
Visita
Elías observa el número incrustado en la pared de ladrillo rojo. Como si fuera a robar, mira a los dos flancos de la calle y advierte que no viene nadie. Un olor a jazmines rodea ese momento y detiene la vista en la maceta rectangular: “Cuida bien sus flores”, piensa. Toca el timbre, una especie de gong oriental que suena casi en su oreja, muy próximo. La casa es pequeña, de apenas unos cinco metros de ancho. Oye una respuesta lejana, seguramente la voz de Rita. Pasan dos minutos y vuelve a timbrar. Unos segundos después, la puerta se abre y allí está ella, Rita. Pasa un instante que ambos dedican al reconocimiento fugaz de las facciones. Pese a las arrugas, descubren en la memoria de esos rasgos la antigua cara que tuvieron, cuando fueron jóvenes. Sonríen, se dicen hola y aproximan sus mejillas en un roce que intenta ser un beso. Rita le permite el paso y él, Elías, avanza hacia uno de los sofás. No sabe si sentarse o permanecer de pie hasta que ella le ofrece tomar asiento. Suena entonces, del fondo, una voz que dice Rita. Ella se disculpa y va hacia una habitación. Tarda como cinco minutos y Elías aprovecha para mirar. Objetos de cerámica, manteles tejidos, cuadros de metal repujado, un óleo con la imagen de una casita en la montaña, un trastero con vajillas chinas, un florero y una vela inmensa delante de la guadalupana. En una mesa ratona más lejana, decenas de cajas con medicamento. Piensa en su situación: sesenta y cinco años, soltero, un infarto salvado de milagro y la sensación de que pronto llegarán más enfermedades. Rita vuelve. Explica que su madre le demanda mucho tiempo. Ochenta años, muchas enfermedades. Rita debe tener sesenta o poco más. Ya no es bella, pero algo, algo lejano de lo que era sobrevive todavía en su gesto. Elías supone que la vitalidad de Rita, lo que quizá la hace parecer más joven, es la fe. Ella tiene fe, cree en algo. Rita sonríe, dice que trabajar y cuidar a su madre es muy pesado, pero no importa, ella estará allí hasta que dios quiera. Elías imagina entonces esas manos, las manos de Rita, cuidándolo. No queriéndolo. Cuidándolo cuando lleguen los malos días.










A propósito de la pregunta. De la Voz de Maipú: https://lavozdemaipu.cl/jose-baroja-escritor-maipucino-en-mexico/