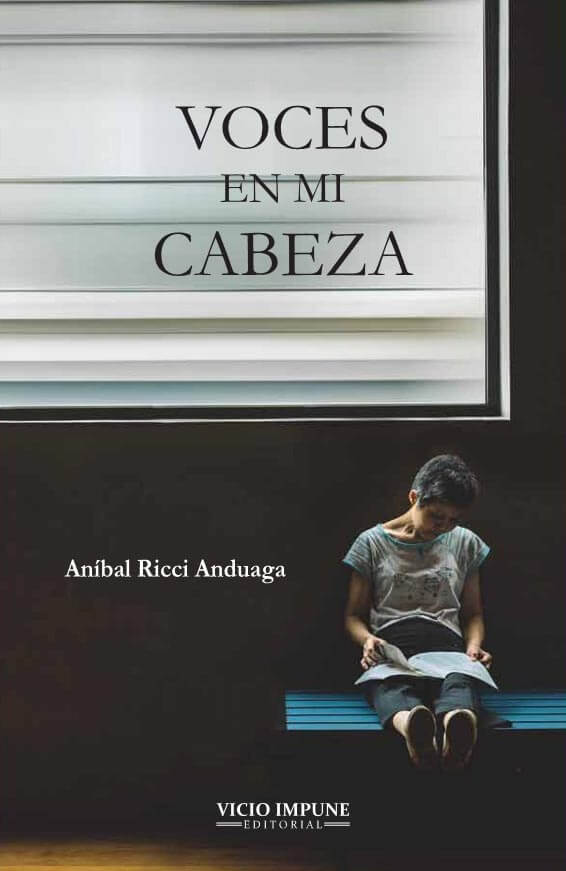
Una modernidad fragmentaria. Efecto estético–psicótico.
Comentario de Carlos Pavez Montt
La literatura, por ser uno de los racimos del arte, contiene en su expresión una característica inevitable a la hora de relacionarla con su contexto histórico. Las estructuras van determinando a la subjetividad poco a poco. Como si los dientes que mascan al choclo se convirtieran en cadenas que enlazan a la mente en torno a la validez del orden establecido. La ideología dominante, y hoy en día, otras formas de ver la realidad también, encasillan e invaden de manera permanente la identidad, la constitución misma que significa el día a día de una persona en el mundo. En este sentido, podemos decir que la afección y la consciencia de ella dejan, de manera inefable, una huella en la experiencia. Por ende, una mancha imborrable y a veces imperceptible de materialidad concreta en lo histórico.
Esta característica inevitable, huella permanente que subyace bajo las capas estéticas de la obra artística, por ejemplo, nos abre una cantidad abundante de posibilidades para interpretar o para aprender de su contenido. El líquido que se escapa de la novela de Aníbal Ricci es, a primera vista, como el agua que se cae por los dedos. No se puede atrapar a la primera, y da la sensación de que no se podrá agarrar nunca sin una herramienta externa que nos permita analizar su vuelo. Porque efectivamente, la experiencia que se tiene al leer e intentar comprender la totalidad de las voces, escapa a las ambiciones siempre honestas del primer intento. Esta afirmación de la incomprensibilidad total de la realidad es la que genera un efecto psicótico–estético. Sensación provocada, a su vez, por una estructura narrativa fragmentada. Oscura, sádica; hipermoderna en algún sentido.
Así, Voces en mi cabeza se va constituyendo poco a poco, como si nos lanzaran en la cara las piezas del rompecabezas en vez de armarlo con paciencia y tiempo. Poco a poco, desvelamiento tras desvelamiento, la trama aparece fragmentada ante nuestros ojos. Pero además hay ecos, reverberaciones íntimas, contingencias transparentes que aparecen como los destellos luminosos de una linterna apuntando a una dimensión interior.
Esos pedazos son los que redirigen el timón de la obra hacia un camino no sólo estético. Político, para decirlo de otro modo. Al menos relaciona la expresión psicótica y la enunciación fragmentaria con temas fundamentales respecto a Chile, pero también a la estructura que subyace en el mundo, a su dinámica indubitable de devenir algo fáctico o efectivo. Cada tanto hay una frase que contiene un ámbito individual y uno universal.
“Podrán valer una fortuna, pero ese trabajo no es real sino dinero ficticio que no servirá para espantar horrores”.
¿Trabajo no real? ¿Dinero ficticio? Es decir, lo que se realiza de manera artística, o más bien, la práctica poética, no se encuentra inmersa en una relación de sincronía con la intención capitalista. Está, de hecho, en una condición incongruente respecto al interior de la subjetividad que la activa y la hace crecer, realizarse en el mundo. El arte, como espectáculo, no es terapéutico, necesario ni reflexivo.
Por eso puede comprenderse la explicitud de los términos y los acontecimientos. Porque el fenómeno plenamente estético no puede contentarse con la entretención. Tiene que existir una intencionalidad crítica o reflexiva por lo menos. Una denuncia que desenmascare los pedazos de realidad que sufren por la negación mediática, por la invisibilidad provocada a la que está expuesta toda lucha de justicia, toda esperanza de afirmación.
“El lujo de la mansión tampoco ocultó el abandono primigenio. Victoria estuvo recluida en un recinto sin ventanas durante meses. Una jarra con agua saciaba su sed, pero el aire era sofocante. Su vestido lleno de manchas. La conducían a un baño y la hacían ducharse. La única claridad provenía de las rendijas, el ojo de buey no proyectaba la luz. Al otro día volvían a desnudarla. Un hombre bloqueó la cerradura durante la noche y el ojo de buey delineó su silueta. Gritó, sabiendo que era inútil. Ni siquiera una ampolleta de testigo. Se duchaba y volvía a ponerse el mismo vestido, cada vez más sucio. La tela fue perdiendo sedosidad. Su ropa interior le fue arrancada el día del rapto”.
El montaje y la estética cinematográfica se unen, entonces, en una obra con intenciones amenazadoras, pero planeadas. Contingentes, pero al mismo tiempo propulsoras de un estilo creativo nuevo. La individualidad descentrada intenta identificarse a través de los fragmentos, de las invenciones propias o de las perspectivas posibles en la percepción y la imaginación. La figura que recibe debe escuchar las páginas yendo y viniendo…
Anibal Ricci construye una novela en la que la esquizofrenia, las imágenes psicóticas y la subjetividad conviven en un mundo constituido. Fácticamente establecido, al menos, en los tiempos que el autor condena enérgicamente a través de la narración. Pero el propósito extraviado, la huida para no repetir lo que la memoria carcome por dentro, es un gesto esperanzador. A pesar de las voces en el metro Universidad Católica, sin importar las mayúsculas innecesarias en algunos sustantivos, la reflexión siempre tiene la mirada puesta en el presente; pero también en otros tiempos.
“El chip de la felicidad está profundamente dañado por una paranoia creciente que sigue los designios de raras voces altisonantes, con seres difusos que lo acosan, con recelos que lo empujan al despeñadero, siempre capturado por la angustiosa necesidad de salvación”.
En la exploración de la subjetividad, una posibilidad; en las imágenes psicóticas, o en su vivencia, un aprendizaje constructor. Los pasajes que se refieren al personaje principal también podrían definir la experiencia vital de una cotidianeidad citadina y común.



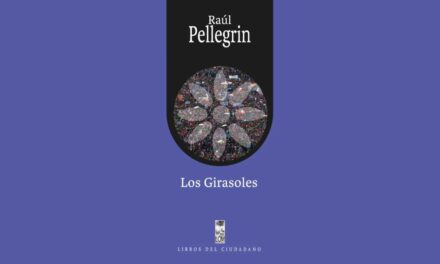






Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/