Ángel Olgoso (Cúllar Vega, Granada, 1961), autor de los libros de relatos Los días subterráneos, La hélice entre los sargazos, Nubes de piedra, Granada año 2039 y otros relatos, Cuentos de otro mundo, El vuelo del pájaro elefante, Los demonios del lugar, Astrolabio, La máquina de languidecer, Los líquenes del sueño. Relatos 1980-1995, Cuando fui jaguar, Racconti abissali, Las frutas de la luna, Almanaque de asombros, Las uñas de la luz y Breviario negro. También el poemario Ukigumo, el libro ilustrado Nocturnario. 101 imágenes y 101 escrituras y la miscelánea Tenue armamento. Ha obtenido una treintena de premios y relatos suyos se han incluido en más de cincuenta antologías del género. Es fundador y Rector del Institutum Pataphysicum Granatensis, Auditeur del Collège de Pataphysique de París, miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada y de la Amateur Mendicant Society de estudios holmesianos. Ha sido traducido al inglés, alemán, francés, italiano, portugués, griego, rumano y polaco.
ESPACIO
Escribí un relato de tres líneas y en la vastedad de su espacio vivieron cómodos un elefante de los matorrales, varias pirámides, un grupo de ballenas azules con su océano frecuentado por los albatros y los huracanes, y un agujero negro devorador de galaxias.
Escribí una novela de trescientas páginas y no cabía ni un alfiler, todo se hacinaba en aquella sórdida ratonera, había codazos y campos minados, multitudes errantes que morían y volvían a nacer, cargamentos extraviados, hechos que se enroscaban y desenroscaban como una tenia infinita, los temas eran desangrados a conciencia en busca de la última gota, no prosperaba el aire fresco, se sucedían peligrosas estampidas formadas por miles de detalles intrascendentes, el piso de este caos ubicuo y sofocador estaba cubierto con el aserrín de los mismos pensamientos molidos una y otra vez, los árboles eran genealógicos, los lugares, comunes, y las palabras pesados balines de plomo que se amontonaban implacablemente sobre el lector agónico hasta enterrarlo.
DESIGNACIONES
Levantó una casa y a ese hecho lo llamó hogar. Se rodeó de prójimos y lo llamó familia. Tejió su tiempo con ausencias y lo llamó trabajo. Llenó su cabeza de proyectos incumplidos y lo llamó costumbre. Bebió el jugo negro de la envidia y lo llamó injusticia. Se sacudió sin miramientos a sus compañeros y lo llamó oportunidad. Mantuvo en suspenso sus afectos y lo llamó dedicación profesional. Se encastilló en los celos y lo llamó amor devoto. Sucumbió a las embestidas del resentimiento y lo llamó escrúpulos. Erigió murallas ante sus hijos y lo llamó defensa propia. Emborronó de vejaciones a su mujer y lo llamó desagravio. Consumió su vida como se calcina un monte y lo llamó dispendio. Se vistió con las galas de la locura y lo llamó soltar amarras. Descargó todos los cartuchos sobre los suyos y lo llamó la mejor de las salidas. Mojó sus dedos en aquella sangre y lo llamó condecoración. Precintó herméticamente el garaje y lo llamó penitencia. Se encerró en el coche encendido y lo llamó ataúd.
LA MELANCOLÍA DE LOS GIGANTES
Sin compasión, hunde la hoja de su arma en el centro de mi cuerpo indefenso. No hubo provocación alguna por mi parte. Una ira ciega alienta cada tajo, cada incisión arbitraria y salvaje de la carne. Los míos dijeron que no opusiera resistencia, que ello involucraría a los demás en nuevos peligros. El, mientras tanto, profundiza la herida. Qué puedo hacer yo ante quien contraría de ese modo la ley natural sino sentir una vaga tristeza y esperar aquí, bajo el camino de estrellas, la bárbara amputación final, el momento en que me desplome sin más quejidos que los de mis frondosas ramas al golpear agonizando contra el suelo.
VIAJE
Llego a la estación. No hay nadie. Voy a emprender, pese a mis pocos años, un viaje largo y colmado de expectativas. Espero de pie en el andén con la impaciencia propia de alguien joven y enérgico. El tren, que ha aparecido de pronto a toda velocidad, sin trepidación de rieles ni chirrido de ruedas, se detiene por completo a mi lado, disimulando su prisa a la perfección. Cuando intento levantar la maleta, esta se ha vuelto pesada en extremo. Noto con estupor que no me acompañan las fuerzas, que mi ímpetu decrece. Comienza a llover. Hace frío. Me dirijo hacia los peldaños de metal dificultosamente y, sobre todo, con una inconsolable sensación de haber olvidado algo o de haber dejado atrás a alguien que no recuerdo. Mis manos ateridas logran empujar la maleta hasta el piso del coche cama. Encorvado, la arrastro luego por el pasillo mientras jadeo y oigo crujir los huesos. Una lucecita borrosa, al fondo, me permite tener un atisbo del estrecho y oscuro compartimento, el que suele asignarse a los pasajeros más viejos. A duras penas abro la puerta corredera y abandono mi maleta, como una carga inútil, al pie del portaequipaje. Me tiendo por fin en la litera, extenuado, vencido, buscando ese aire que reclaman con la boca abierta los moribundos. El tren parte en la noche y me lleva consigo.
ULISES
Yo, el paciente y sagaz Ulises, famoso por su lanza, urdidor de engaños, nunca abandoné Troya. Por nada del mundo hubiese regresado a Ítaca. Mis hombres hicieron causa común y ayudamos a reconstruir las anchas calles y las dobles murallas hasta que aquella ciudad arrasada, nuevamente populosa y próspera, volvió a dominar la entrada del Helesponto. Y en las largas noches imaginábamos viajes en una cóncava nave, hazañas, peligros, naufragios, seres fabulosos, pruebas de lealtad, sangrientas venganzas que la Aurora de rosáceos dedos dispersaba después. Cuando el bardo ciego de Quíos, un tal Homero, cantó aquellas aventuras con el énfasis adecuado, en hexámetros dáctilos, persuadió al mundo de la supuesta veracidad de nuestros cuentos. Su versión, por así decirlo, es hoy sobradamente conocida. Pero las cosas no sucedieron de tal modo. Remiso a volver junto a mi familia, sin nostalgia alguna tras tantos años de asedio, me entregué a las dulzuras de las troyanas de níveos brazos, ustedes entienden, y mi descendencia actual supera a la del rey Príamo. Con seguridad tildarán mi proceder de cobarde, deshonesto e inhumano: no conocen a Penélope.
CONJUGACIÓN
Yo grité. Tú torturabas. Él reía. Nosotros moriremos. Vosotros envejeceréis. Ellos olvidarán.
LA MUJER TRANSPARENTE
La mujer se desnuda, unta de miel todo su cuerpo con minuciosidad, se revuelca a conciencia en un montón de trigo dispuesto en el pajar, recoge parsimoniosamente los granos pegados a la piel, uno por uno, y elabora con ellos una sabrosa torta que dará a comer al hombre cuando regrese. Con la leña del horno arden también pasadas aflicciones y crueldades, se queman una vez más temores y egoísmos, las lágrimas estallan de nuevo entre chispas esparciendo un fragante aroma que perfuma la casa como si fuese incienso. Los ojos de la mujer, vigilantes y esperanzados, se dirigen a la entrada y su corazón late con una fuerza que parece ensanchar las puertas. Se ha soltado la cinta del pelo y ha adornado la mesa con flores en torno al pastel incitador. Cuando el hombre llega, pasa ante la mujer sin detenerse y sin mirarla, anunciando que viene comido.
EL PROYECTO
El niño se inclinó sobre su proyecto escolar, una pequeña bola de arcilla que había modelado cuidadosamente. Encerrado en su habitación durante días, la sometió al calor, rodeándola de móviles luminarias, le aplicó descargas eléctricas, separó la materia sólida de la líquida, hizo llover sobre ella esporas sementíferas y la envolvió en una gasa verdemar de humedad. El niño, con orgullo de artífice, contempló a un mismo tiempo la perfección del conjunto y la armonía de cada uno de sus pormenores, las innumerables especies, los distintos frutos, la frescura de las frondas y la tibieza de los manglares, el oro y el viento, los corales y los truenos, los efímeros juegos de luz y sombra, la conjunción de sonidos, colores y aromas que aleteaban sobre la superficie de la bola de arcilla. Contra toda lógica, procesos azarosos comenzaron por escindir átomos imprevistos y el hálito de la vida, desbocado, se extendió desmesuradamente. Primero fue un prurito irregular, luego una llaga, después un manchón denso y repulsivo sobre los carpelos de tierra. El hormigueo de seres vivientes bullía como el torrente sanguíneo de un embrión, hedía como la secreción de una pústula que nadie consigue cerrar. Se multiplicaron la confusión y el ruido, y diminutas columnas de humo se elevaban desde su corteza. Todo era demasiado prolijo y sin sentido. Al niño le había llevado seis días crear aquel mundo y ahora, una vez más en este curso, se exponía al descrédito ante su Maestro y sus Compañeros. Y vio que esto no era bueno. Decidió entonces aplastarlo entre las manos, haciéndolo desaparecer con manifiesto desprecio en el vacío del cosmos: descansaría el séptimo día y comenzaría de nuevo.

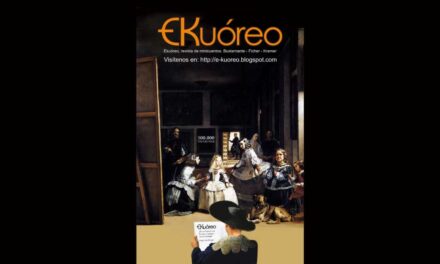








Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/