Por Juan Mihovilovich
Vivimos una época de absoluta incertidumbre. Un simple virus microscópico hace tambalear a las sociedades del planeta, sin distinciones políticas, sociales o religiosas, en una crisis de pánico global.
Y las causas no son, en modo alguno, exclusivamente sanitarias. Los valores —otrora inherentes al ser humano— han sido trasplantados, obviados, colocados en un sitio del cerebro donde su vigencia se pierde entre la vieja antinomia del mal y del bien confrontados en un secreto evidente.
La sociedad no es una entelequia, una abstracción, una idea preconcebida que funciona por obra y gracia de los vaivenes económicos o de un mercado supuestamente libre y desprovisto de alma.
La política surge entonces como una necesidad, pero si carece de su mayor cualidad —el afán de servir— se traduce en una retahíla de conceptos vacíos, de slogans oportunistas, de cuoteos electorales que solo aumentan el narcisismo irreductible de quienes terminan por acceder a un efímero poder. Luego, nadie está exento de asumir el individualismo extremo so pretexto de que estamos embarcados en una nave común cuyo único destino es la felicidad material.
No hay derroteros más falsos que sucumbir al becerro de oro. Idolatrar como máxima aspiración la supremacía competitiva con el mero expediente de la riqueza personal es colocar por encima de la humanidad una energía maliciosa, perversa, centrada en sus propias ambiciones que han hecho del “tener” una realidad consumible y consumida en sus mayúsculos egoísmos.
En la supremacía del dinero por sobre las más caras virtudes humanas se yergue el peor de los precipicios de la civilización moderna. No es posible trabajar asociado a la idea de ser alguien o algo sustentado en tan miserables postulados.
No es posible que la raza humana esté afincada en los manidos y relamidos conceptos del progreso mecanicista como si allí radicara nuestra razón de ser. El progreso travestido de un humanismo ramplón y utilitario solo reproduce masas indolentes ante el sufrimiento real, seres alejados de sus semejantes y vinculado a ese liberalismo circunstancial, donde el dominio irrestricto de las tecnologías ha reproducido seres iguales, repetitivos, adornados de mensajes subliminales que han terminado por adueñarse de una feble y extraviada condición humana.
Nos hemos olvidado de vivir. Nos hemos convertidos en sujetos domeñados por nuestras reacciones más primarias creyendo que en el uso indiscriminado de los aifons y sus derivados radica la posibilidad de conocer el mundo que habitamos.
¡Qué falacia más cautivadora, qué engañosa trampa de los siniestros poderes ocultos que manipulan y seducen con sus tretas maquiavélicas el consumo material como la virtual panacea de la historia!
Y ni qué decir de la despreciada divinidad humana. Los ritos antiguos han sido pisoteados, como las creencias naturales o la ancestralidad primitiva que nos originó. De ahí a la depredación indiscriminada de los reinos de la naturaleza para saciar nuestros salvajes apetitos, hubo solo un paso.
El amor, cuyo misterio cósmico nos envuelve desde antes de nuestros físicos nacimientos es hoy, no sólo un sentimiento ajeno y olvidado, sino una palabra de antología, sacrílega, para quienes han hecho de la persuasión tentadora o forzada un manejo tan retorcido y mentiroso que hasta la serpiente del paraíso parece una metáfora infantil.
En este juego de fuerzas contrapuestas la actitud del avestruz parece casi un chiste necesario. Luego, los aberrantes poderes subrepticios nos encadenan a una vida miserable y egoica de la que no puede surgir nada nuevo, a menos —claro está— que recuperemos, como el acto culmine de un prestidigitador bondadoso, esa necesidad de cordura que nos ilumine como en el comienzo del mundo para ser algo más que el resumidero de nefastas avideces.
No hay tiempo que dure eternamente. La materia es una suerte de ilusión evanescente. Lo esencial siempre ha sido invisible a los ojos, como anunciara alguna vez ese ingenuo y sabio personaje de cuento que nunca fue todo lo inofensivo con que crecimos leyéndolo. Si esta existencia tiene algún norte no está en las pancartas ni en la fraseología repetitiva con que nos bombardean en la televisión, en los celulares o en los computadores de empresas codiciosas.
El mundo ya no es tan ancho ni ajeno como creímos cuando niños. Todo lo que está sobre el planeta pertenece a alguien o algo. Sólo hay un par de valores inherentes a la humanidad más cardinales e imperecederos: el amor y la solidaridad, asociados a la dignidad de existir conscientes de nuestra temporalidad.
Quizás, rescatándolos, la esperanza no sea otra de esas distracciones virtuales con que terminamos auto engañándonos. Quizás aún sea posible que miremos el suelo y el cielo a la vez sabiendo que ambos no son enemigos irreconciliables. El espíritu ha de estar detrás de las cosas que vemos, palpamos y apreciamos.
De otro modo nada, absolutamente nada, tendría sentido.
Ni siquiera este virus de apariencia insignificante que nos tiene al borde del abismo.
He ahí nuestra esperanza. He ahí la recuperación de nuestra profunda dignidad como seres pensantes, emotivos y trascendentes.
Fuente: Cine y Literatura


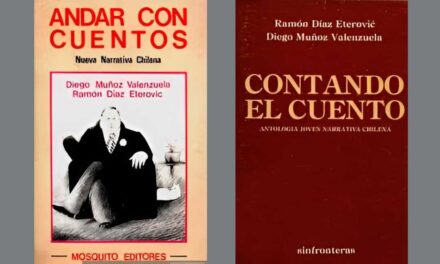







Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/