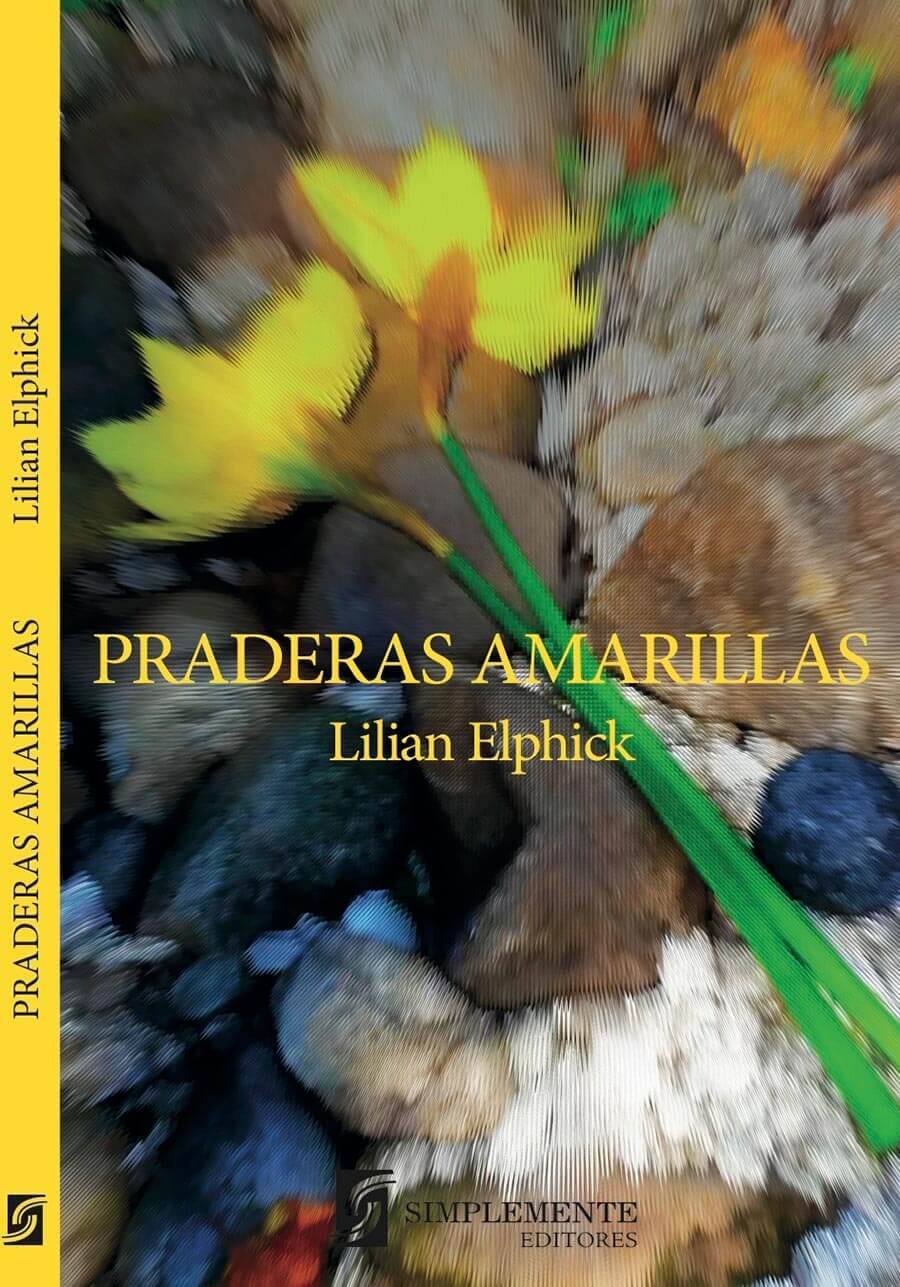
por Juan Mihovilovich
Autora: Lilian Elphick
Cuentos. Simplemente Editores, 125 págs. 2019
“Él era dulce, y es mejor no exagerar las descripciones que luego vendrán. Pero, él era dulce y perverso: aleación ideal.”
(Objetivos del silencio. Pág. 122)
Las praderas se extienden como el eco de una campanada, son extensiones vírgenes, desprovistas de un color definido, a veces, en blanco y negro, ocasionalmente en sepia, ornasoladas, agrietadas; praderas agridulces como la hiel amarga mezclada con la dulzura efímera de una mirada alegre o un suspiro enternecedor que da cuenta de una felicidad casi siempre mentirosa.
Detrás o dentro de esas praderas imaginarias la mujer imagina también su concreción, su espacio incorrupto, su quimera de ambulatoria mecida por la vorágine de un ensueño que la traslada hacia los espacios donde el hombre no es malo o no es tan perverso en ocasiones, y su quejido patriarcal se hunde en los resquicios amatorios de una matriz procreadora, que extrae los íntimos vestigios de su luminosidad para perderse en los otros intersticios de una vida que se torna equívoca, misteriosa, insana, descolorida, taciturna, diametralmente opuesta al encierro uterino donde la calma del misterio aún se yergue como una esperanza que no desea ni aspira a tornarse añeja.
Los cuentos de Lilian Elphick transitan ese doloroso estigma del género que se niega a ser la comparsa del mundo. Es más: su vitalidad interior reside en la lúcida parábola de entender que la creación es dual, que no existe un desequilibrio real a menos que la dominación se ejerza amparada en el poder omnímodo de la ignorancia, de los apetitos primarios, de la estulticia humana que ha hecho de los seres y las cosas una parodia absurda del buen vivir y del mal morir.
Así, la palabra transcurre entre relaciones que se abstienen de ser lo que insinúan. Los enconos, la incertidumbre, la irreflexión, el miedo de existir surgen con fuerza en sus relatos y, he ahí la aradoja, en ese mundo de ambigüedades y certezas que se entrechocan a cada instante, la mujer clama sin decirlo, llama sin hablar, esboza sin dibujar: su fuerza radica en su conciencia del ser, de lo que otorga vida y se desarrolla como un embrión fortalecido por la sangre animal que lleva la hembra en sus venas. La loba sueña y vive a la vez, (“Las praderas amarillas”) ha reencarnado y volverá a hacerlo entre quienes intentan seducirla y aniquilarla: el mundo de los hombres es débil a pesar de todo y ha logrado subsistir a fuerza de su debilidad: el miedo lo ha hecho dominante, la lascivia, el desenfreno, la avaricia, los siete pecados capitales que merodean como una peste que crece y contamina.
De este modo, las ideas se reparten entre simbólicas reencarnaciones y resurgen reales y ficticias en “Los ojos del hombre”; allí se vislumbra el amor y el desengaño, el erotismo como clímax del deseo contenido y el ser que se anida en el vientre de la esposa engañada. Y el adiós concertado en un café cualquiera. La muerte y el éxito del escritor que revive en sus páginas las historias de Fa (diminutivo de Fátima) y Alex, quien se aleja presionado por la culpa e infidelidad. Pero en la partida de Fa subyace la vigencia indestructible y destructora al mismo tiempo de la ilusión forjada como un espejismo en los ojos de Alex, antes de adormecerse en su personal delirio literario: un par de lobos que corren felices por algunas praderas de tonos indefinidos.
Y luego “Detrás de los ojos” profetiza Sibila, en su ausencia, el desmoronamiento del dormitar, del amor y el dormirse de nuevo y para siempre…quizás. En “Pozos de Venus”, esos hoyuelos equidistantes y sacrolumbares de la mujer, de Nadir, la línea divisoria entre el ser y lo alto, la línea contraria del cenit en la inmensidad, y desde allí resume su condición de ser creadora, disminuida por la quimioterapia, pero resuelta a parir el signo de la posteridad. Nadir reabre el sentido de la vida por sobre la muerte.
Y al instante “La liturgia de la sombra”, el individuo inmerso en la soledad más absoluta que reencuentra el placer arriba de un tren a punta de aromas y un magnetismo indescifrable que lo lleva a merodear por un pasado que todavía pervive en su ceguera, que adquirió producto de una escena que se diluye de dolor en su memoria, en un mundo donde la agresión lo consumió, se hizo parte de una clandestinidad asumida y luego la nada. Hasta que esa especie de amor (¿?) lo despertó con una sed de venganza final para llegar al borde del mar llevado por su perro, el guía, el leal, el que nunca traiciona y que lo ampara en su partida final, anclado a un recuerdo que imagina, que no vio y que fue suyo, a su pesar.
Y entonces repercute en nuestra visión ensombrecida “Que nadie duerma”, esa irracionalidad hecha carne por el arrebato y la obcecación, que termina con la vida femenina como si el trofeo de la insensatez fuera el emblema que ha extraviado al hombre, su perfidia incontrolable, su destino prefijado, su ansiedad por destruir sin ninguna otra razón que su ira desbocada. Y el doctor que examina y elabora su informe, que anota los miembros cercenados y el deceso prematuro de un feto en el vientre desecho, en tanto su mujer pasea con su perro, lo traslada por las calles adyacentes, hasta que el gimoteo de su pareja lo atrae y ella lo mira con desconcierto entre medio de los cristales. Entonces ha conjeturado el juego erótico, el desdoblamiento de quienes no son ni serán y en su lubricidad terminará aherrojada en el baño suponiendo y sintiendo sin sentir. Un cuento de ausencias y presencias dislocadas, de padecimientos y presagios. De metafóricas mascotas perrunas que huyen y no regresan…
Y el amor filial en “La felicidad en blanco y negro”, la imagen del padre como un icono inalcanzable, su figura mítica elevada a la categoría de ser un reflejo condicionado por una fotografía antigua que descifra los contornos de un amor accidental, esos momentos grabados para siempre y que preludian la soledad futura. Y con todo ese peso del abandono, del mito desgajado como pétalos mustios cayendo desde algún remoto sitio de la memoria, la hija enarbola su clamor, su aullido, su llamado, en tanto el retrato encadenado en la retina es apenas el de una madre alegre envuelta en su traje de baño cuando el padre obtura la cámara fotográfica y dispara. ¿Un disparo alegórico o un disparo real? Un relato que nos deja abstraídos en la contemplación de nuestras nostalgias, de las ulteriores carencias, del paisaje resumido en una imagen o en muchísimas imágenes, que el otoño de la vida desgaja como un ovillo arrojado sobre una alfombra.
En “Una tarde sin bordes” se explora el sinsentido de las comunicaciones modernas, el desvarío de las palabras con quienes son sujetos desconocidos, el anhelo secreto de una ilusión forjada en una fantasía solitaria, apegada a los pixeles de un ordenador que, – humor negro-, desordena la propia vida individual, la sustrae, la distorsiona de la realidad y coloca cerca a quienes están lejos y aleja a quienes están alrededor. Un quiebre de la tecnología y un suspiro desahuciado por el malestar soterrado de quien se resiste a no ser nadie ni nada.
En “El viaje” el desarraigo del hijo respecto del padre. La búsqueda desamparada por las calles de Paris tras una quimera que como tal nunca podrá ser efectiva. La alteración de los sentimientos se niega a resucitar. Las caminatas son pasos entristecidos y abrumados en busca de quien ya no existe, salvo en el sufrimiento de la deserción filial, en la negación del padre y en el trastoque final de una ciudad como Santiago, de un país que cambió brutalmente en las últimas décadas y donde nadie da la impresión de reconocerse.
Al adentrarnos en “La cena” pareciera que incursionamos en la tristeza ilusoria del desamor, en una estética de la mentira: subir y bajar de peso como una impronta femenina que lucha por la belleza ocasional, en tanto el macho juega con las formas exteriores como si allí radicara la esencia de sus afectos. Pero tras bambalinas algo macabro escuda el erotismo circunstancial: la cena es una parodia de sentimientos disfrazados, de un encubrimiento feroz sobre las perversiones masculinas que degradan a la persona humana a límites siniestros. Un relato notable que desvirtúa el amor de utilería y lo transforma en apetitos carnales que exceden toda fantasía.
Similares derroteros nos traen, en apariencia, “¿Por qué no nos conocimos antes?, te preguntaste, antes de tomar el bus de vuelta a casa”. Y la apariencia dice relación con esa espera casi dramática de una mujer por un príncipe azul que tarda demasiado en llegar, mientras se opta por las necesidades apremiantes del cuidado materno; una anciana que hace gala de su despotismo desde el umbral de la muerte y que apremia a cada instante a una hija que no se consuela con la soledad. Algo de patético tiene esta historia que revierte las esperanzas forjadas con obstinación. Después de todo no existe el hombre tardío; su llegada no ha tenido nunca punto de partida, de ahí que el regreso de la mujer no es sino su propio corolario martirizado por una opción inevitable: la soledad y el paso de un tiempo irremediable.
El “Olor del placer” es la inclinación pedófila del adulto inefable que se resguarda defensivamente en la seducción de una niña en los primeros escarceos de su femineidad, en ese paso sutil de la infancia a una primera adolescencia y a cuyo respecto el individuo cae rendido por sus instintos más primarios. Una balanza ciega que se apodera de sus exigencias corporales mimetizándolas con la supuesta incitación femenina y un final trágico que justifica el desarrollo de una pasión pervertida o desequilibrada.
Finalmente “Todo verdor perecerá”, inspirador título de una de las célebres novelas de Eduardo Mallea. El tiempo es un resguardo transitorio. La piel se apergamina irremisible y los amantes distantes en tiempos, edades y espacios físicos son un canto desentonado de los desencuentros que pretenden suscitar una pasión erótica exigente, de experiencias y ansiedades compartidas. Todo verdor es efímero, toda pasión es fugaz.
Y cierra este libro memorable “Objetivos del silencio”, una especie de rúbrica sobre el arte de la literatura y la inexistencia de lo que se juzga real. Aquí Lilian Elpick traza un relato como postulado simbólico de la fuerza innegable de su trabajo, de estos cuentos que se quedan bailando incesantes en el corazón y la cabeza. Nada existe, pero todo existe a la vez. Y los caballos siguen corriendo libremente por las praderas amarillas…la exploración infinita de lo que somos, de lo que es la profunda feminidad de una autora de primer orden y de estos personajes que se anidan en lo más secreto de nuestras propias vacilaciones, de nuestros temores y seducciones personales o ajenas, de las que a veces somos esclavos o de las que hacemos gala para esclavizar a los demás.
Con certeza uno de los libros más relevantes de esta autora nacional, que nos vuelve a sorprender con su inagotable talento.
Juan Mihovilovich



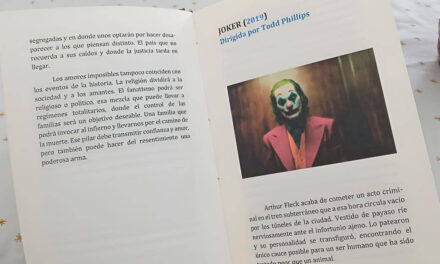






Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/