
por Ramiro Rivas
Este año se cumplen dos décadas del fallecimiento de Carlos Olivárez, el “Mono” Olivárez, como le decíamos todos sus amigos –aseguran algunos que el mote se lo puso Skármeta–. Fue un tipo que, desde su arribo de la Universidad Austral al Instituto Pedagógico de Santiago, revolucionó y despercudió el ambiente cultural capitalino. Durante la Unidad Popular fue un activo colaborador en una serie de revistas: La Quinta Rueda, Ramona, Ahora, Ojo, Ercilla, para finalizar, ya en su adultez, dirigiendo el suplemento Literatura & Libros del diario La Época, en donde trabajamos juntos por varios años, hasta su cierre definitivo.
Al “Mono” lo conocí en 1968, cuando fuimos becados para participar en el Taller de Cuentos que patrocinaba la Fundación Luis Alberto Heiremans y que dirigía un jovencísimo Antonio Skármeta, que acababa de publicar su primer libro de relatos, El Entusiasmo, recibido calurosamente por la crítica. Carlos Olivárez comenzó a escribir los primeros textos de Concentración de bicicletas en ese taller. En esos años admiraba con pasión la escritura de José Agustín, especialmente su novela De Perfil, que imagino fue fundamental en su estilo posterior. El lenguaje desenfadado, coloquial, de una ironía socarrona, por momentos sarcástica, derechamente burlona con el mundo de los adultos, del poder y el orden establecidos, conformaron su bagaje expresivo, hábilmente reflejado en su escritura, que elogió la crítica y cautivó a sus colegas y compañeros de ruta.
Concentración de bicicletas es un libro iniciático, pero con una madurez que sólo da la experiencia, la vida problemática del estudiante pobre de provincia que debe subsistir de cualquier manera en la capital. Vida y obra se interrelacionan, transformando su escritura en una voz muy auténtica y realista. Salvo Skármeta, ningún escritor había logrado esta eficaz simbiosis entre autor y personajes, esta capacidad de retratar el mundo juvenil, la alegría o el pavor de estar vivos, de sentir y exponer lo que un adolescente no es capaz de manifestar. Olivárez logra crear un estilo tremendamente creativo, con metáforas que descolocan al lector, con invenciones verbales novedosas, imágenes propias de la redacción publicitaria –donde también incursionó con éxito–, y un lenguaje hablado acorde a la época.
Pero no todo era jolgorio e irresponsabilidad. Bajo esta suerte de apología a la libertad juvenil, se percibe una desesperanza subterránea. Cierta crítica descubrió en estos relatos un trasfondo que catalogó como “crónicas de la frustración y el descontento”, muy propios del estudiante trasplantado de provincia que se ve enfrentado a este monstruo multiforme de Santiago. También hay páginas del desamor, de actos fallidos de relaciones no consumadas, la rebeldía del joven ante los obstáculos amatorios, sociales y económicos.
En la contraportada de su primer libro de cuentos se trata de explicar su estilo. Entre otras cosas se dice: “A media voz, entre susurros, insinuaciones, gestos y un orden incidental que se torna casi artificioso, el escritor pareciera convencernos de que lo erótico es una formalidad inédita, a fuerza de pureza de los sentidos, de respiración cotidiana y de una espontaneidad que acaso es su mejor arma, un arma que dispara a todos los blancos y le guiña el ojo a la fama, como quien viniera de vuelta de la intoxicación literaria y decide curarse en salud para que ocurra lo mismo con los escritores”.
Carlos Olivárez, en esta obra primeriza, pareció desdeñar los elementos experimentales, preferentemente en lo formal. Su estilo es directo, las historias lineales, las voces narrativas, en primera persona, están brillantemente empleadas en los personajes juveniles que funcionan como alter egos del autor. Más que eventuales provocaciones temáticas, se percibe la intención de desconcertar al lector, de despabilarlo con ese aire exhibicionista que pareciera despreciar las grandes normas morales. El narrador de estas anécdotas tipifica al joven de su tiempo, al estudiante provinciano que ve con temor que debe afrontar la responsabilidad de obtener una carrera, las incertezas de un futuro. En estos textos, más que arranques de humor, se visualiza una leve ironía que se niega a aceptar las imposiciones de la sociedad adulta, las reglas y exigencias universitarias, ridiculizándolas, como una manera desalienante de escapar a este extrañamiento.
Estos cuentos, Concentración de bicicletas (Editorial Universitaria, 1971), no obstante haber sido escritos hace casi cincuenta años, siguen manteniendo una vigencia asombrosa, no sólo en lo referente a la temática, sino en el lenguaje y la estructura. Olivárez cierra las historias con un desparpajo que ya se lo quisieran muchos de nuestros narradores de hoy. Estimamos que este libro representa, claramente, un testimonio de época. Las referencias musicales, los nombres de cantantes y de actores de cine de esos años no tan lejanos, se suceden en los relatos como algo connatural en el desarrollo de las anécdotas.
“Yo provenía de un medio juvenil con reforma universitaria, libertad, alegría, movimiento e intercambio de ideas: entonces chocaban las ideas, no las personas; luego se eliminaron las personas y ya no hubo diálogo, sino monólogo”, confesaría en una entrevista dada pocos meses antes de fallecer prematuramente a consecuencia de una falla cardíaca.
Había alcanzado a publicar un segundo libro de cuentos, Combustión Interna, en 1987. Se apagaba una voz cuestionadora, crítica, mordaz, sin pelos en la lengua, apreciado por sus compañeros, temido y odiado por sus detractores, admirado por los jóvenes poetas que siempre encontraron espacio en las páginas del suplemento literario que dirigió hasta su cierre en el diario La Época. Falleció en 1999, sin alcanzar a cruzar la línea del horizonte que lo separaba del siglo XXI que tanto añoraba.



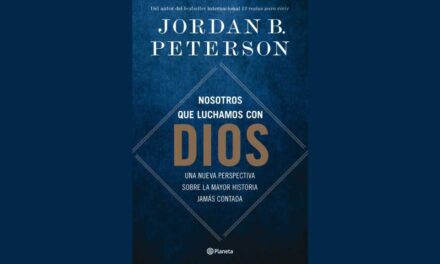






Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/