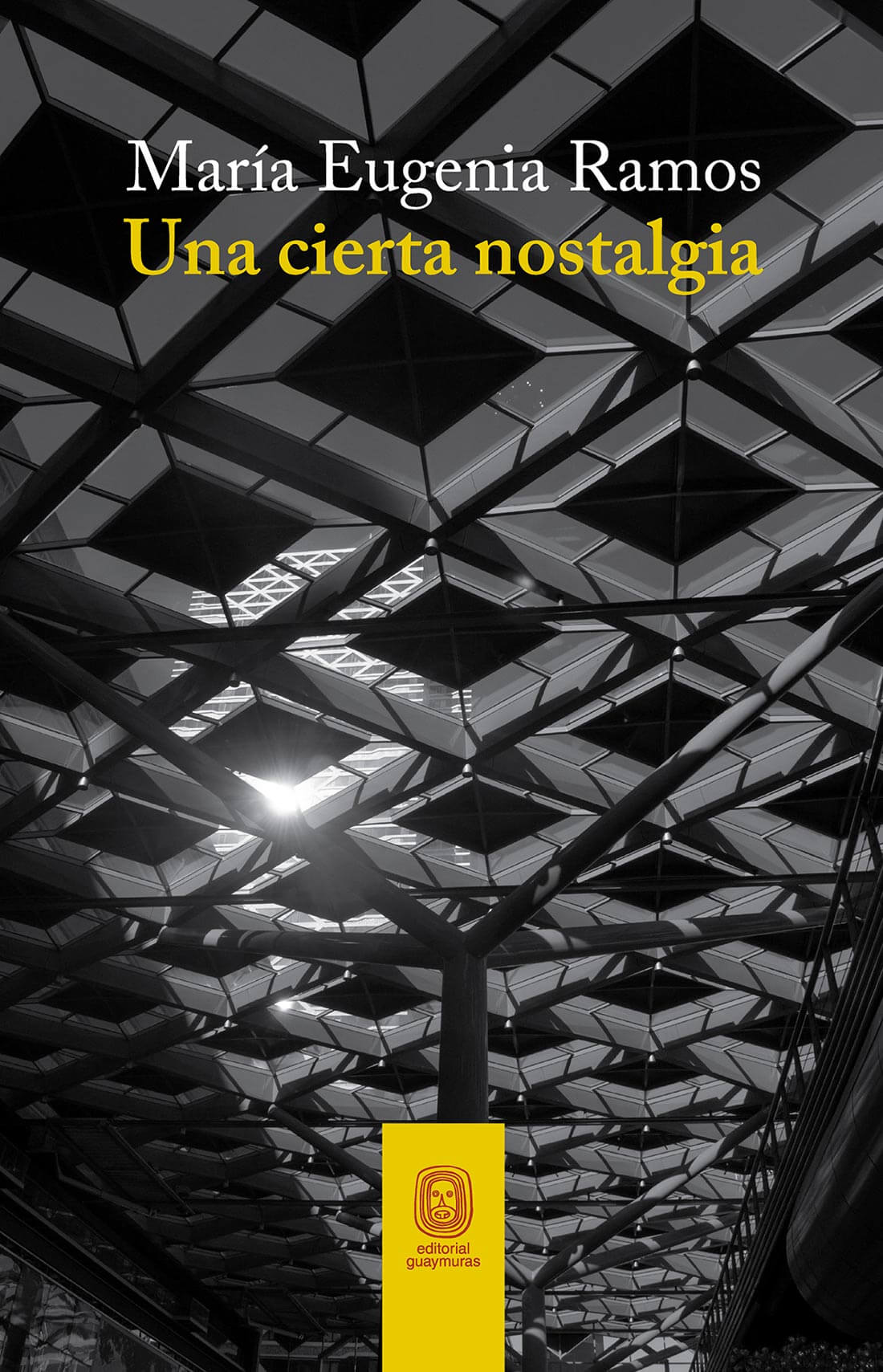
por María Eugenia Ramos
La puerta de vidrio se abrió con un campanilleo alegre. Al fondo del salón, decorado con tapices medievales, una joven de largos cabellos sueltos esperaba detrás de un mostrador. Entre las lámparas de pie flotaba un aroma a incienso.
– ¿En qué puedo servirle? –la voz de la joven era un chorrito de miel brotando en la penumbra.
Samuel avanzó con un asomo de timidez.
–Vengo a escoger una muerte.
–Claro –sonrió la joven–. Ha venido al lugar indicado. ¿Quién le habló de nosotros?
Samuel recordó al doctor Santana, en su féretro de vidrio y acero, no más pálido ni más pequeño que en vida, pero con un sello insospechado de dignidad en el rostro, aun con los algodones empapados de sangre colocados en las fosas nasales y un hilillo sanguinolento brotándole del oído. Había elegido morir como desaparecido político, nadie se explicaba por qué, después de haber sido un respetable católico de derecha, enemigo de disturbios.
–Un amigo… –pensó dar el nombre, pero luego se dijo que no era necesario–. Él murió hace tres semanas.
–Y usted quiere elegir una muerte ahora.
–Sí, bueno, no para ahora. Quiero dejarla reservada, digamos, para dentro de un año. ¿Se puede?
Dentro de un año, ya el complicado asunto del proceso judicial se habría resuelto de una u otra forma. Suerte que su ex mujer se había vuelto a casar. Marisela, su hija, se consolaría pronto con el medio millón que le quedaría después de la liquidación total.
–Claro que se puede, señor. Estamos para servirle. ¿Ha definido ya qué clase de muerte desea?
–Pues la verdad, no. ¿Tiene un catálogo, una guía, algo así? Perdone, no sé cómo funciona esto.
–No se preocupe, señor, nadie lo sabe. Venga conmigo.
La joven salió de detrás del mostrador y él pudo ver que su cabello largo y sus facciones de virgen adolescente no desentonaban con su voz.
–En estos tapices –la joven señaló la pared– usted encontrará diversas clases de muerte. Aquí, por ejemplo, está la Filipinas 800.
En el entramado de tonos grises y púrpuras resaltaba un hombre blanco amarrado de pies y manos a una cruz, con los ojos vueltos en dolorosa expresión hacia el cielo.
–Un misionero español crucificado en las Filipinas en el siglo dieciocho –explicó la joven.
El siguiente tapiz era una explosión de tonos rojizos y cobres bajo una gran nube plomiza, pero no se veía persona ni cosa alguna.
– ¿Qué es esto?
–Hiroshima –suspiró la joven–. Una muerte muy de moda en estos días en que han desaparecido casi todas las armas atómicas.
Samuel vaciló. Había leído que la mayoría de los muertos en Hiroshima no había sentido nada. Podría ser una opción. Lo pensó un momento, pero luego sacudió la cabeza.
–Veamos otras –pidió.
En el tercer tapiz, un científico moría contagiado por la misma enfermedad para la cual trataba de hallar una cura. En el cuarto, un viejo pescador curtido por el sol y el mar moría luchando con un tiburón. En el quinto, la cabeza de Olympe de Gouges rodaba en la guillotina. En el sexto, una joven mujer de rasgos árabes moría en la hoguera de la inquisición. En el séptimo, un hombre de mediana edad yacía aferrado al cuerpo inerte de una mujer, con un orificio de bala en la sien. A Samuel le impresionó la expresión torturada del hombre, que no recordaba haber visto ni siquiera en el rostro terroso del doctor Santana.
–Es un atormentado –explicó la joven–. Mató a su esposa y luego se suicidó.
–Debió haberla amado mucho –supuso Samuel.
–No lo sé, señor. Nos capacitan en diferentes técnicas de muerte, pero no sabemos qué sentimientos tienen los que mueren. No nos han entrenado para eso.
–Comprendo –asintió Samuel.
Al avanzar hacia el siguiente tapiz, sin querer rozó el brazo de la joven. Ella lo miró a los ojos. Samuel se sintió completamente relajado, con deseos de hablar.
–Sabe –hablaba en voz baja, pero sabía que la joven lo escuchaba–, yo nunca pude amar a mi esposa.
–Es natural, señor. Muy pocas personas pueden amar a nadie.
–Tiene razón –se sorprendió Samuel–. Es más, no sólo a mi esposa, yo nunca he podido amar a nadie.
–Como le digo, eso es propio de estos tiempos.
–Le confieso que estoy confundido. Después de todo, ¿qué será más importante? ¿Poder elegir la propia muerte? ¿O será verdad lo que dicen los libros antiguos, que si se ama, cualquier muerte es buena?
–Bueno, eso es lo que creían los misioneros. Pero recuerde que poder elegir la muerte es un privilegio, no de este siglo, sino desde siempre. Sólo que antes estaba reservada a los iniciados, y ahora está a la disposición del público mediante una suma razonable. Es una gran ventaja, ¿no cree?
–Sí, claro. ¿Habrá sido por eso que el doctor Santana escogió esa clase de muerte?
– ¿Cómo dice?
–El doctor Santana. Sabe, él me dejó una carta contándome del servicio que ustedes ofrecen. Llevo tres semanas preguntándome por qué querría morir así. Los golpes lo deshicieron por dentro.
–Ah, el doctor Santana –el chorrito de miel seguía cayendo sin variar su intensidad–. Sí, ya recuerdo. Vino hace unos dos meses a solicitar el servicio. Era un señor ya mayor. Me alegra saber que es otro más de nuestros clientes satisfechos.
– ¿Usted lo atendió? ¿Qué le dijo?
–Siempre atiendo yo, señor. No somos muchas las jóvenes capacitadas para este servicio. Se necesitan ciertas cualidades, entre ellas la discreción. No puedo comentarle lo que me dijo.
–Por favor, señorita. Necesito saber. Eso me ayudará a hacer mi elección. Imagínese, un hombre tan respetado. Viajaba a Roma todos los años y lo recibía el Papa. El gobierno lo condecoró varias veces. Era directivo de varias organizaciones de beneficencia y de la Liga contra el Aborto, y venir a terminar así, en delincuente, o guerrillero, lo que sea.
–Cada cliente tiene sus razones, señor. Nosotros no intervenimos en eso.
–Sí, tiene razón. Discúlpeme –cedió Samuel, con desaliento.
–Sigamos adelante –sonrió la joven–. Estoy segura de que después de ver todo el muestrario podrá tomar una decisión. Quizá hasta pueda comprender a su amigo.
–No era exactamente mi amigo –murmuró Samuel–. Fue más bien mi maestro. Yo era quizá muy joven para ser su amigo, y la política no me interesaba, sólo los negocios.
En el octavo tapiz, Samuel se sorprendió al no ver más que a un perro convulsionando en la bruma de la muerte.
– ¿Se puede elegir una muerte no humana?
–La mayoría de los humanos mueren como animales –afirmó la joven.
En el siguiente tapiz, Julieta se hundía el puñal en el pecho, de bruces sobre el rostro marmóreo de Romeo. Más adelante, un cosmonauta flotaba eternamente en el espacio.
Samuel atravesó toda la línea siguiente de tapices, deteniéndose ante cada uno. Al entrar no había notado que el local fuera tan grande. En un extremo de la estancia había una puerta que daba a otro salón, menos iluminado y más pequeño. Samuel se detuvo en el umbral y se esforzó por distinguir las imágenes del primer tapiz. No estaba seguro, pero le pareció ver a un hombre erguido en la palidez del amanecer, ante un pelotón de fusilamiento. Aunque no se parecía mucho a las estampas planas de la escuela, Samuel creyó reconocer a Francisco Morazán.
Quiso entrar para ver mejor, pero entonces notó que la joven no estaba junto a él. Al darse vuelta, vio que había ocupado de nuevo su lugar tras el mostrador.
–No puedo seguir adelante –le explicó–. Ese lugar lo recorrerá usted bajo su propio riesgo.
– ¿Por qué?
–Esas muertes las eligen muy pocos. Son como la Filipinas 800, sólo que los misioneros confiaban en el paraíso después de la muerte y recibían el tormento con gozo.
– ¿Y éstos?
La joven no respondió. Entre el humo del incienso, cada vez más fuerte, Samuel sintió que la cabeza se le despejaba y que sus ojos eran capaces de percibir mejor aun en las zonas menos iluminadas por las lámparas.
–Éstas son las muertes por amor, ¿verdad? No son las del que mató a su esposa, ni siquiera las de los misioneros, usted ya me explicó por qué. Estas otras son de amor sin recompensa.
–Romeo y Julieta murieron por amor –por primera vez, la intensidad del chorrito dorado había disminuido.
–Sí, pero ellos se tenían uno al otro, pudieron tocarse, estar juntos, qué sé yo. Estas gentes murieron sin haber visto lo que amaban.
–Puede que tenga razón, señor. Es una opinión.
–Dígame por qué no puede acompañarme.
–La compañía tiene sus reglas. En este pasillo se corre el riesgo de no poder regresar, de perder la objetividad, de querer cambiar de vida, incluso de querer cambiar la vida por la muerte. Ya no podríamos garantizar nada, ni siquiera el momento de la muerte. Aun los empleados no estamos exentos de correr ese riesgo.
–El doctor Santana entró aquí, ¿verdad?
Ya no escuchó la respuesta. Desde el umbral, creyó distinguir los rasgos impávidos de Tupac Amaru entre sus miembros desgarrados por los caballos andaluces. Todavía con la mano apoyada en el dintel de la puerta, comenzó a dar el primer paso hacia la escuelita de techo de teja de La Higuera.
(De Una cierta nostalgia, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 2016, 4.a edición.)
****
María Eugenia Ramos nació en Tegucigalpa en 1959. Es escritora y editora. Ha publicado poesía, cuento, ensayo y artículos de opinión en diarios y revistas de Honduras y Centroamérica. Su obra está incluida en numerosas antologías de literatura centroamericana publicadas en España, Francia, México y Suiza. En el año 2011, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, la seleccionó como una «Los 25 secretos literarios mejor guardados de América Latina».










Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/