 Por Edmundo Moure
Por Edmundo Moure
Escuché la palabra “progreso” cuando niño (fines de la década de los 40’), por boca de mi padre, quien estaba influido por las ideas del neopositivismo, entonces en boga en esta parte del mundo, pese a que en Europa se imponía el existencialismo, como reacción a la barbarie bélica de la II Guerra. La ciencia y su brazo activo, la tecnología, estaban haciendo posibles logros impensados un siglo antes. Algunos sostenían (sostienen) que las grandes guerras aceleran las aplicaciones tecnológicas. Discutible, pero aquel progreso era un fenómeno –lo sigue siendo en muchos ámbitos- indiscutible y de suyo perturbador. En julio de 1969, la carrera espacial llegaba a su cenit con el alunizaje de la nave Apolo. (Mi abuela decía que se trataba de una patraña, una invención más del cine aliado a la publicidad, una puesta en escena de burda tramoya).
Ortega y Gasset había advertido, en los años 20’ del pasado siglo, que el progreso tecnológico y científico no avanzaba a parejas con una filosofía que lo sustentara, muy lejos de un proceso coherente de crecimiento, moral y espiritual, del orgulloso homo sapiens. Casi un siglo después podemos constatar, con profunda decepción y escepticismo, que su aserto sigue siendo válido y aun que se agudiza el diagnóstico. Nuestro planeta Tierra –el único que hasta ahora poseemos como hogar- padece un deterioro ecológico y climático de insospechables consecuencias, mientras los estados más poderosos lucubran paliativos falaces para mitigar el “efecto invernadero” y la contaminación acelerada de ríos y mares, puesto que el sistema económico mundial explota los recursos naturales de manera desquiciada, en pro de una productividad que se basa en el concepto “desechable”, esto es, crear para destruir de inmediato y volver a producir, acumulando chatarra, basuras y desechos que, en más de un noventa por ciento, no se reciclan ni renuevan. El panorama –me parece- no puede ser más desolador y oscuro. Y uno se pregunta: ¿hasta dónde será susceptible mantener los forzados “índices de crecimiento”, dudosa tabla para medir la factibilidad del sistema?
No obstante, surgen voces ilustres que afirman lo contrario, como la de Michel Serres, prestigioso filósofo francés quien sostiene, en su nuevo libro, que “el mundo vive su mejor época desde hace 3.000 años”. Esto podríamos sostenerlo desde dos perspectivas: una, a partir del añejo providencialismo, basado en el “plan de Dios para la redención del ser humano y su posterior felicidad eterna”, lo que significa que todo está previsto para un fin específico y radiante: la teleología judeo-cristiana que comparten otros credos del positivismo escatológico; la otra, sustentada en los avances vertiginosos de la ciencia y la tecnología, que serán capaces, incluso, de revertir los procesos, hasta hoy “naturales”, de la enfermedad, la decrepitud y la muerte, produciendo y clonando individuos cada vez más perfectibles –biológicamente hablando-.
Michel Serres advierte que: «Si usted busca en Internet ‘causas de mortalidad en el mundo», argumenta, «le saldrán las cifras oficiales facilitadas por la Organización Mundial de la Salud. No son datos de Michel Serres, sino de la OMS. Bueno, pues verá usted que la causa menos frecuente de muerte en la actualidad es ‘guerras, violencia y terrorismo’. Muere infinitamente más gente a causa el tabaco y de accidentes de coche. Así que hay una gran contradicción entre el estado real de las cosas y la forma en que lo estamos percibiendo, porque vivimos como si estuviéramos inmersos en un estado de violencia perpetua, pero eso no es real en absoluto».
Le faltó al venerable Serres mencionar la obesidad, la diabetes y el cáncer. Pero quizá omite una de las causas de muerte que aumenta con mayor celeridad en este mundo “ancho y ajeno”: el suicidio, cuyas cifras de crecimiento estadístico resultan alarmantes. Y otra no menos alarmante: el asesinato cotidiano de mujeres y la expoliación de niños y mujeres por los nuevos amos de la economía globalizada.
Me imagino que “estar bien o mejor” apunta a la incierta probabilidad de encontrar el pájaro azul de la felicidad, lo cual es muy difícil de establecer como parámetro colectivo, salvo que nos atengamos a ciertas encuestas televisivas orientadas a constatar el efecto entretenimiento/dicha, cuyos resultados macro, por ejemplo, asegurarían que “Chile es uno de los países más felices del mundo”. ¿Cómo puede ser feliz una nación? Será preciso sumar los guarismos de felicidad personal –en este caso- de sus dieciséis millones de habitantes, establecer luego una escala de la dicha, como quien emplea los rangos Mercali o Richter para medir la potencia devastadora de los sismos, y dividir por esta fórmula el total de la población, aunque sería preciso dejar fuera de ella a los recién nacidos (¿cómo preguntarles, si carecen de memoria transmisible?); asimismo a quienes padecen Alzheimer agudo, pues ni siquiera recordarán momentos felices o desdichados; a los locos o perturbados mentales, aunque entre estos pudiera haber individuos dichosos, ocultos tras las máscaras de su desvarío.
No he leído ninguna de las obras de Michel Serres, por lo que no puedo opinar con propiedad acerca de su pensamiento filosófico. De hecho, el artículo desde donde extraigo sus difundidas opiniones, publicado en el diario El País de España, me fue enviado por mi querido sobrino y amigo, José Antonio Moure Bolados, quien ostenta la saludable inquietud por develar los complejos misterios (problemas, escriben los científicos, renuentes a la palabra “misterio”) de la existencia, que se reducirían a tres: la vida, el amor y la muerte (caminos entrecruzados de Eros y Tánatos). No obstante, su optimismo (el de Serres) me parece errado, aun cuando debiera yo concluir, ante lo que percibo como mezcla de ingenuidad y ceguera, parodiando a un tío de humor retranqueiro[1]: -“Ojalá que yo me equivoque y él tenga razón, pero ni lo creo ni lo espero”.
Ya me conoces, amigo lector, soy un escéptico irremediable. Como tal, miro el rostro afable y simpático de Michel Serres, en la nítida fotografía que publica El País, al borde de cumplir los ochenta y siete años. Imagino que vive en una hermosa casaquinta (como la que yo sueño), alejado de los apremios del mundo, quizá en el “lugar ameno” que cantaba Fray Luis de León, saboreando el breve ocaso de la vejez y el confortable laissez faire. Si yo fuera mal pensado, diría que atisbo en la base de la pupila de sus ojos claros la línea rotunda de la irreparable senectud, aunque el brillo de su mirada, más que efecto del lente fotográfico, pudiera ser el destello postrero de su sabiduría, ampliada y enriquecida en los ámbitos de la academia francesa, donde casi todo lo que se diga o escriba nos sigue pareciendo –sobre todo a los menesterosos del tercer mundo occidental- como un prolongado y emulador destello del Siglo de las Luces.
Otro ilustre anciano como él, a su misma edad de ahora (87), de origen portugués, Premio Nobel de Literatura 1998, José Saramago, escribe en El último cuaderno (2007):
DESENCANTO
Todos los días desaparecen especies animales y vegetales, idiomas, oficios. Los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Cada día hay una minoría que sabe más y una mayoría que sabe menos. La ignorancia se expande de forma aterradora. Tenemos un gravísimo problema en la redistribución de la riqueza. La explotación ha llegado a extremos diabólicos. Las multinacionales dominan el mundo. No sé si son las sombras o las imágenes las que nos ocultan la realidad. Podemos discutir sobre el tema infinitamente, lo cierto es que hemos perdido capacidad crítica para analizar lo que pasa en el mundo. De ahí que parezca que estamos encerrados en la caverna de Platón. Abandonamos nuestra responsabilidad de pensar, de actuar. Nos convertimos en seres inertes sin la capacidad de indignación, de inconformismo y de protesta que nos caracterizó durante muchos años. Estamos llegando al fin de una civilización y no me gusta la que se anuncia[2]. El neoliberalismo, en mi opinión, es un nuevo totalitarismo disfrazado de democracia, de la que no se mantienen más que las apariencias.
El centro comercial es el símbolo de ese nuevo mundo. Pero hay otro pequeño mundo que desaparece, el de las pequeñas industrias y de la artesanía. Está claro que todo tiene que morir, pero hay gente que, mientras vive, tiende a construir su propia felicidad, y ésos son eliminados. Pierden la batalla por la supervivencia, no soportan vivir según las reglas del sistema. Se van como vencidos, pero con la dignidad intacta, simplemente diciendo que se retiran porque no quieren este mundo.
A mí, Saramago me interpreta bien. Si alguna duda me surge de sus ideas, la aclaro de inmediato, leyendo el Libro del Desasosiego, de ese grandísimo lusitano, poeta y contable, que fue y que sigue siendo en sus textos, Fernando Pessoa.
Si estuviésemos en condiciones de desentrañar la historia que cada cual trae grabada en sus genes, podríamos dilucidar qué eran, hace 3.000 años o más, los antepasados de Michel Serres y los de José Saramago. Quizá los del primero fuesen jefes de la tribu o guerreros poderosos o brujos omnipresentes; los del segundo, campesinos que iniciaban las tareas de la agricultura en una pequeña aldea de Tras os Montes, quizá inventores, a la postre, del espirituoso viño verde.
En esto de especular, todo podría ser, amigo lector. Entretanto, concluyo el 2016 en la tarea de cronista e inicio el 2017 de la mejor manera: encabalgado en las palabras.
Te deseo felicidad, en la medida de lo posible.
[1] Retranqueiro: humor elíptico, paradojal y cazurro, que emplean los campesinos de la “Galicia profunda”.
[2] Las negritas fueron puestas por mí.



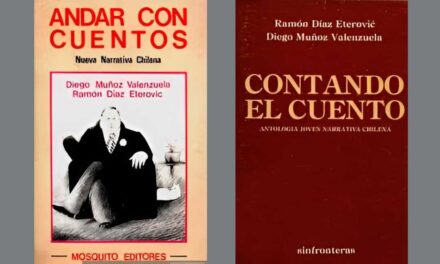






Como siempre, Jorge Lillo Genial!