 Por Vólker Gutiérrez
Por Vólker Gutiérrez
Contaba una joven amiga, madre soltera, que en el pequeño departamento que arrienda convive con varios familiares más, por lo que no era extraño que muy a menudo sus prendas de vestir fueran tomadas y usadas por alguna de sus hermanas o sobrinas. Es parte del precio de quienes cohabitan una vivienda que se hace estrecha para tantos ocupantes. En este caso, la propiedad privada, incluso la más íntima, pierde sus contornos. De todas formas, no estamos hablando ahora del misterio del calcetín huacho, que es un fenómeno casi paranormal que afecta, creo, a todas las familias del planeta, incluso a quienes viven en solitario.
El hacinamiento ha sido tema en nuestro país desde fines del siglo XIX, y de manera dramática en la época de la llamada “cuestión social”. Cuando Chile ya había consolidado su Independencia, los yacimientos mineros creaban nuevas fortunas, se daba inicio a una incipiente industrialización y las ciudades, especialmente las más grandes como Santiago y Valparaíso, comenzaron a recibir importantes oleadas migratorias desde el mundo rural, entonces las urbes no pudieron satisfacer las necesidades mínimas de esa ingente cantidad de personas que sobrepasó sus capacidades.
El problema de la vivienda fue, quizás, una de las postales más crudas que reveló la pobreza y marginalidad de miles de chilenos (algo que también ocurría en los otros países latinoamericanos). En el caso de Santiago, desde los tiempos coloniales existió un conjunto de rancheríos (“guangualíes”) que cobijó a quienes habitaban más allá de los límites de “la ciudad propia”, como la llamó Benjamín Vicuña Mackenna. Los ranchos eran construcciones precarias que no solo implicaban recursos mínimos y desechables, como tablas, latones y paja, sino que también eran la manifestación de una cultura de la temporalidad y, en no pocos casos, del deseo de un próximo retorno al mundo rural del que se provenía. Mas, muchos de los inmigrantes deseaban vivir en la ciudad misma. Y ahí no había vivienda para ellos.
Es entonces cuando algunas personas comienzan a arrendarles habitaciones a los recién llegados y, derechamente, unos cuantos harán pingües negocios y lucrarán con esa básica necesidad. Lo certifica el historiador Armando de Ramón en su Santiago de Chile, cuando señala que los dueños de esas propiedades, vinculados a las familias más poderosas de Santiago, “eran responsables de crear verdaderos submundos, los cuales, pese a su terrible miseria, eran sin embargo fuente de lucro para los propietarios”.
Mientras el Estado no tomó el asunto en sus manos, fueron entidades privadas de beneficencia y particulares los que entregaron “soluciones habitacionales”, entre las que proliferaron los conventillos y cités. Aunque morfológicamente ambos se parecen, lo cierto es que tienen dos diferencias importantes.
En primer lugar, desde el punto de vista físico, los conventillos correspondían generalmente a piezas dispuestas alrededor de un patio, en que se comparte baño, cocina y lavadero; en cambio los cités eran en su mayoría casas (esto es, más de una habitación), de edificación continua y alineadas en torno a un pasillo, cada cual con sus propios servicios. En segundo lugar, por lo mismo que acabo de escribir y desde la perspectiva de sus residentes, los conventillos eran arrendados a personas de sectores socioeconómicos precarios, como los gañanes (jornaleros que a fines del siglo XIX eran un sexto de la población trabajadora masculina); por su lado, los cités estaban destinados a un público usualmente con mayor estabilidad laboral.
La literatura, entre otras expresiones artísticas, nos ha legado una interesante panorámica sobre el conventillo, devenido en ese entonces en la vivienda popular urbana por antonomasia. Por ejemplo, en la novela Los hombres oscuros, Nicomedes Guzmán traza sin ambages el ambiente de sus habitaciones: “Un olor a humedad, a ratón, a cosas antiguas llena mi cuarto”. Y bien describe a los moradores de esas hileras de piezas, en otro pasaje de la misma obra, cuando señala: “El conventillo está habitado por gente de la más baja condición social: obreros, peones, mozos, costureras que se amanecen pedaleando, lavanderas que consumen su vida curvadas sobre la artesa, rateros y putas”.
Así las cosas, el conventillo fue capaz de generar una serie de realidades que rebasaron su estructura física, muchas veces con una carga simbólica negativa, como ocurrió al bautizar particulares formas de sociabilidad, el conventilleo, y a sujetos sociales bien definidos, el conventillero.
En medio de tanta carencia y precariedad, y quizás por ello mismo, el conventillo permitió también hacer patente una cultura del compañerismo. El historiador Luis Alberto Romero lo refrenda en su libro ¿Qué hacer con los pobres?, al escribir: “Allí (en los conventillos) se constituía una solidaridad que podía ser muy estrecha, y que incluía desde la pequeña colaboración en el cuidado de los niños hasta la ayuda en emergencias mayores, como muertes o enfermedades”.
Fuera como solución habitacional, estructura física, negocio inmobiliario, espacio de sociabilidad o representación mental, de todas formas, el conventillo también fue particularmente hacinamiento y cultura de la solidaridad. En sus cuartos “con olor a ratón”, muchas veces con dos o tres camas para cuatro, cinco o más residentes; en sus pasillos húmedos y colectivos, donde al lado de la artesa y el pilón de agua, y sobre la acequia a tajo abierto que evacuaba los desechos, se ubicaba una letrina que permitía saber quién y para qué la ocupaba; en medio de discusiones o riñas que a veces requerían la intervención de la fuerza policial; en ese contexto, el conventillo era vida compartida en un sentido muy amplio, promiscuo también, como lo graficó el escritor Alberto Romero en su novela La viuda del conventillo con esta sentida frase: “Esa vida sin tuyo ni mío; esa vida de puertas abiertas, desprovista de murallas divisorias y de intimidad; esa vida en la que participaban la curiosidad del vecino y la de la amiga”.
Desde que en 1906 se dictó la “Ley de habitaciones obreras” y, hasta el día de hoy, un copioso listado de políticas y programas apuntó a despejar del país, y de nuestra capital, la escenografía de esas viviendas y esos modos de vida tan precarios. Para cerciorarnos, podemos preguntarle, por ejemplo, a la población más pobre y, entre ellos, a los inmigrantes extranjeros. Sin embargo, estimo bueno evaluar qué tanto de la cultura solidaria de antaño, tan patente en los conventillos, mantenemos hogaño, cuando parece que se requieren campañas mediáticas o grandes desastres para incitar su ejercicio una que otra vez anualmente. Esto es, determinar si en la actualidad profesamos y actuamos más por la premisa del “esto es mío y solo mío” que de “esa vida sin tuyo ni mío”.

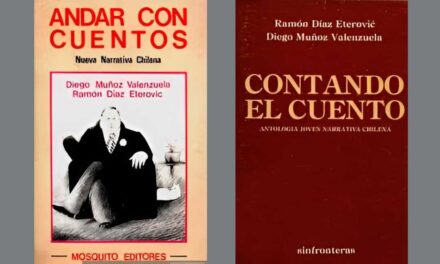








Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/