 Por Antonia Viu, Universidad Adolfo Ibáñez
Por Antonia Viu, Universidad Adolfo Ibáñez
Al hacer un balance acerca de lo que fue la narrativa histórica de la postdictadura o de la transición, como optimistamente preferí llamarla hace algunos años, creo que van decantando algunos problemas y nombres significativos. Lo que haré, en lo que sigue, por lo tanto, es proponer algunos temas que podrían estimular una conversación posterior, centrándome en dos nombres que para mí son claves entre los escritores del período: Jorge Guzmán y Antonio Gil.
En primer lugar, creo que ya resulta claro que las novelas de este tipo escritas durante los años noventa no fueron como pensaron algunos, un tipo de producción escapista por haber optado por no hacerse cargo de los hechos del pasado reciente de manera directa. Esto me parece una lectura más bien superficial ya que varios escritores del período, como Guillermo Blanco, hicieron explícito el vínculo que existía entre su experiencia durante la dictadura, el miedo, por ejemplo, y las historias más bien remotas que habían elegido narrar. Podríamos decir, en cambio, que el desplazamiento hacia épocas remotas en esas novelas dejaba en evidencia de manera elocuente una ausencia de presente para muchos, que se hacía necesario señalar.
En segundo lugar, algunos narradores chilenos como Eduardo Labarca, Guillermo Blanco, Mercedes Valdivieso, Jorge Guzmán o Antonio Gil mostraron una manera de acercarse al pasado que se alejaba de la historia política desde las élites como único eje posible e intentaba rediseñar tejidos sociales y culturales que habían sido profundamente rasgados por la historia reciente. Al hacerlo, a veces desde estéticas rupturistas respecto de sus contextos inmediatos, algunos de estos autores se insertaban además en una tradición latinoamericana poco visitada desde Chile, como el neobarroco en el caso de Gil. La narrativa histórica de la postdictadura, así, contribuyó a rediseñar el canon de lo que se recordaba sobre el pasado más lejano y también permitió ampliar los cánones estéticos de la literatura de postdictadura.
Existe un desplazamiento muy visible desde novelas que articulaban el pasado desde ejes más bien políticos a novelas que buscaban hacerlo desde una perspectiva social y cultural. Jorge Guzmán, por ejemplo, ha mostrado muy claramente esos desplazamientos. La ley del gallinero, su novela sobre las primeras décadas de la República, por ejemplo, es un texto que dialoga con formas de hacer historia como la de María Angélica Illanes y Gabriel Salazar, y se acerca a fuentes como el epistolario de Portales desde una mirada que se interesa sobre todo por los detalles de la vida cotidiana. La novela se centra en sujetos y grupos menos estudiados por la historia tradicional, como los niños y mujeres trabajadores, o pequeños agricultores y expone vínculos y fricciones entre distintos circuitos políticos, sociales, religiosos y comerciales; se interesa tanto por la vida privada como por la vida pública y en definitiva reconstruye un cuadro del pasado que logra captarlo desde una diversidad de causas, agentes y subjetividades, y que sintoniza con las preguntas que hoy nos parece más importante formular acerca de esa época.
Al aludir a la narrativa histórica como una forma de mediación, de doble representación respecto de narrativas preexistentes, apunto al necesario vínculo entre esta narrativa y el archivo, pero señalando las tensiones que es posible identificar en este sentido. Si bien en algunos casos las novelas del período vieron el archivo como una acumulación de datos que había que completar añadiendo otros o reemplazando unos por otros, a la luz de la reflexión actual sobre el archivo esta discusión se enriquece mucho. El análisis que permiten estos artefactos artísticos no se centra, como podría pensarse, en las ausencias, sino –paradojalmente– en la vitalidad de los restos, los espectros, las imágenes latentes, los ecos y su capacidad de interferir e intervenir el presente. La potencia estética y política de este salto epistemológico en virtud del cual el archivo deja de definirse desde el paradigma de la acumulación y de lo acontecido para transformarse en un espacio performativo, en constante dinamismo, es algo que me parece clave, por ejemplo, en la narrativa de Gil. Intervenir los imaginarios en los que nos reconocemos desde la ficción se hace posible desde la noción de temporalidad que despliegan las novelas de este autor, como aquellas que integran su trilogía de los noventa, publicada posteriormente como Tres pasos en la oscuridad: en ellas el pasado es un territorio cifrado en el presente, que se despliega en la ciudad y es recorrido por sus habitantes, portadores de la memoria de remotas violencias. Así, activar la memoria de estas violencias –silenciadas pero encarnadas en lo cotidiano– y explorar las causas u omisiones que explican su continuidad, parece uno de los principales impulsos que articulan esta narrativa.
También me parece relevante marcar otro gesto en relación al archivo que recibe distintos tratamientos entre las novelas del período. En efecto, es posible distinguir novelas cuya aproximación al pasado fue sensacionalista incluso cuando proponían una denuncia o una revisión. La historiadora Arlette Farge ayuda a pensar esto cuando en su libro Lugares para la historia (97/UDP:2008) se pregunta ¿cómo enfrenta el historiador las fuentes que expresan dolor? y concluye que, aunque la literatura parece un modo más apto para hacerse cargo del sufrimiento este tiene una racionalidad, “La emoción es un estupor de la inteligencia que también se trabaja y se ordena”. Las novelas históricas desde mi punto de vista también deben hacerse cargo del dolor desde una reflexión que no conduzca unívocamente a la victimización de los personajes protagónicos, particularmente femeninos o subalternos, sino que logre expresar la racionalidad desde la que ese dolor se posibilita en un determinado momento.
El problema de cómo enfrentarse a emociones como el dolor desde la literatura y el potencial sensacionalismo que esto puede implicar nos lleva a otro tema interesante de pensar: la relación entre la narrativa histórica de los noventa y la instalación definitiva del modelo neoliberal en nuestro país, un tema que merecería una atención que hasta ahora no ha tenido. Si pensamos esta narrativa desde su vinculación con este modelo, el auge que alcanzó como género habría tenido que ver en parte con la lógica del best-seller y su manera de procesar el pasado reciente. A nivel continental esta narrativa venía precedida por la marca de autores muy importantes del Boom Latinoamericano como Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa y en Chile tuvo cultores de exportación como Isabel Allende, Jorge Edwards y Hernán Rivera Letelier. Autores como Gil y Guzmán tensionaban esta lógica con novelas que no estaban dirigidas a un lector masivo en absoluto pero que se hacían cargo de un relato histórico que en muchos casos limitaba el pasado al consumo e intercambio de próceres, gestas y celeraciones.
Al enfrentar este corpus en su pluralidad, también es necesario precaverse respecto de las visiones acerca de la identidad que en un afán conciliador simplificaron la discusión, como el predominio del mestizaje como respuesta a la pregunta sobre la identidad latinoamericana que exhiben algunas de estas novelas, sobre todo por influjo de ciertas lecturas de escritores latinoamericanos del Boom como Carlos Fuentes y Alejo Carpentier. Proponer el mestizaje como el lugar en el que se integran las diferencias culturales y las violencias históricas se convierten en riqueza es ignorar la reflexión actual sobre identidad latinoamericana y proponer que esos conflictos son parte de un pasado superado, lo que está lejos de ser así.
Un caso interesante que muestra una temprana tensión en este sentido es la novela Ay mamá Inés de Jorge Guzmán sobre Inés de Suárez. Una de las principales tesis de la novela de Guzmán, de hecho, tiene que ver con el mestizaje; el monólogo final de Inés plantea que el legado de todo lo que Valdivia y Suárez soñaron será precisamente lo que la mezcla de razas produzca, una idea que resultaba muy popular en Chile tras la publicación entre otros de Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno de Sonia Montecino[1], y también por efecto de la conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América. Sin embargo, el mestizaje era un tema que había inquietado a Guzmán también desde sus ensayos anteriores a la novela. En su estudio Tahuashando. Lectura mestiza de César Vallejo (Lom 2000), Guzmán define mestizaje como una característica de la realidad semiótica latinoamericana y no como un fenómeno de orden genético, un contexto que implica que dos culturas tengan vigencia al mismo tiempo, que una de las dos resulte dominante y la necesidad de que ambas sean percibidas como vinculadas a componentes raciales. De este modo, a pesar del binarismo que la definición conlleva, Guzmán no concibe el mestizaje como una mezcla armónica de diferencias, sino como como una realidad que implica una permanente tensión y una compleja negociación entre dos componentes de la cultura abiertamente asimétricos.
Antonio Gil, por su parte, ya desde la publicación de Cosa Mentale 1996, su segunda novela de los noventa muestra una desestabilización de la idea de lo nacional en términos convencionales instalando un imaginario regional a partir de la cordillera de los Andes que continuará con novelas posteriores como Cielo de serpientes.
Cosa mentale narra la incierta historia de José Gil de Castro, desde sus inicios en Perú hasta el fin de la Patria Nueva, cuando el hasta entonces Director Supremo Bernardo O´Higgins abdica y va a vivir sus últimos años a Lima. En una trama compleja en la que se cruzan sucesos oníricos con otros aparentemente reales, nos enteramos de que Gil de Castro, retratista de O’Higgins y de otras autoridades republicanas, combina su trabajo oficial con una actividad clandestina destinada a proveer de imágenes esperpénticas de las mismas autoridades a los reyes de España a un Vaticano muy temeroso del camino espiritual que las nacientes repúblicas puedan emprender.
La novela activa así a través de la figura de Gil de Castro la idea de la frontera como una zona de intercambios. La cordillera de los Andes en este contexto funciona como el lugar del contrabando de los cuadros falsos y aquel en el que confluyen una serie de historias delirantes y ajenas a cualquier registro histórico. La cordillera como espacio de la clandestinidad es de esta forma muestra el espacio de lo incoherente, de lo conflictivo, de lo ilegal y de lo no asimilable desde ninguna historia. Muestra el precio de la coherencia, la necesidad de establecer pactos, prebendas y marginaciones oportunamente en el proceso de construir la nación, y abre la posibilidad de pensarnos desde otros diseños geopolíticos e identitarios que ya no son chilenos o latinoamericanos sino andinos.
Un último aspecto que me gustaría proponer en esta ocasión es que si bien la crítica se ha centrado en intentar clasificar la narrativa histórica de este período desde sus objetivos en relación al presente (preguntarse acerca de la identidad, nutrir un imaginario social, denunciar los orígenes de instituciones que siguen vigentes, “educar” acerca del pasado, etc), también cabría hacerlo desde su materialidad (quiénes las publicaron, qué lectores convocaban, cuánto vendieron, en qué circuitos literarios o académicos circularon y circulan hoy, etc.). Esto puede decir mucho acerca del campo cultural de un momento dado y del repertorio de vías de legitimación que un momento como la postdictadura reconoció en relación al pasado.
También sería interesante mirar estos materiales desde la perspectiva de las narrativas históricas que se escriben hoy, desde la producción actual de narradores de los noventa que han seguido escribiendo, pero también desde nuevas voces y nuevos formatos: novelas gráficas, cine, documentales, crónicas, etc. piensan el pasado hoy desde otras definiciones que incluyen el presente, desde otras claves y posicionamientos y desde agencialidades diferentes.
Ponencia de la académica Antonia Viu en la charla “Literatura e Historia en la narrativa de postdictadura”, dentro del ciclo Literatura e Historia, realizada el martes 13 de septiembre en el Café Literario Parque Balmaceda.
[1] Sonia Montecino, Madres y huachos. Alegorías del mestizaje chileno, Santiago, Cuarto Propio, 1991.


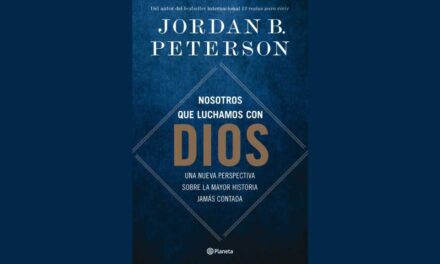







Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/