 El escritor estaba obsesionado con escribir la gran novela chilena sin saber que estaba en sus diarios. Ahora se publican los que recogen sus años de formación.
El escritor estaba obsesionado con escribir la gran novela chilena sin saber que estaba en sus diarios. Ahora se publican los que recogen sus años de formación.
Por Rafael Gumucio
«Guarden sus manuscritos. No boten nada de lo que escriben. Los diarios de vida, las notas de lavandería, las listas de amigos o enemigos, guarden todo”. Insistió mucho José Donoso en eso en el taller de Antonio Skármeta de 1988 del que fue invitado especial y en el que yo era un alumno más. Fue lo más cerca que estuve en vida de José Donoso (1924-1996), la única conversación literaria que mantuve con él, aunque era más bien un monólogo donde contaba con una mezcla de placer e ironía, cómo sus diarios sobrevivirían, en bóvedas infranqueables de las universidades de Princeton y Iowa, a cualquier guerra nuclear.
Confieso que esa presunción, la de ser descubierto entre las cenizas por los arqueólogos del futuro, me resultó cuando se la escuché a finales de los años ochenta un poco ridícula. No entendía el placer que encontraba en ser vecino de archivo de Charles Dodgson, alias Lewis Carroll. Confieso que había en mi distancia algo de prejuicio: Donoso representaba por entonces el escritor que había que ser, el que escribía novelas a lo Henry James en una casa con jardín, esposa y perro faldero. No sabía que estos diarios, que había dispuesto con cuidado que se leyeran íntegros sólo a veinte años de su muerte, iban a revelarme un escritor tan secreto y complejo como su vecino Charles Dodgson, el profesor de lógica que usaba su tiempo fotografiando niñitas. El José Donoso que todos leímos y conocimos se transformó en otro, otro que era el mismo cuando su hija Pilar se enfrentó a los cuadernos desclasificados de su padre y los comparó con las cartas de su madre. El contacto con estos textos le hizo escribir el maravilloso y terrible Correr el tupido velo, el retrato de una familia que ha elegido la deriva del náufrago como una forma de amarrarse al mundo.
El personaje central de ese libro, un hombre que cultivaba sus demonios como otros cultivan sus hortensias, vuelve a asomarse de cuerpo entero en Diarios tempranos. Donoso in progress (1950-1965), ahora publicado por Ediciones Universidad Diego Portales. Ahora es Cecilia García-Huidobro la que se interna con sagacidad y valentía en los frondosos cuadernos para sacar petróleo de la voluntaria confusión con que Donoso amaba enturbiar las pistas. “Estoy perdido”, anota en su cuaderno de Buenos Aires de mayo de 1959. “Los árboles no me dejan ver la selva. ¿Me estoy poniendo paranoico? Hoy me pareció, recibí cuatro desaires: Ezequiel, al verme venir, se quiso esconder y luego, para no herirme, fue extraamable”. Y sigue con una serie de desaires tan amables como el primero. “Very depressing future. Lo importante es escribir para que se me pase, porque si no me voy a quedar en la pieza oscura. ¡Y NO QUIERO OTRA VEZ!”, consigna en agosto de 1964. A finales de ese mes anota que le cargan las novelas policiales: “¿Por qué? Leo el final primero; si no, no las leo. Pero ¿por qué? Porque si no me da miedo”. A final de ese mismo año está terminando El lugar sin límites, una novela que da más miedo que cualquier novela policial y anota en el inglés en que dice casi todo lo que le importa: “This certainly be one of the greatest stories of Latin America”.
De ese maremágnum de chismes, cartas de ruego a embajadores para conseguir viajes y a diversos editores de revistas y diarios para conseguir un artículo, Cecilia García-Huidobro extrae el retrato de un hombre obsesionado con ser escritor y nada más que escritor en un tiempo en que la literatura, como mucho, podía ser considerada una afición. Los capítulos más apasionantes del diario tienen que ver con la construcción de Coronación—“Repletarla del horror a la muerte, del horror de los años que van a pasar, al cero”— y la lenta decantación de El obsceno pájaro de la noche: “El chico quiere un perro: el senador hace que le lleven uno con las patas quebradas; él manda a quebrarlas”. El Donoso lee para escribir, para sopesar la competencia. Así encuentra La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, “un libro fascinante pero frío”, mientras Los premios, de Cortázar, le parece “inteligente pero frívolo”. Además, lee y relee Sobre héroes y tumbas para encontrarle la falla. Descubre fascinado a Borges y lo entrevista. Intenta integrarse a distintos círculos literarios en Buenos Aires, Nueva Inglaterra y México y vuelve obsesivamente a dibujar árboles genealógicos a sus personajes, intentando una y otra vez la gran novela chilena:
“¡Por Dios, qué duro es hacer una novela ‘GRANDE’! I shan’t spare myself. Toda mi angustia sexual, todo mi desorden, lo traspondré al padre, deshecho y mutilado por el deseo (rasgo esencial, todo el tiempo: la sensibilidad)”. Todo —la familia, los amigos, los amores— es visto como material posible para esa gran novela chilena. ¿La isla negra de Neruda como una metáfora de Chile? ¿Una casa señorial a la que empleados y dueños van robándole uno a uno los muebles? Una novela de la que, por otra parte, su formación y el placer con que relee a Henry James, a Borges o a Turguéniev le invitan una y otra vez a desertar.
Una de esas amigas es mi abuela, Marta Rivas, que protagoniza con nombre y apellidos uno de los varios intentos de novela que anota en sus diarios. “Santiago, 1958. Election time. Personaje principal, Marta Rivas, la mujer de un político, post 40, que tiene terror de dejar de ser joven”. Una novela que es y no es la que yo escribí muchos años después, en 2013: Mi abuela, Marta Rivas González. En el caso de Donoso, porque sus apuntes terminan cuando, después de intentar alargar la juventud con un amante estafador, el intento termina así: “Rafael dice: ‘Dentro de un año seremos abuelos’. Ella responde: ‘No hables tonterías, yo nunca voy a ser abuela…”. Mi libro intenta explicar cómo se resignó a serlo.
Son dos lados de una misma moneda, dos partes de la misma novela que ambos escribimos en la sombra: él, muerto; yo dando la espalda a su legado. ¿No soy en el fondo nieto de Donoso, que no me aceptó en su taller literario por ser nieto de mi abuela? ¿Cuántas veces tendré que pasar por Donoso si quiero escribir en Chile? ¿No dejó marcados con su sello demasiados espacios de lo que se puede o no puede contar en Chile? Prostíbulos brumosos, pensiones, jardines consanguíneos, tías que saben más de lo que cuentan…
“Para la novela chilena”, anota en 1954, “la razón porque los hijos son mayores que los padres es que los hijos se desilusionan de los padres antes que los padres de sus hijos”. Una anotación que podría resumir los intentos de casi todos los narradores de mi generación. Así, al mostrarnos la cocina de sus narraciones, José Donoso nos recuerda que somos nosotros, los chilenos de ayer y hoy, materia de ese diario. Es parte del valor de esos cuadernos escondidos como una bomba de relojería al fondo de la bóveda de dos universidades norteamericanas. Las anotaciones nos permiten ver hasta qué punto querer escribir en Chile obliga a escritores de distintas edades y gustos a recurrir a los mismos modelos desde ángulos contrarios.
El estallido de esa bomba de tiempo que son los diarios de Donoso es la comprobación de que finalmente ese joven miope y anglófilo logró lo que perseguía con ahínco: escribir la gran novela chilena. Una gran novela que quizás, para impotencia del mismo joven anglófilo Donoso, no es una novela, sino estos diarios. O quizás la gran novela chilena sea el diálogo inacabado y perverso entre las entradas del diario y sus salidas novelescas, la alegoría de un mundo vivido con fiebre y vértigo solo, como el lobo feroz, para escribirlo mejor.

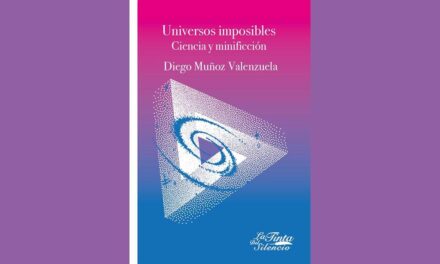
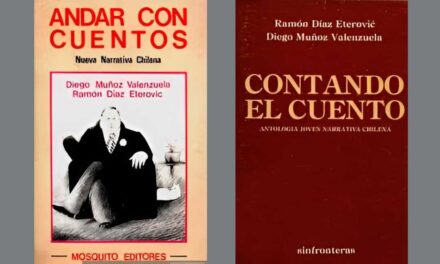
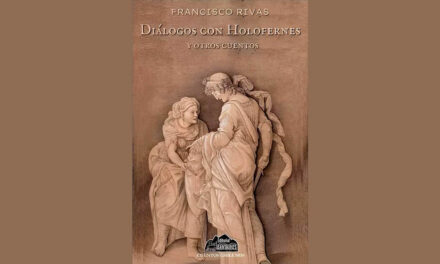



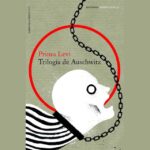


Un cuento sumamente reflexivo. Buscando en línea encontré que el autor está relacionado al Realismo social, pero este es más…