 Por Omar Saavedra Santis
Por Omar Saavedra Santis
El encuentro literario de esta tarde ha sido convocado bajo una rúbrica de polisemia bastante sugerente: “El sueño de la Unidad Popular: huellas en la historia”. Tenemos que convenir que la mención de un sueño nos podría remitir al análisis de un gran espacio onírico y acaso uno freudiano mucho más amplio; por otro lado, trátase además de un sueño cuyas huellas (sean ellas leves o profundas, reales o imaginarias) parecieran negarse a desaparecer de los caminos de aquel extenso territorio llamado historia, hollado por tantos pasos, y desollado por tantas interpretaciones de intención varia.
Como una advertencia casi innecesaria yo tendría ahora que excusarme de antemano por limitar estas palabras mías, a una escueta evocación personal de aquel sueño, muy similar al ejercicio que consiste en hojear un viejo álbum familiar. Agrego otra excusa por referirme aquí muy sucinta y superficialmente sólo al aspecto cultural de (en el decir de Antonio Machado) aquel “pasado efímero”.
Ese sueño del que hablamos duró apenas mil días.
Glosando la frase ritual de la Pessaj-Haggada en la tarde del seder podríamos preguntarnos: ¿Qué distingue esos mil días de todos los otros ochenta mil días que han transcurridos en este pequeño país llamado Chile, desde su autoproclamación como república hasta el día de hoy?
Evocar esos mil días equivale, en mi caso, a darle vueltas a un prodigioso caleidoscopio de imágenes audaces y hasta cierto punto felices de un tiempo que fue nuestro; mucho antes que esos sueños y utopías que entonces nos movían, fuera ingresada por el pragmatismo de mercado en la lista de obscenidades impronunciable en que han devenido hoy. Hablamos de un tiempo en que leíamos muchos libros y manuales de caballería de todo tipo, escritos por autores de alta prosapia como Marx, Lenin, Althusser, Sartre, Fanon, Mariátegui, Che Guevara y tantos otros de nombradía parecida y olvidada. Eran lecturas que nos hacían ver o imaginar unas luces raras que se encendían allá en el horizonte, que parecían mostrarnos los caminos posibles hacia un futuro colectivo más humano y, como imaginaba Brecht, “más amable”. O tal vez, si le damos a la manija de la especulación, no fueran luces en el horizonte las que creíamos ver, sino éramos nosotros mismos los que brillábamos con fuegos propios.
Fue una epopeya brevísima y balbuceante (hoy reducida a polvo de cerebro) de la que muchos tomamos y fuimos, de modo literal y militante, arte y parte.
Me arriesgo a afirmar que en esos escasos mil días tuvo lugar algo que, para el desarrollo de la cultura pública, bien puede llamarse revolución; algo que este país nunca antes había visto, y nunca después volvió a ver. Llamo revolución a ese “algo”, porque esa cultura que antaño había sido un centenario salón privado de una ínfima minoría privilegiada por el poder, la tradición y la riqueza, se transformó de pronto, de manera explosiva, en un lugar abierto al que por primera vez en nuestra pobre historia “la famélica legión de los condenados de la tierra” pudieron acceder en masa a esa otra región de lo humano, significada en su acepción más primaria, por las artes y las letras. No fue ese prodigioso encuentro de masa y cultura un acercamiento forzado de sus actores, fueran ellos colectivos o individuales. Tampoco fue una conquista de génesis espontánea, ni mucho menos fue un gracioso desvarío de una supuesta genialidad nacional. La matriz política de tal encuentro fue sin duda la victoria electoral de aquella legendaria coalición de izquierda llamada Unidad Popular, encabezada por un nombre ahora mítico. Fue esto un suceso extraordinario en la desmedrada historia del movimiento social y político chileno; y aunque sabemos que estaba muy lejos de ser ella una revolución en el sentido más básico del terminus, aquella victoria liberó en un lapso brevísimo una descomunal cantidad de poiética y poética energía. Y fue la cultura pública uno de esos espacios donde esa energía desencadenó una dinámica sin parangón, con todo el brimborium épico de las grandes contiendas, acompañado con la musicalidad ensordecedora de una olla de grillos.
La pregunta por lo que fuimos, éramos y queríamos ser recorría desde hacía siglos de punta a punta la “magna patria”, como la llamaba Henríquez Ureña a la América Latina. Pero la inquietud oficial y el interés público o privado que en nuestro país provocaba tal pregunta –si bien presente y latente– había sido, hasta la irrupción de esos mil días de los que hablamos, muy menor, si la comparamos con los que palpitaban en otras regiones americanas. Me atrevo a suponer que, en la producción de pensamiento y acción cultural, siempre estuvimos muy desguarnecidos aquí “en el fondo de América sin nombre”, apartados del resto “por todo el frío del planeta” (¡Neruda dixit!). Así pues, esa apatía nuestra frente a la movilidad y posibilidades que el desarrollo cultural podía ofrecer al desarrollo integral del país, no era entonces más que el reflejo de un gran vacío sin historia de nuestra pequeña biografía republicana de ciento cincuenta años. Y de pronto ocurre que justo aquí, en medio de la orfandad más despiadada del “gran Sur solitario”, a pocos meses de iniciado el gobierno del presidente Allende, empieza a generarse una dinámica en el ámbito de la cultura pública, que en una brevedad de locura la transforma en un impetuoso movimiento de veras popular. Popular, tanto por su enorme poder de convocación y participación ciudadana, como por la vastedad de la comarca en que se realiza. Hay que agregar, que tales dimensiones de lo popular no hubieran sido posible sin la inclusión natural y entusiasta de una abrumadora mayoría de representantes de la llamada cultura especializada y académica, tanto nacional como internacional.
Sería menester recordar, además, que, en el discurso electoral de la Unidad Popular, la cultura era mencionada, así como al desgaire y con visible desgano. Que la “Creación del Instituto Nacional del Arte y la Cultura” fuera la última de las famosas “cuarenta medidas” propuestas del futuro gobierno popular, nos parecía a muchos una falencia programática grave y reflejaba, según muchos, un flojo compromiso personal del propio Salvador Allende con la causa cultural. Quizá fuera esta apreciación algo exagerada, sin embargo, era cierto que el foco principal de atención y preocupación del Gobierno Popular no estuvo nunca concentrado en el frente de la cultura, sino en el político y el económico.
Como fuera que fuese, varios descontentos apostrofaron la cultura como “la quinta rueda” del gobierno del presidente Allende. Y “La Quinta Rueda” fue el nombre de una revista de arte y cultura de la Editorial Quimantú; una revista cuya línea editorial se caracterizó por su espíritu crítico, preguntón y contestatario, tal como lo exige y requiere cualquier proceso del desarrollo humano. Porque una de las esencias del pensamiento cultural ha sido y es siempre su carácter disidente.
Ya en el primer número de esa revista, Carlos Maldonado, (a la sazón encargado de la comisión de cultura del PC chileno) escribía: “Una política cultural, no es como creen algunos una cosa tan simple como suculentas subvenciones para algunos conjuntos artísticos, o una severa reglamentación de cómo, cuándo y dónde debe desplegarse la vida cultural. Implica algo harto más complejo e importante, que por cierto no existió bajo los gobiernos de Alessandri o Frei. Salvo algunos bienintencionados saludos a la bandera, tampoco existe bajo la Unidad Popular. Estudios hay con sus conclusiones registradas en los documentos del caso, pero hasta el momento sirven como registro de lo que no se ha hecho”. Lo que Maldonado decía era en modo alguno una novedad desopilante, pero poner en movimiento esa “quinta rueda” de una carretela (mucho más destartalada entonces que ahora), en la que se arrastraba y se sigue arrastrando la realidad nacional en pos de la construcción de una identidad cultural tan improbable como difusa, no era ni entonces ni lo es ahora, un asunto de coser y cantar.
Ni entonces ni ahora era y es fácil entender que aquella ubérrima pluralidad de ideas, proyectos y caminos culturales llegara a convertirse en parte consustancial de esta agitación telúrica de nuevo tipo, que remeció este lado de la cordillera donde nunca pasaba nada, y logró despertar un asombro fraternal en todo el continente y en especial en “la otra orilla”. Fue un furioso vendaval creativo que aventó los obstáculos (los propios y los adquiridos) que por tiempos seculares impedían el acceso del Chile popular al uso, propiedad y gozo del teatro, las artes plásticas, los libros, la música, la danza, la artesanía, el cine, de todas esas expresiones del ser que significan, a fin de cuentas, el quehacer del Hombre en su nivel más prístino.
A riesgo de sonar patético, yo tengo la sospecha que fue durante esos breves mil días que comenzamos a pensarnos de veras. No estoy solo en esta sospecha. Basta echar una mirada a los diarios de la época para encontrarse con una lista impresionante de notables adelantados del pensamiento, de las letras y las artes que vieron y saludaron el insólito proceso chileno como una esperanza tangible en el desolado horizonte del tercer mundo y la América Latina. Así vinieron, miraron y lo dijeron Julio Cortázar, Luigi Nono, Mikis Theodorakis, Roberto Matta, Joan Manuel Serrat, Bertrand Russell, Rufino Tamayo, Carlo Levi, Regis Debray, Alfonso Sastre, Ernesto Cardenal, Graham Greene, George Moustaki, Aldo Pellegrini, Oscar Niemeyer, Oswaldo Guayasamín, Roman Karmen, Rafael Alberti, Dean Reed, Paulo Freire, Sol LeWitt, Yves Montand, Angela Davis, Nancy Graves, Carlos Fuentes, Mario Benedetti, Alicia Alonso, y sigue un largo et cétera que se prolongó y multiplicó de forma exponencial aún mucho después del fin de esos mil días, a través del ejercicio de una palabra que los usos actuales han relegado con éxito al diccionario de los arcaísmos ñoños: “Solidaridad”.
Para terminar esta breve palabrería y volviendo al nombre de este evocativo encuentro, yo me aventuro a decir, que tal vez la huella más honda que esos mil días de la Unidad Popular dejaron en la historia del siglo XX fue su final griego. Un final -perdón por la cantinflada- que no termina de finalizar, y que en este país llamado Chile se extiende metastásico en el presente hasta el último rincón de nuestras realidades cotidianas. No por acaso Grínor Rojo propone como data de comienzo de lo que él llama nuestra tercera modernidad en la América Latina, el 11 de septiembre de 1973, y considera que esos mil días fueron “el canto del cisne de un espíritu popular y ciudadano que no solo en Chile, sino en América Latina y en el mundo entero se nos iba con él, y que el golpe de Pinochet era la clarinada de un aciago porvenir”[1].
Porque si bien existió una “cultura con Allende”, existió también una “cultura contra Allende”, y -más que eso- contra todo lo que él simbolizaba, que era mucho más que la figura misma. Esta anticultura tiene un largo prontuario en la historia de Chile; si miramos con mediana atención en redor nuestro, vemos que sigue activa hasta el día de hoy. Por todo esto no fue casual el furioso ímpetu con que la dictadura militar liquidó y arrasó desde el primer momento los frutos más señeros que esa avasalladora cultura pública había logrado hacer brotar en menos de mil días. Podemos conjeturar con bastante certeza que Pinochet y sus mayorales no conocían las opiniones de Gramsci sobre la urgente necesidad de los movimientos culturales para provocar un cambio de mentalidad en la masa trabajadora y del pueblo en general, pero tal ignorancia fue suplida con creces por el instinto depredador con que arrasaron la Editorial “Quimantú” y quemaron los cientos de miles de libros que en bodega esperaban por su distribución a todo Chile; sabemos que el asesinato de Víctor Jara no fue un “accidente laboral producto de un exceso de celo profesional” de sus asesinos; tampoco fue un “error” la ejecución sumaria de Jorge Peña Hen en La Serena, el fundador de la primera Orquesta Sinfónica Infantil de Chile y América Latina; asimismo, la defenestración académica y fumigación militar de las universidades e institutos de investigación no obedeció a una profilaxis casual; podremos concordar en que las tropas de asalto del coronel de caballería Pedro Ewing, difícilmente podían entender que algo tan inane como un libro pudiera ser “un instrumento emancipador de conciencia”, como lo creía Allende, pero sí entendían la urgente necesidad de alimentar con ellos las llamas de las decenas de autodafé que en esos primeros días del comienzo del final iluminaron las calles del “Santiago ensangrentado”, con los que se proclamó, champaña en mano, el hundimiento de la nave de los locos, que durante mil días habían osado poner rumbo a un futuro desconocido que no alcanzamos a avizorar , pero que muchos presumíamos azul, que como sabemos era, para los románticos alemanes del siglo XIX, el color de la nostalgia por una plenitud feliz.
Este texto corresponde a la ponencia que el escritor Omar Saavedra Santis expuso en la charla “El sueño de la Unidad Popular: huellas en la Historia”, del ciclo Literatura e Historia, realizado el martes 16 de agosto en el Café Literario Parque Balmaceda.
[1] “Para una historiografía cultural de América Latina”, en “Gajos del Oficio” de Grínor Rojo, LOM Ediciones, 2014




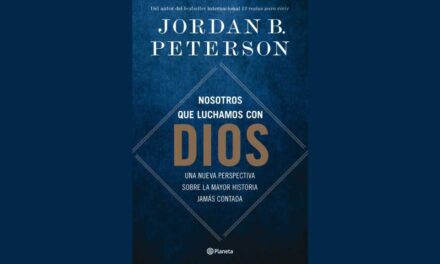





Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/