 Sobre Yeguas del Kilimanjaro, de Rolando Martínez
Sobre Yeguas del Kilimanjaro, de Rolando Martínez
Por Mario Verdugo
Si en el consumo pornográfico domiciliario lo habitual era arruinar la tecla de avance rápido, siempre con la intención de eludir las molestas y a menudo tontorronas escenas de enlace, el hablante de este libro pareciese haberse obsesionado con el botón de retroceso. Pero no tanto para regodearse en los mejores momentos de lo que últimamente ha ido quedando circunscrito a mainstream machista, patriarcal o héteronormativo. Acá se retrocede de varias formas, y hacia más de un espacio tiempo. Retrocede el espectador y retroceden los lectores. Podría decirse que, retrocediendo, también se entra más allá, se profundiza, aun se trasciende. La época dorada del porno, la adolescencia masculina ochentera y noventera, los chiches de una modernidad provinciana y, en cualquier caso, convertida desde hace rato en tradición, constituyen la escenografía propicia para una especie de batahola semiótica o –ya que estamos– para una orgía o un gangbang de signos y referentes inestables. Retrocedemos dos, tres o cuatro décadas, hasta las acrobacias venéreas y esofágicas de Ginger Lynn, Bambi Woods y Marilyn Chambers, pero quizá retrocedamos diez o veinte años más atrás, hasta el instante en que Jorge Teillier y otros poetas desistían del registro primario, meramente descriptivo del paisaje, aventurándose en cambio por las realidades secretas que ese mismo paisaje ocultaba o representaba. Difícil sería soslayar el posicionamiento local, de áreas internas, cuando se nos habla, por ejemplo, de un pornófilo que sube el morro de su ciudad a ver el paso del cometa Halley, o que se escabulle del sol y enseguida se enclaustra con sus cintas VHS. La eventual conexión con el lar, sin embargo, apunta sobre todo al estatuto simbólico que van adquiriendo los objetos, las mujeres-objeto, las Yeguas frágiles del Kilimanjaro. Objetos ellas, sí, aunque mucho menos de posesión directa o vicaria –siquiera de posesión a través de la mirada– que de contemplación por parte de un voyeur empecinado además en sublimarlas, en otorgarles una cualidad volátil, casi metafísica. La edad de oro teillieriana se corresponde entonces con la edad de oro del hardcore, mientras que la aldea idílica es remitida a una escala doméstica e inclusive de dormitorio teenager. Tal pudiese ser –para emplear el rótulo de Beatriz Preciado– uno de los efectos de esta “pornotopía”.
Textos, cuerpos y territorios sometidos al trabajo del tiempo. Los tres elementos muestran cierta reversibilidad metáforica que permite la aparición de “párrafos de carne”, genitales de aspecto cercano al caligrama, estrellas rubias que recuerdan una plaza con niños, espermios que revelan figuras misteriosas, equivalencias entre la poesía en su conjunto y el “vaivén de una gastada felatriz”. El triple equis de Rolando Martínez no sólo desemboca en una extraña variante de idilio, sino que se vuelve de por sí literario, literario en múltiples facetas. “Provincia iconográfica maldita” y, a decir de Roman Gubern, capaz de ofrecer materiales más productivos para la comprensión de una sociedad que los provenientes de las grandes obras consagradas en los museos, el porno se manifiesta ahora como una reserva de imágenes o un depósito de citas que al recortarse de su entorno original y transplantarse a la superficie del poema funcionan igualmente como espejos de la actividad poética. Ya sea puestos a modo de epígrafes o desperdigados entre verso y verso, dichos materiales tienden a desmentir la redundancia, la monotonía, la falta de innovación, los rasgos estereotípicos, previsibles, kitsch, atribuidos al género una y otra vez. Algo de literatura o por lo menos de retórica juguetona se desprende, sin excepción, de una boutade de Ron Jeremy, de los humos rimbaudianos de Traci Lord, o de las auto justificaciones de Linda Lovelace. Y acaso como contrapunto o como complemento, el fan de las Yeguas no deja de rodear a sus objetos de un imaginario que puede parecer convencionalizado (lunas, luces, lámparas, espumas) o arrimarse otras veces (monstruos mediante) a los delirios visuales del hentai.
Se ven igual que un purasangre, apenas el lujo que pasean unos matones jaleros, escribió un muy afligido David Foster Wallace tras asistir en 1998 a los Premios de la pornoindustria. Ellas nunca concitarán el amparo de los activistas de derechos humanos, dijo la ex de Charlie Sheen, que harto sabía del asunto. Esta vez, no obstante, las Yeguas se integran a la cultura y a la historia. Quien las invoca es desde luego un fan, pero uno que no se adhiere sin más a las jerarquías habituales: ni a las que distinguen la producción de la recepción, ni a las que separan o reúnen el afecto y la calentura, ni a las que favorecen la veloz obsolescencia de los artefactos, los acontecimientos y las personas, aquí todavía acicates del “eros electrónico”, como Bela Lugosi y las revistas Estadio lo fueran para el persistente ubi sunt del viejo lárico. El libro de Rolando Martínez, como era de esperar, encara la clase de líos que de seguro han sido intensificados por al auge del posporno y el pornofeminismo. A la dificultad de entrometerse con un discurso tenido por mecánico, rutinario y formalmente masturbatorio, se suman los probables anatemas de orden sexo genérico. Moviéndose entre las patas ideológicas y disciplinares de los caballos –o de las Yeguas–, Rolando ofrece una muy amplia gama de relaciones texto/imagen, desde la referencia a procedimientos como el slow motion hasta la écfrasis o reinscripción verbal de fotogramas, pasando por la recurrente incorporación de afiches de películas. Como Kato Ramone en parte de su poemario Los escombros de un actor porno, Martínez señala los cruces de la cuestión sexual y la cuestión social: un despojo de semental criollo, cesante y demasiado nervioso (en Ramone), unas chicas medio pueblerinas medio étnicas, fuentes incautas de plusvalía, que galopan hacia la sobredosis de válium, el suicidio, el sida o el cáncer de útero (en Martínez). No hay un falso afán redentorista en ninguna de estas dos fórmulas, y si en la primera triunfa el tono irónico, la segunda termina consiguiendo que a Megan, Linda o Arcadia se les reconozca su dignidad en otro plano: nada menos que el de la obra, el de la opción de ser leídas, no solamente mostradas o esquilmadas o humilladas, y no solamente leídas como personajes (lo mismo da si de una farsa excitante o de un melodrama lacrimógeno), sino leídas al fin y al cabo como ponderables y perdurables autoras.



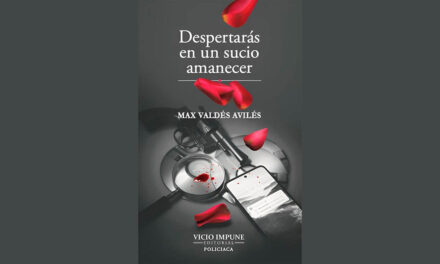






Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/