 Por Patricio J. Gómez Garcés
Por Patricio J. Gómez Garcés
“Las cosas que haces deben ser las cosas que amas, y las cosas que amas deben ser las cosas que haces.”
-Ray Bradbury
¿Cómo suena el traqueteo de una máquina de escribir en Marte? ¿Será el común tlac, tlac que adormece sombras y despierta historias? O, ¿sonará como un tic, tac que sin proponérselo, rige el Universo en diminutas linotipias que juegan a ser manecillas de tiempo?
Cuando uno escucha el nombre de Ray Bradbury, colocado en los más altos pedestales de la Literatura –así, con mayúsculas–, uno imagina a un dios. ¿Qué no es esa una cualidad de los escritores laureados? Pareciera que todos, desde sus páginas repletas de sabiduría y pasados, nos miraran hacia abajo. Los escritores aunque vivan –gracias al destino—a la esquina de este mundo, no son inmortales, ni están hechos de oro. Ray Bradbury es prueba de ello. Hace poco vi una entrevista que le hicieron cuando la vejez ya lo despeinaba cada mañana, y el tiempo—ese tétrico usurero—ya comenzaba a saldarle cuentas; y vi a un niño. A sus espaldas se veían libros, claro, pero en su estudio desordenado –claro—predominaban los vinos del estío de toda su vida. Había dinosaurios tamaño real; gatos pisapapeles en el escritorio y descansando como lagartijas al sol; naves espaciales que desde el techo, se burlaban de los candelabros que pudieron haber sido; y galaxias enteras que se agolpaban en las paredes. El estudio de Ray Bradbury era, en efecto, la habitación de un niño. Y es esa, la esencia del escritor.
Como si esta primera impresión no bastara, lo escuché hablar. En su voz aguardentosa y quebrada, se mezclaban todos los tatuajes móviles de un hombre ilustrado; en su sonrisa andaban sueltos, como locos, todos los poemas; y en sus ojos, ardían a 451 grados Fahrenheit, todos los sueños del mundo.
En esa entrevista, el cronista marciano, cuenta que a los doce años vio por vez primera el planeta Marte. Ya sabes, indulgente lector, que me gusta imaginar: casi veo a Bradbury bajo la sombra de un árbol, abrazándose las piernas y recargando el mentón en las rodillas, mientras escudriña el cielo, como un aprendiz de astrónomo. De pronto un tintineo. Uno más. Una luz roja que desde la bóveda oscura del cielo, se contonea con la sensualidad de una gran mujer. ¡Marte! El joven Ray se pone de pie, de un salto, y mira el planeta rojo con la boca abierta. Abre lentamente los brazos, como quien desde la lejanía ve acercarse a un gran amigo, y grita: “¡Llévame a casa!”
En los relatos de este poeta de la ciencia ficción, uno se enfrenta a un mundo imposible, poblado de personajes improbables, donde en cada esquina late una historia que merece ser contada. En los libros de Bradbury, todo puede pasar; y cuando pasa, no nos queda más que reclinarnos en el sofá predilecto y sabernos dichosos de haber viajado al lomo de una estrella o de un sueño, siguiendo los pasos de Ray.
En El vino del estío (Dandelion Wine) –su novela más personal, y en opinión propia, su obra más hermosa—, Bradbury se transmuta, por el conjuro único de la Literatura, en Douglas Spaulding, su jovencísimo alter-ego. En los primeros capítulos, Doug camina por un bosque oscuro, siguiendo a su abuelo –docto creador de los vinos de diente de león–, cuando de pronto, su rostro se encuentra con una telaraña. Los helados hilos le erizan los vellos del brazo y cubren su cuerpo de escalofríos. Doug se mira con curiosidad el brazo, y descubre en ese instante, a sus doce años de edad, ¡que está vivo!
Esto mismo pasa con los libros de Bradbury, uno descubre a través de la ficción, que está vivo y que en sus manos –como el mismo Doug al inicio de la novela—tiene el poder de dirigir amaneceres como si fueran orquestas: el sol in crescendo, un sutil y metálico pájaro matinal cantando en su modorra, las puertas del verano abriéndose como rápidos violines, y el aroma único del estío, con todas sus promesas y aventuras por delante, entrando en escena como una delicada flauta.
El seis de junio de 2012, el mundo supo que Ray Bradbury, de 91 años, había muerto. La Literatura calzó su mejor traje de luto y bajó el rostro, mientras avanzaba en procesión hacia Marte. Ese mismo día, –¿justicia poética?– Venus transitó por el sol. Dicen que el planeta se asomó, brillantísimo, a la habitación niña de Ray y le tendió una luminosa mano. Dicen que se fueron juntos. El escritor viajó sobre el planeta y como un ansioso descubridor, extendió el brazo mientras atravesaba el Universo, atrapando cuantas estrellas le fueron posibles. Y cuando llegó a Marte, dicen que Ray se puso de rodillas y besó la tierra roja. Sonrió, porque había vuelto a casa.
Indulgente lector, si durante una noche silenciosa elevas tu mirada al cielo y encuentras un punto rojo que tintinea, con espasmos de luz, ¡escucha con atención! No te arruinaré la sorpresa, pero escucharás milagros. Así suenan Ray Bradbury y su máquina de escribir, en Marte.
***
Patricio J. Gómez Garcés
Mexicano; nacido el 20 de enero de 1995. Ha publicado en algunas revistas literarias como La Pluma del Ganso, Absurdo y Danludens. Ganador del Concurso Nacional de Cuento Preuniversitario Juan Rulfo, de la Universidad Iberoamericana, con el cuento ‘Como sonríen los filibusteros’. Ha dirigido talleres de poesía, editado y recopilado publicaciones literarias, y ha participado en diversas lecturas de poesía y concursos literarios a nivel nacional. Ama el Jazz, la Literatura y el cine. Fuma porque le gusta suspirar azul y roba libros porque las joyerías y los bancos ya son lugares muy comunes. Escribe y escribe, porque no encuentra otra manera de concebir el mundo.

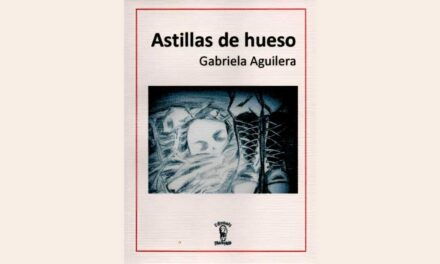


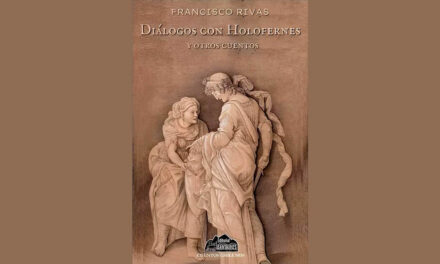





El cuento invita a reflexionar sobre el poder transformador de la lectura y la escritura. Baroja crea un juego literario…