Por Ignacio Tamés García
 La evocación de la propia muerte no es tema totalmente nuevo en la literatura. La mención habría de partir de la supervivencia del autor a una situación de riesgo de dejar este mundo o a una falsa noticia de su fallecimiento, lo cual puede generar contrarios sentimientos o emociones en un narrador, como podemos percibir en alguna vieja crónica:
La evocación de la propia muerte no es tema totalmente nuevo en la literatura. La mención habría de partir de la supervivencia del autor a una situación de riesgo de dejar este mundo o a una falsa noticia de su fallecimiento, lo cual puede generar contrarios sentimientos o emociones en un narrador, como podemos percibir en alguna vieja crónica:
“Dejando aparte los elogios, siempre gratos aunque la propia conciencia los juzgue inmerecidos, leer su propio responso en vida –pues aquella responso era– produce una especial sensación, mezcla de satisfacción y enojo, muy difícil de explicar”.
La mención de la muerte de un escritor, contada por él mismo, no responde en este caso, a un recurso narrativo de la ficción, sino que se trata de un relato propio del memorialismo o de las crónicas periodísticas. Este es el caso de la distanciada narración de los hechos que pudo realizar el mentor de esta falsa noticia que se había difundido en la península sobre su propia muerte, ocurrida, según algún medio de comunicación de la época, en una de las campañas africanas en las que participó:
“En La Unión Mercantil, de Málaga, bajo el epígrafe “Víctimas de la guerra” aparecían dos retratos, el del Comandante Frías, del Grupo de Alhucemas, que había sido muerto pocos días antes, y el mío. A continuación se leía: “Mola ha muerto”, título que encabezaba un artículo necrológico del cual era autor el farmacéutico malagueño don Juan Vázquez del Río, amigo de la infancia, compañero de estudios y fervoroso admirador mío”.
El afectado, en este caso, sobrevivió a la falsa noticia de su muerte, publicada por ese periódico La Unión Mercantil de Málaga y pudo por ello contarla luego por sí mismo en una obra de su autoría, Dar Akobba, hoy bastante eclipsada por otros sucesos de su biografía. Dejando aparte otras circunstancias de la época probablemente fue publicada cuando su autor pasó a la reserva como militar, al tener que ganarse la vida con la pluma, y con el diseño de juguetes en lo cual, creo que, dadas las circunstancias de su tiempo, quizás hubiera hecho mejor en perfeccionarse en lugar de solicitar el reingreso a filas cuando le fue posible hacerlo en 1934. No tuvo luego la oportunidad de desmentir la noticia de su verdadero fallecimiento, ocurrido en el conocido accidente aéreo de junio de 1937. El autor de novelas, por el contrario, puede permitirse, en el terreno de la ficción, no tanto el hecho de contar la muerte en sí misma, sino también el rito de despedida de su persona, si narrase en vida el desarrollo de sus propias exequias.
El relato de la propia muerte o de los ritos de despedida puede ser tratado así con alguna ironía, aunque esta es materia en la que creo que ha de rendirse reconocimiento al escritor y humorista Miguel Gila. No tanto por sus conocidas interpretaciones y relatos bélicos de humor sino atendiendo a algunos de sus libros como Encuentros en el Más Allá y sus memorias Y entonces nací yo Memorias para desmemoriados. En ellas nos cuenta el relato “Nos fusilaron mal” en el que refiere el fusilamiento de catorce soldados republicanos españoles por soldados marroquíes del bando contrario poco o nada disciplinados, lo cual, por afortunada incompetencia de éstos, permitió que sobrevivieran dos de los ejecutados, uno de ellos el propio Miguel Gila. Según sus memorias, al escribir tantos años después sobre esa ejecución, no podía recordar con precisión el tiempo que permaneció inmóvil, aparentemente muerto, entre el resto de personas a las que no se dio el tiro de gracia. Muerte y rito no están en ese caso precisamente unidos y con ello juega ese título, aunque voy a evitar hacer crítica fácil sobre esta materia, pues no deja aún de conmocionar el relato, en tanto que otras doce personas no pudieron vivir para contarlo.
La ficción de la propia muerte no es por ello un tema que sea sólo patrimonio de los narradores de ficción, sino que ocupa también algún espacio en la literatura en general y, en particular, en el memorialismo y en las crónicas periodísticas. Muerte que, en los casos mencionados, fácilmente pudo ocurrir en la realidad, y que fue tenida por cierta por algunos, aunque los pretendidamente fallecidos consiguieron hacer pasar la experiencia a la menos peligrosa vida literaria sobreviviendo a la conflictiva situación que dejaron atrás. Como nos refiere García Márquez en el comienzo de Vivir para contarla: “La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla” y, con esta materia, pasa algo parecido. Según cuenta en sus memorias un nuevo cómputo del tiempo no deja de producirse por ese suceso, sea o no sea escritor el afectado: “El primer nombre se lo pusieron en memoria de Luisa Mejía Vidal, la madre del coronel, que aquel día cumplía un mes de muerta”. El relato a distancia del propio fallecimiento, de las exequias y de los ritos anejos puede alcanzar por ello diversas tonalidades, tantas quizás como escritores puedan y quieran tratar la materia, aunque es de suponer que no serán muchos los que con ello se atrevan. Epitafios hay muchos, pero la conmemoración o la mera narración del propio fallecimiento es, por obvios motivos, poco frecuente.
Los casos mencionados proceden del memorialismo y de la crónica periodística, los he mencionado por establecer algún contraste con los recursos de la ficción novelada. Con alguna razón se dirá que puede que sean demasiado reales como para relacionarlos con una narración del terreno de la ficción. Igualmente la astucia podría estar presente, como sería el caso de quienes, como Larra u otros escritores, dejan alguna obra o algunas instrucciones, pero toman sus precauciones haciéndose desaparecer. No responderían entonces al caso que nos ocupa, pues es necesaria la supervivencia y la propia mención del caso tenido por cierto por otros. No hace mucho se ha publicado una novela en la que el autor celebra su propia desaparición del infausto mundo que le ha tocado vivir y evoca su propia muerte, anticipada ante el triunfo de la masificación y el consumismo de nuestros tiempos. La ceremonia en la que el propio escritor o traductor es despedido por sus propios allegados se celebra con un ritual, previamente grabado por anónimos actores, idéntico para todos los usuarios, consumidores o reglamentados finados. Quizás se pueda agradecer al autor de esa ficción, Javier Ruiz Portella, el sacrificio social o ritual, acontecido en el capítulo XVII de su novela El escritor que mató a Hitler, como un novedoso acto de desobediencia civil que merece, hoy por hoy, algún respeto. Existen otros casos en la literatura hispanoamericana y singularmente la mexicana, que quizás sea la que más celebraría el hecho y el rito de la muerte de un escritor, contados por él o por ella mismos. La raíz quevediana que arranca con el Sueño de la Muerte y algunos otros textos del Siglo de Oro, en todo caso, es común. La función del arte o la literatura en la vida no es ajena a la utilización de ese arriesgado recurso, pues tal y como concluyó Quevedo en el manuscrito de su Sueño de la Muerte, el 6 de abril de 1622:
[…] Con esto me hallé en mi aposento tan cansado y tan colérico como si la pendencia hubiera sido verdad y la peregrinación no hubiera sido sueño. Con todo eso, me pareció no despreciar del todo esta visión y darle algún crédito, pareciéndome que los muertos pocas veces se burlan y que, gente sin pretensión y desengañada, más atiende a enseñar que a entretener.
*
Madrid octubre de 2014.
El autor se acoge al derecho de cita en los pasajes de otros autores que se han utilizado en este artículo.



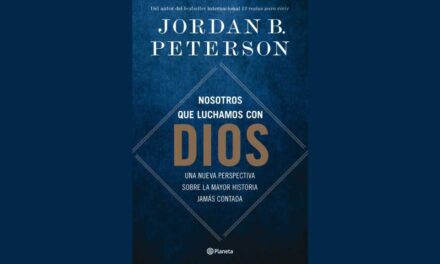






Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/