 Por Ramiro Rivas Rudinski
Por Ramiro Rivas Rudinski
El año 1914 es una fecha muy significativa para la Humanidad: marca el inicio de la Primera Guerra Mundial. También lo es para la literatura, puesto que en ese año nacen dos celebridades de las letras, a solo diez días de diferencia. Nos referimos a Nicanor Parra y Julio Cortázar. Mientras que a nuestro vate se le festeja con bombos y platillos sus próximos cien años de existencia, al narrador argentino sólo se le recuerda escuetamente en las páginas ocultas de algún periódico.
Yo, en esta ocasión, voy a hablar de Cortázar, no el olvidado, pero sí el postergado por la prensa y por las nuevas generaciones de escritores. Porque no es lo mismo haber leído Rayuela, su obra fundamental, en 1963, a leerla 50 años después, como he escuchado a algunos prosistas jóvenes que dicen no encontrar nada extraordinario en esa novela, o “contranovela”, como la designó el autor, con la que derrumbó todos los diques de la tradición narrativa. Como todos sabemos, las obras geniales tienen su tiempo y lugar. Posiblemente si leemos hoy en día la Comedia humana de Honorato de Balzac, la mayor creación realista del siglo XIX, no nos causará el mismo asombro y admiración que produjo en su tiempo a los lectores, lo cual no significa que esa obra no siga considerándose primordial para las letras francesas.
Julio Cortázar nació en Bruselas por accidente, puesto que su padre era funcionario de la embajada argentina en ese país. También hay que acotar que debido al inicio de la guerra en 1914, la familia se vio obligada a retrasar su retorno a Buenos Aires. Cortázar sólo al cumplir los cuatro años pudo arribar al barrio de Banfield, en donde estudió para profesor y ejerció esa labor en diferentes instituciones y localidades por cinco años. En 1951 viaja a París con una beca y no regresará jamás, salvo algunas visitas esporádicas a familiares en Buenos Aires.
Los inicios literarios de Cortázar no fueron promisorios. En 1960 publicó la novela Los premios, que pasó inadvertida por la crítica. También escribió dos novelas que no publicó en su tiempo, Divertimento (1949) y El examen (1950), las que se editaron en 1986. Pero hay que destacar que antes de Rayuela, Cortázar había publicado sus primeros libros de cuentos, recibidos elogiosamente por la crítica. Nos referimos a Bestiario (1951), Final del juego (1956) y Las armas secretas (1959). Para algunos estudiosos de su obra, Cortázar es mejor cuentista que novelista. Es posible. Pero su fama mundial, revelación del boom latinoamericano, llegó con la publicación de Rayuela, ese texto que rompió todas las reglas formales de la novela tradicional. Algo similar, pero con mayor escándalo y espectacularidad, ocurrió tras la publicación de Ulises de James Joyce, que se llegó a decir que era una “auténtica revolución ácrata literaria”, y prohibida su difusión por inmoral. Joyce, en efecto, proyectó en esta novela, que transcurre en 24 horas y acumula más de 800 páginas, todos los cambios formales, técnicos y de lenguaje que se tenga memoria. Muchos aseguran que fue el padre de “la corriente de conciencia”, con las cincuenta páginas finales de la novela, narrada desde la conciencia de la mujer de Leopold Bloom. Fuente en las que se nutrieron, posteriormente, William Faulkner y Juan Carlos Onetti.
Yo leí Rayuela cuando comenzaba a garabatear mis primeros cuentos. Aún conservo la primera edición, un libro de páginas amarillentas y desprendidas del lomo. Recuerdo que lo leí siguiendo el tablero de dirección que aconsejaba el autor. Pero esa extravagancia no fue lo que me deslumbró en esa novela, sino los personajes de Horacio Oliveira y la Maga. Creo que todos los que leímos esa obra en 1963 nos enamoramos de la Maga. Nos imaginábamos a la muchacha vagando por los puentes del Sena, hablando al amanecer con los clochard, recogiendo las primeras hojas secas del incipiente Otoño para descubrir su nervadura, o un Oliveira metafísico profundizando y elucubrando en el acontecer cotidiano y el sentido de la vida. No he vuelto a leer mejores atmósferas parisinas que las descritas poéticamente en Rayuela. En ese entonces era capaz de sentir hasta el olor de las aguas del Sena, de los húmedos callejones empedrados, la luz difuminada del amanecer sobre las techumbres herrumbrosas, las viejas pensiones en donde se reunía con sus amigos, los personajes secundarios que aparecían y desaparecían en la fragmentación del relato, todo un ambiente intelectual y humano inconfundible.
Pero Cortázar no es sólo Rayuela, puesto que están sus cuentos que se siguen leyendo y editando. Cortázar es un cuentista genial, de una perfección técnica asombrosa. Muchos relatos, una vez leídos, no se olvidan jamás. Así me aconteció con los cuentos La autopista del sur, Todos los fuegos el fuego, Axolotl, La continuidad de los parques, Torito o el incomparable El perseguidor. El mismo Cortázar escribió varios textos sobre teoría del cuento. Famosa es la expresión –ahora transformada en cliché – que el cuento se debe ganar por knock-out. Para él, lo más esencial, el rasgo más diferencial con la novela, consiste en la tensión interna de la trama narrativa. Y esa tensión la encontramos en la mayoría de sus relatos.
A cien años de su natalicio y a treinta de su muerte, rodeada de cierta malsana ambigüedad, en donde su viuda certifica que Cortázar murió producto de una leucemia y la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, amiga de Cortázar, asegura que falleció de Sida, infectado por una transfusión de sangre, este notable narrador argentino seguirá vivo entre sus fieles lectores que lo recordarán como al gran innovador de la novela contemporánea y al eximio cuentista que perdurará por muchos años más.
(24-08-2014)

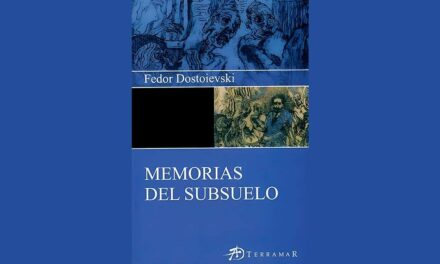

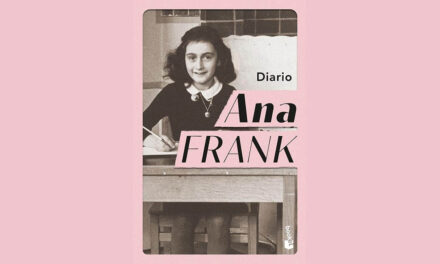






Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/