 Por Juan Cruz
Por Juan Cruz
En Lugar común la muerte, Tomás Eloy Martínez hace de su don narrativo una perdurable lección.
Lugar común la muerte, de Tomás Eloy Martínez, es un libro sorprendente que ustedes deberían buscar en bibliotecas y librerías para acometer así una resistencia activa contra el olvido al que se somete a autores formidables que en vida tampoco se ocuparon excesivamente de sí mismos y se dedicaron, muy al contrario, a ayudar a los otros a ser quienes fueron.
El otro día, en Buenos Aires, uno de esos escritores que fue jaleado por el autor de Lugar común la muerte, el norteamericano Paul Auster, les recordó a quienes estaban con él en la Fundación Tomás Eloy Martínez que fue gracias a este que él empezó a ser conocido en el mundo fuera de Nueva York. Pasó con muchos otros, algunos de los cuales lo supieron y lo agradecieron, y pasó con otros que jamás sabrán que Tomás Eloy Martínez, nacido en Tucumán y muerto en Buenos Aires a los 76 años, no era solo el que provocaba a los lectores para que supieran más de la literatura ajena sino que él mismo era el autor privilegiado de libros en los que sobresalían la precisión y el ritmo, la poesía y el misterio. Un novelista formidable al que le pasó en vida lo que le sucede después de muerto: cuando era periodista, apreciaban sus novelas; y cuando escribía novelas, celebraban su periodismo.
En Lugar común la muerte están presentes los dos; si ustedes nunca lo han leído, empiecen por este libro; léanlo desordenadamente, como se hubiera leído Rayuela, o un libro de T. S. Eliot o de Octavio Paz, y luego vayan a cualquiera de sus facetas, la periodística, la narrativa, y hallarán que este maestro «que tenía una bellísima pasión por el oficio» (como dijo el otro día su alumna María O’Donnell en un homenaje que se le tributó en la Feria del Libro de Buenos Aires) hizo de su don narrativo una perdurable lección acerca de lo que es verdaderamente contar.
Lugar común la muerte no es un libro escrito de corrido por el novelista que fue Tomás Eloy Martínez, de quien Gabriel García Márquez dijo, cuando supo que su amigo había muerto (el 31 de enero de 2010): “Era el mejor de todos nosotros”. Detrás de este hombre al que el Nobel definió así como para un epitafio donde la admiración y la amistad se juntaban había dejado novelas como Santa Evita, La novela de Perón, El vuelo de la reina y Purgatorio, la última.
Lugar común la muerte (que ha sido reeditado por Alfaguara en América) es mucho más que una novela en el sentido de que es varias novelas en 340 páginas. Descritas con un temblor especial, más propio de un narrador/poeta que de un periodista acostumbrado al cinismo al que nos convoca el lugar que ocupamos en la vida (ver pasar unas cosas y ocuparnos enseguida de otras), aquí hay tantas vidas como personajes.
Es, pues, el relato sincopado de la vida de otros, mayormente escritores, desde Macedonio Fernández a José Lezama Lima, pasando por Jorge Luis Borges y Augusto Roa Bastos. Además, el periodista extraordinario que fue Tomás Eloy (creó periódicos en México, en Venezuela, en su país, Argentina, fue maestro de muchos jóvenes que acudían a él para recibir el auxilio de su ritmo y de su sabiduría) revisita devastaciones (como lo que quedó de Hiroshima después de que la bruma nuclear la aniquilara), personalidades misteriosas (como Evita y Juan Domingo Perón, fantasmas aún vivos)…
El conjunto no es una novela, pues, pero la densidad sentimental con que Tomás Eloy Martínez aborda esos retratos y esas fotos fijas en las que la muerte es el lugar común le dan la categoría de monumento periodístico que debería estudiarse en las escuelas y de poema raro en la pluma de un periodista. En aquel homenaje que le tributaron en la feria porteña, cerca de un retrato en el que se le veía de cuerpo entero, en cartón, con su rostro sonriente y perplejo, su discípulo y amigo Jorge Fernández Díaz (el autor de Mamá) contó que unas semanas antes de morir Tomás lo convocó a su casa. Ahí estaba, ya al final, agarrado con dos dedos aún servibles a la vida de periodista y escritor; cada mañana se arrastraba literalmente hasta el ordenador y seguía tecleando línea a línea una novela que jamás terminó y que se titulaba El olimpo; esa imagen del maestro arañando aún el aliento que le permitiera seguir haciendo sus oficios no fue la única emoción de aquel té con Tomás Eloy, contó allí Fernández Díaz. “Él me entregó un paquete, era su regalo póstumo, no quería que me fuera sin él, y desde entonces ese paquete, cuyo contenido es un misterio para mí, sigue en un cajón de mi escritorio en La Nación, donde trabajo”. A Tomás Eloy le seguía funcionando el cerebro, la voz, las palabras eran lúcidas como ya lo habían sido, en el periodismo, en la narrativa y en la vida, pero, como ocurrió con otro gran argentino, Roberto Fontanarrosa, el autor de Santa Evita luchaba por obligar al cuerpo a que se moviera. En torno a él, señalaba en ese encuentro elegiaco quien fue su joven amigo, había como un aura, una luz que no se había apagado.
No era difícil trasladar, para quien hubiera leído Lugar común la muerte, una resonancia de la propia escritura de Tomás Eloy Martínez cuando describe en ese libro que estoy recomendando su propia visita a Saint-John Perse. Fue uno de esos reportajes literarios que en torno a 1975, su época de mayor fertilidad periodística, fue publicando en diversos medios. Ahí, como si estuviera iluminado por el propio poeta, Tomás Eloy Martínez parece que narra lo que muchos años más tarde vería en su propia apariencia Jorge Fernández Díaz. Escribe Tomás Eloy sobre el propio semblante de Saint-John Perse, echado en su cama, en la Riviera francesa, alumbrado por la dudosa luz de sus días finales: “Sé que algo ocurrió entonces en el dormitorio: algún desplazamiento de luz, el fortuito paso de otro velero que se reflejó en la ventana, el té que volvió a verterse en las tazas. No reconozco el orden en que ocurrieron las cosas aquella tarde. Solo sé que de pronto, como en el interior de un relámpago, vi a Saint-John Perse envuelto en luz sobre la cama, inmóvil, con esa paz perfecta que solo fluye de las estatuas; vi también su voz levitando sobre la vajilla de porcelana; oí el aliento de una sangre que estaba más viva que la mía. Y sentí que debía callar, que el estrépito de cualquier palabra podía convertirse en polvo”.
En una escena parecida, pero mucho después y con el propio narrador como protagonista de esa despedida, Jorge Fernández Díaz recordó que el maestro y él “nos miramos a los ojos, mientras él contaba por primera vez un libro que no iba a escribir”. Ellos tenían ese rito: contarse los libros que iban a escribir, y aun ahí, ya con un paso en la otra luz indecisa de la nada, Tomás Eloy Martínez cumplió la pasión por contar, contar, contar, contar hasta morir.
El libro tiene episodios así, y también tiene episodios que cumplen con otra de las pasiones de Tomás Eloy: contar lo que hacían los escritores cuando estaban solos, sus indecisiones y sus egos, sus manías y sus exabruptos, y también sus ocurrencias. En la historia que escribe sobre Felisberto Hernández, en la descripción de la respiración difícil y barroca de José Lezama Lima, en la construcción del personaje que fue Manuel Puig, en la fuga que el poeta Ramos Sucre emprende para asesinar a su insomnio, en las lacrimógenas dudas de su amigo Augusto Roa Bastos…, en lo que escribe de Macedonio Fernández y en lo que le hace decir a Borges sobre el anarquista literario más fecundo (y más parco de la literatura latinoamericana)…, en todo lo que hay en este libro está la figura de Tomás Eloy Martínez dejando memoria de una luz con la que vio a otros como si estuviera adivinando personajes de una gran novela. Y como si se estuviera contando a sí mismo.
Entre esos sucesos hay uno que le relató Borges en un texto que le dictó y que él arregló con el consentimiento del inolvidable ciego. Ahí cuenta Borges lo que Macedonio decía («una broma bondadosa») sobre Leopoldo Lugones, que había sido su amigo y que había escrito ya muchos libros: «Qué raro, Lugones: un hombre tan inteligente, de tantas lecturas, ¿cómo nunca pensó en escribir un libro?».
No es un libro de perlas, tan solo: es un mar entero. Léanlo.
***

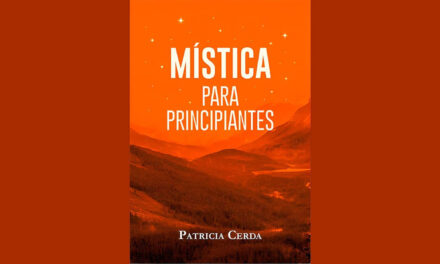

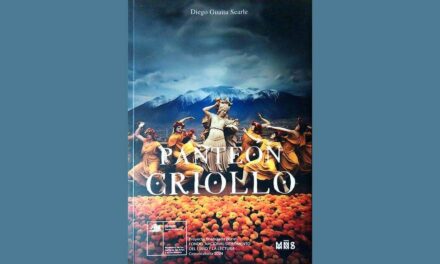






Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/