 Por Gonzalo Hernández
Por Gonzalo Hernández
Mediante una prosa cruzada por la poesía y el realismo, Gabriela Aguilera consigue en su novela Saint Michel (Editorial Asterión, 2012) comprimir una totalidad barroca, encapsulada, un pequeño y sórdido microuniverso a través de la técnica de la escritura fragmentaria. Aquí la cárcel, con sus múltiples vidas e historias, cobra forma de arquitectura arcaica enquistada en medio de una ciudad que la ignora y acoge con igual indiferencia.
Un No Lugar Narrado en Breve
Gabriela Aguilera defiende el género del microcuento, alabando el poder y fuerza que emanan de esa técnica de relato. Algo en lo que habrían coincidido Lichtenberg, Nietzsche o Ciorán, por citar algunos nombres. Según esta idea, el universo entero cabe en una cáscara de nuez, Chejov es más completo que Dostoievski, y el arte representativo alcanza su perfección cuando hay mayor eficiencia en la economía de recursos. En Saint Michel, publicada por editorial Asterión a fines de 2012, Aguilera traslada esta profesión de fe al formato micronovela. Una colección de 118 piezas narrativas breves que se leen como retratos independientes, los cuales, reunidos, conforman un plano general, un gran fresco de personas humanas que coinciden en un espacio suspendido en el tiempo: la prisión.
El galicismo del título nos remite, más puntualmente, a la ex cárcel de San Miguel. Un modo glamoroso y elegante de resignificar la reclusión. No es lo mismo decir “estuve en San Miguel” que “vengo de Saint Michel”. Hay una resonancia parisina en el gesto, cierto intento de embellecer la realidad por medio del lenguaje. En el mundo de las princesas de Saint Michel (denominación romántica para la población homosexual y transgénero que vive en doble, y a veces triple, exclusión respecto al resto), el maquillaje es cosa corriente y cotidiana, siendo un recurso tanto facial como lingüístico. Un círculo en donde se confunden el habla y el colorete, donde el coa y las lentejuelas conforman un marco de sentido que nace de la estética recargada, de la miseria engalanada.
Como lugar literario, sin embargo, Saint Michel es algo más que la ex cárcel de San Miguel. Su valor simbólico escapa al espacio de lo real, funcionando como arquetipo antropológico de toda prisión. Comparte, en esa línea, la topología imaginaria de pueblos como Comala y Macondo, sitios cerrados al tiempo y de algún modo primordiales, ya que retienen algo esencial de los seres que los habitan, así como de los pueblos que permiten su irrupción. Como en las creaciones de Rulfo y García Márquez, además, Saint Michel resalta por su marginalidad, por ese rasgo tan propio de Latinoamérica de desplazarse desde el centro a los costados, lo que lo universaliza y expande a múltiples latitudes, más allá de lo reconocible de su historia y de los nexos que el lector pueda trazar hacia el recinto de Ureta Cox.
Esta prisión, que aquí se nos narra en corto, tiene además el carácter reconcentrado –viscoso- de todo arquetipo social: reúne en sí misma todo lo que la comunidad expulsa de su seno. Saint Michel es el exilio del delincuente: ladrones, traficantes, sapos, asesinos, violadores, estafadores, entre otros proscritos, se comunican entre sí mediante un parloteo de espejos que brillan desde las ventanas de las celdas, reflejos que ponen en juego la permeabilidad de esta peculiar fortaleza, lanzando destellos que tarde o temprano escapan de la reclusión y obligan a los habitantes de a pie, en la calle, a enfrentar por segundos la visión del abismo. Y valga aquí el epígrafe que abre la comedia El Inspector, de Nicolás Gogol: No culpes al espejo si te ves feo.
Arquitectura y Geografía
Se puede ingresar a este mundo, entre otras partes, por su arquitectura (los puntos de entrada son prácticamente infinitos en un rizoma). El diseño de Saint Michel es anacrónico y medieval: torres, crucetas, adarves, aljibes y atalayas que desembocan en el picadero, siniestro escenario de batalla en donde se cruzan los sables y los moradores ganan con sangre su honor y respeto. La novela presenta los espacios por cuadros, como una espeluznante y obscena exposición fotográfica. De esta forma, entre pasillos, cuchetas y rincones, vamos descubriendo a los distintos seres humanos -entre otras formas de vida- que los pueblan.
Lugares de exclusividad, como la barbacana para los guardias armados: seres que perciben la realidad en blanco y negro, una frontera marcada por la vista de la ciudad, ahí afuera, y los interiores de Saint Michel, arquetipo del mal. O el patio de las princesas. Por no mencionar los fosos, grietas y troneras por donde se pasean los monstruos y alimañas que son los auténticos poderosos de la cárcel; criaturas de piel escamosa que funcionan como alegorías de una presencia terrible, no necesariamente producto de la fantasía, y que comparten con los guardias la afición de pasear por adarves y quiebravistas.
Todos estos lugares, más propios de un mundo medieval que de una sociedad en vías de desarrollo con pretensiones cosmopolitas, marcan una especie de resguardo hacia el exterior. También opera como una protección tácita ante la influencia moderna. La separación entre una y otra esfera es radical, desde el punto de vista geográfico, y quizás en el personaje que mejor se refleja este rasgo sea en el Señor de la Torre, una suerte de deidad que evita todo contacto con la carroña que habita su feudo. Recluido en la soledad de sus aposentos (imitación de marfil), el Señor mata las horas muertas jugando ajedrez y poniendo en escena una ilusa representación de panteísmo. Más o menos del mismo modo en que procede la comunidad de más allá de los muros.
Los Personajes y el Destino
La secuencia del tejido de la historia común de Saint Michel nos remite a otro atavismo: el mundo griego. La cárcel está cruzada –fatídicamente- por la idea de destino. Los orígenes y fines están determinados de antemano por un demiurgo cruel, algo que puede personificarse en la figura del Artista, un hábil orfebre de la aguja que dibuja cientos de relatos impresos en la carne de sus compañeros de cautiverio. O también en la Bruja, suerte de Moira canera, una visionaria lectora del porvenir que, a falta de hilos y títeres, se vale del temeno y sus cartas para prefigurar el derrotero individual y colectivo de quienes la consultan, ansiosos de conocer sus suertes. Desde estos trazos aparecen, como destellos, los distintos hilos que componen la generosa madeja narrativa de esta novela. Así nos enteramos de la endogámica relación de amor y violencia entre la Princesa Encantada y el Gringo; de la pasión prohibida entre el Guardia y la Princesa de Ojos Pardos, o entre el Caballero Blanco y la Boquitas; del arte sicario del Caballero Negro y su devoción por los sables, y también de la irrupción del Maldito en la historia, uno que trae consigo el Fuego y con ello el desastre final del castillo; algo que el lector recuerda – así al menos debiera- desde antes de la lectura. Hay también otros que estuvieron de paso, como el Negro del helicóptero, o un triste y silencioso pelolais llamado Hans Pozo, quienes tienen fugaces y memorables apariciones.
La libertad es una idea que, puesta en este contexto, resulta una doble quimera: No se limita a quedar defenestrada por la reclusión y el encierro, sino también por esta condición cruel del destino. Los seres no pueden escapar a su suerte. El exterior no existe sino como promesa, y la única grieta por donde es posible la autodeterminación se excava, como en una fuga, en el lenguaje mismo, en la historia contenida y oculta detrás de sus muros, pintada en las paredes y en la piel de sus habitantes; un relato capaz de sobrevivir al incendio final y darle a Saint Michel un lugar en la eternidad, a pesar del silencio y la voluntaria omisión que la sociedad prefiere hacer de ella, una vez que el ruido y las noticias se han trasladado a otro sitio de interés, con las brasas y los cuerpos aún calientes, calcinados.
Aguilera observa la realidad carcelaria con precisión naturalista: va al detalle, desmenuza, expone al lector esa llaga sangrante; no es un estudio de frío cientificismo, sin embargo. La autora no abandona el amor y la pasión que le confiere su condición de tallerista, y eso se refleja en su lenguaje, que es la matriz del libro. Toda la violencia, la marginalidad, la reclusión y la miseria de Saint Michel se trastocan en una extraña belleza mediante la fuerza de esta contenida y barroca voz narrativa.
Enero, 2013

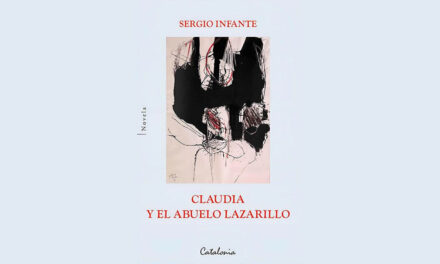
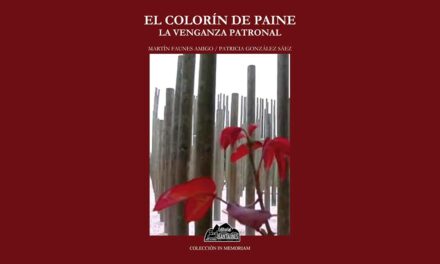
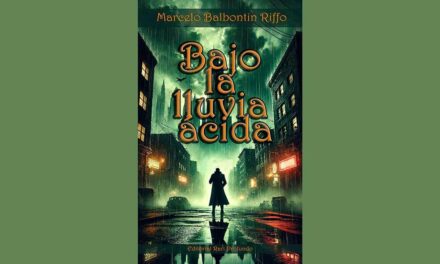
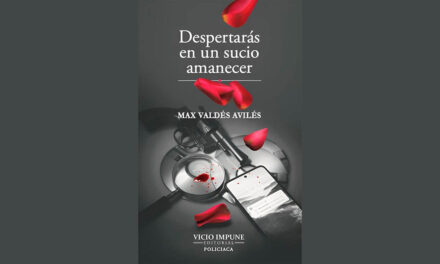

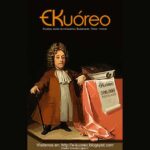

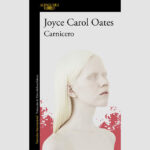

Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/