 Por Sara Bertrand
Por Sara Bertrand
Formó parte del grupo Los Diez, participó en la Colonia Tolstoyana, escribió, pintó, viajó, ofició de cronista, crítico y promotor del arte chileno en el mundo. El libro Manuel Magallanes Moure. Obras completas rescata su poética y permite descubrir la singularidad del personaje.
Magallanes Moure (1878-1924) murió joven: sufrió un infarto mientras viajaba en un tranvía para encontrarse con el escultor Totila Albert. Sin embargo, se podría decir que había comenzado a morir, al menos públicamente, mucho antes y por primera vez en 1912 cuando falleció su hija Amalia y se apartó durante meses de todo lo que hacía. Nunca se recuperó de esa nostalgia. O, un par de años después, cuando lejos de Santiago y en un acto simbólico, se cortó esa barba tan característica suya, atentando contra la imagen con la que se dio a conocer en el fragor del Grupo de Los Diez y la Colonia Tolstoyana.
Manuel Magallanes Moure: el aprendiz de pintor en la Academia de Bellas Artes que tuvo de maestro a Pedro Lira; el lector incansable; el fotógrafo amateur que revelaba sus placas y negativos; el editor, columnista, corresponsal y crítico de arte en las más diversas revistas –Juventud, Los Diez, Artes y Letras, Silueta y Selecta en Chile, y Atlántida en Buenos Aires- y diarios de la época -El Mercurio, El Imparcial, Las Últimas Noticias- se despidió del arte y la literatura -sus grandes pasiones- mucho antes de esa fatídica tarde en que, medio moribundo, se bajó del tranvía y en vez de ir al encuentro del escultor caminó hasta la casa de unos parientes y, al escucharlos en el comedor y para no molestarlos, subió las escaleras y se echó sobre una cama.
Tenía 45 años y dejaba un legado contundente como poeta, aunque es difícil circunscribir su carrera únicamente a esa labor. Debutó en 1902 con Facetas, le siguieron Matices (1904), La jornada (1910) y La casa junto al mar (1918), considerado uno de sus mejores trabajos; incursionó en narrativa con el libro de cuentos Qué es amor (1912) y estrenó como dramaturgo tres piezas teatrales. «La Batalla», puesta en escena en Santiago en 1912, contó con la participación del reconocido actor español, Enrique Borrás. Sus andanzas por Europa le permitieron relacionarse con artistas de diversas disciplinas a quienes conectó con el quehacer nacional, porque Magallanes Moure también fue un gran promotor de la creación chilena. «Artista aquí es sinónimo de atrevido, de valiente, sino de héroe. Porque es el heroísmo, y de marca, tener que luchar con tantos elementos confabulados», escribió en 1902. El panorama nacional no era alentador, Chile de principios de siglo XX se desenvolvía en la precariedad y las «mojigaterías ridículas», como acusó el autor. «Augusto Rodin -con el perdón vuestro- no es un fabricante de bonituras (…). El genio de este artista ha restituido la escultura a la humanidad (…). Por eso sus concepciones artísticas no serán jamás comprendidas por aquellas almas que vagan en la superficie». Comenzaban a manifestarse en el país las primeras expresiones de vanguardia traídas de Europa y el murmullo desaprobatorio del público le hacía hervir la sangre: «Tú pintas el sol amarillo. Pues yo lo pinto rojo. ¿Qué tu sol no brilla? Pues el mío alumbra. Y ahora dime: quién lo interpretó mejor, ¿tú o yo?».
Varias veces salió en defensa de Lira: «Cállense los que por ahí murmuran ya de imitación servil o plagio, porque a esos tales más les valdría estar emparedados y así bien mudos». Otras tantas a favor de Juan Francisco González, con quien tuvo una larga amistad pese a que era 25 años menor. En 1901 escribió: «Amanerado, falso, exagerado, loco, son epítetos que le cuelgan al cuello cuantos no alcanzan a comprender su intensión artística. A esos hay que recordarles, o advertirles, por si no lo saben, que la pintura no es el arte de la imitación sino de la interpretación».
El mérito del libro Manuel Magallanes Moure: Obras completas (Ediciones Origo) no está únicamente en el rescate de su obra poética, teatral y narrativa, sino en el propio Magallanes. Su figura, sus expresiones y su particular forma de ver la realidad se expresan deliciosamente en crónicas, críticas y artículos periodísticos. «Se seleccionaron aquellos textos que permitieran revelar la poética de Magallanes, su ideas acerca del concepto y función del arte, y su apreciación del desarrollo del arte nacional e internacional», explica el editor y compilador del material esparcido en publicaciones, Pedro Maino, quien trabajó junto a la nieta del autor, Amalia Redondo Magallanes, autora además de la biografía. Ella también facilitó dos poemas inéditos: «Árbol mío» y «Junto al mar». «La pesquisa identitaria de Magallanes fue encaminada por el hallazgo de un ‘tono’ que, de alguna manera, podría denominarse como nacional. En el estilo de Magallanes es fácilmente discernible una cierta contención y austeridad muy propia del chileno», señala Maino. Además de su exploración en el plano anímico y sentimental. Magallanes fue ante todo un romántico.
La obra está prologada por el académico Augusto Sarrochi y fue financiada por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura (2011). Asimismo, y tal como hiciera el propio Magallanes cuando diseñaba las portadas e ilustraciones de sus obras, se usó de portada «Pinares», pintado por el artista en 1919. Se incluyó además un anexo con una selección de su obra pictórica.
Quedó fuera del libro, y sólo se menciona al pasar, su intensa amistad con Gabriela Mistral, con quien mantuvo una relación epistolar durante siete años. Lamentablemente las cartas que Magallanes le envió fueron destruidas por la poetisa y sólo podemos conformarnos con algunas descripciones que ella misma hizo del artista: «Cualquier raza habría adoptado con gusto esta pieza de lujo. Yo miraba complacida a este hombre lleno de estilo para vivir, y sin embargo, sencillo». Tan sencillo que murió solo en una pieza, discreto y sin alharaca.

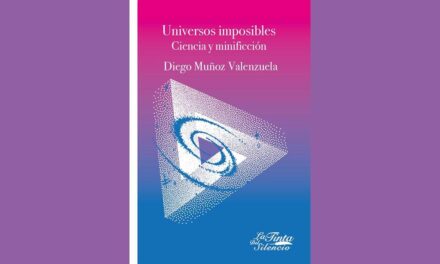
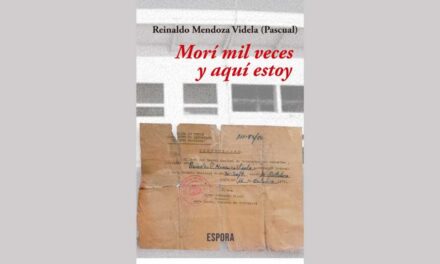
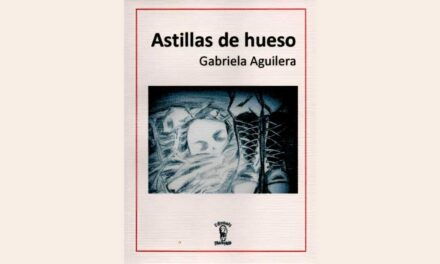
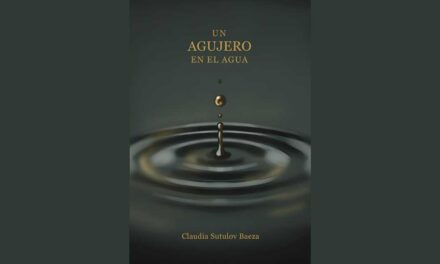


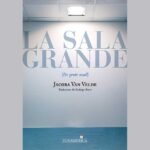
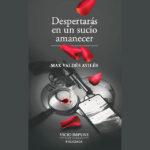

Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/