 Por María Minera
Por María Minera
Uno de los episodios más pintorescos de la historia del arte tuvo lugar en la Italia renacentista, cuando artistas y teóricos se dieron a la tarea de determinar, de una vez por todas, cuál de las artes era superior a las demás.
Se publicaron entonces numerosos paragoni (del italiano paragone: comparación), en los que por ejemplo podía sostenerse que la escultura era una forma muy inferior a la pintura, entre otras cosas, por obligar al artista a mantenerse de pie (a diferencia del elegante pintor, que permanece sentado). Una disputa semejante sería impensable en la actualidad; sin embargo, hay algo en esa particular distinción que cobra, a la luz del arte moderno, un interesante sentido: ¿en qué medida el carácter de la obra es definido por la postura del artista? En efecto, lo que puede lograrse desde una silla es muy distinto de lo que se consigue fuera de ella. Parecerá una nimiedad, pero en realidad la historia del arte está hecha de decisiones así de pequeñas: después de siglos de pintar bajo techo, un buen día un artista decide trabajar al aire libre y la pintura se transforma tan profundamente que ya no hay marcha atrás: del impresionismo al cubismo hay solo un paso. Otro día, otro artista se deshace del caballete y empieza a trabajar en el piso. No solo eso, abandona también los pinceles y decide verter directamente la pintura sobre la tela (a veces a gotas, otras dejando que se forme un hilo que permite un dibujo continuo o de plano, a ratos, salpicando enérgicamente la superficie). Aquí, sin embargo, el golpe a las convenciones es tan absoluto que la historia se detiene (toda la pintura que vendría después sería –inevitablemente– un regreso al pasado). Y todo por un simple cambio de postura: de estar frente al lienzo a estar encima de él.
Pocas cosas hay más fascinantes que ver a Jackson Pollock –por ejemplo, en el mítico documental de Hans Namuth – pintando una de sus famosísimas “drip paintings” (algo así como pinturas de goteo). Con un cigarro siempre en la boca, entra en la tela, la salpica aquí y allá, se aleja, da la vuelta, arroja un poco más de pintura al tiempo que avanza en una suerte de pas de bourrée, se levanta, observa el trabajo, toma otra lata de pintura, regresa a la tela. Como lo vio con claridad Harold Rosenberg, el crítico legendario del New Yorker, el lienzo era para Pollock más una arena en la cual actuar que un espacio donde poder reproducir objetos reales o imaginarios: “lo que tiene lugar en el lienzo no es una pintura sino un acontecimiento”. Y por eso más que de un estilo (entendiendo que el estilo supone una elección: hay maneras infinitas –estilos– de representar, digamos, unas manzanas –la de Cézanne, la de Caravaggio, la de Magritte–, pero difícilmente habrá otro modo de pintar un Pollock), tendríamos entonces que hablar, por un lado, de una técnica (que, como lo han venido demostrando desde su muerte en 1956 los incansables falsificadores, puede aprenderse, como cualquier técnica) y, por otro, del proceso (la aplicación de la técnica, que es siempre intuitiva, y por eso la mayoría de las falsificaciones acaban siendo descubiertas: porque Pollock entendía como nadie lo que podía hacerse con una técnica que ni siquiera inventó, aunque desde luego radicalizó). Lo que vemos en los cuadros de Pollock –del período de las pinturas de goteo: 1947-1950– no es, en efecto, propiamente una pintura, sino pintura, a secas –la “alucinante literalidad” de la que hablaba Clement Greenberg, el crítico que desde el principio intuyó la importancia de la obra de Pollock–. Lo interesante es cómo llega esa pintura ahí. En una obra figurativa, la pregunta central es cómo representar, de la manera más atractiva o más precisa posible –según lo que se busque–, determinado asunto. Aquí las preguntas –a las que Pollock iba respondiendo sobre la marcha– son muchas y de naturaleza práctica: en qué orden, cuánto, a qué distancia, con qué instrumento (Pollock usaba a ratos escobillas y palos que le permitían controlar el flujo de pigmento). Luego, es el proceso el que define la forma final que tomará la obra. O, dicho de otro modo, la obra es la manera en que está hecha.
A diferencia de las primeras aventuras abstractas (en las que por lo menos quedaba, por así decirlo, el consuelo de las formas geométricas) aquí nos encontramos ante una pintura en estado salvaje, atolondrada. No hay rastro ya de simbolismo alguno; del impresionismo, si acaso, rescata la plenitud de la superficie pictórica –esa voluntad de llenarlo todo–, pero nada más; tampoco se trata realmente de una abstracción lírica (que retome la lección de Kandinsky, como hiciera Rothko). Aquí solo hay acción, gesto (de ahí que la suya sea la única, entre las pinturas del expresionismo abstracto, que verdaderamente encaja en la definición de action painting: pintura de acción o, mejor, en acción). Al final, si a algo se parece es a lo que decía Walter Benjamin de que “escribir y no corregir nunca lo escrito es la compenetración perfecta de la extrema falta de intención y de la intención suma”. Así Pollock, que parecería que no sabe adónde se dirige y no obstante nos entrega una obra que, como la de cualquier artista serio, tiene mucho de inexplicable: cómo llega, con tan pocos elementos, a algo tan complejo, tan acabado, es un misterio. Es como si, ni bien ha terminado de extender la tela sobre el piso, se apoderara de él un espíritu aventurero. La suya es una pintura que avanza, que no se detiene nunca a observarse a sí misma y que al final –ya en la pared– se nos echa encima, como una explosión en la que, maravillosamente, cada cosa ha caído en su lugar. Al parecer, el verdadero abismo no estaba en los sueños, como creían los surrealistas –a los que tanto admiró Pollock en los inicios de su carrera–, sino en el dejarse ir, literalmente, hasta el suelo.
***
En: Letras Libres


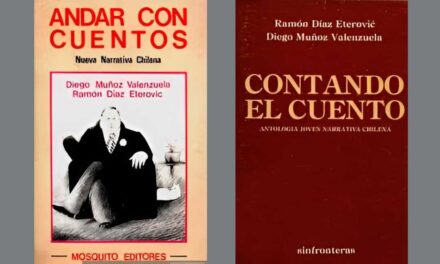
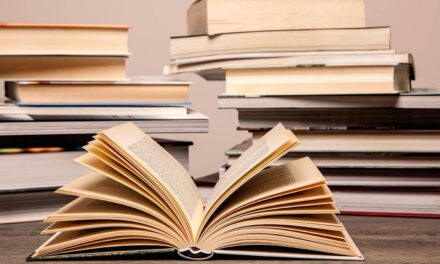






Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/