 Dionisio Vivanco. Santiago, Chile, 1956. Estudió Artes de la Representación, en la Universidad de Chile. Ha publicado el libro de poemas “Oscuraclaridad” y mantiene inéditos varios trabajos, entre ellos Desde las cenizas; Palabras al viento; Poemas a mano alzada.
Dionisio Vivanco. Santiago, Chile, 1956. Estudió Artes de la Representación, en la Universidad de Chile. Ha publicado el libro de poemas “Oscuraclaridad” y mantiene inéditos varios trabajos, entre ellos Desde las cenizas; Palabras al viento; Poemas a mano alzada.
Brujas
Todo está dicho, aunque siempre queda algo en el tintero.
Entre ellas y nosotros hay distancias que nos acercan.
Los perros de dios vienen por todos lados,
galopando y mordiendo,
haciendo sonar sus cuchillos. Gritando.
Buscan acallar la sensualidad,
la palabra que resuena en todos lados.
Hacen prisioneras a moras y cristianas.
Las encierran en calabozos sumergidos
en los cimientos de los claustros,
y las torturan vestidos con sotanas lascivas.
Después la muerte parece una bendición.
No quiero inventar algo
para hacer menos salvaje los golpes, el dolor,
para describir el moridero donde eran llevadas,
con los labios cosidos con agujas para sacos.
Caminaban con una flor de hastío brotando del pecho,
ahogadas con la sangre del martirio,
con la bilis del olvido, con el sobresalto del mal de ojo.
Eran muertas muriendo una y otra vez.
¿Por qué no convirtieron en sapos a los carceleros?,
Se extraviarán para siempre en el abrazo ciego del fuego,
y las cruces victoriosas desovarán su retórica podrida
de ángeles y vírgenes, de hostias y silicios,
oponiendo la persistencia al silencio,
el dogma a los epitafios,
a la plegaria íntima del último momento.
Y quedarán ahí parteras impías,
mujeres terrenales y temporales, heréticas y paganas,
buscando adjetivos en la agonía.
No alcanzaron a despedirse y doblan la esquina de la fatiga,
entre los sórdidos estandartes eclesiásticos,
entre los frailes hediondos y sus sagrarios de procesión sórdida.
La muchedumbre vocifera y gesticula,
insultan y rasgan sus vestiduras.
Alguien enciende el fuego, la multitud enloquece.
Ah, brujas… brujas de voces lúgubres,
ya la madera verde arde siniestra.
El humo intenta llegar al cielo en espirales estériles,
y se pierde en las sombras sembradas en el universo,
por las manos de un dios triste que no entiende la vida.
Un día cualquiera
Un día cualquiera volví sobre lo recorrido.
Había partido hace ya, mucho tiempo.
¿Dónde? No lo sé con exactitud.
No lo supe ayer y no lo sabré tampoco mañana.
Fue como un juego a deshora.
O cuando somos sorprendidos mintiendo
sobre cosas que no tienen sentido.
Caminé días y noches enteras,
tal vez era un peregrino que recorre una ruta sagrada,
llena de misterios que no se pueden registrar en la memoria,
pero que quedan pegados en la piel,
como una marca que se pone con hierro caliente,
y no se puede borrar con nada.
Volví inventando mundos que ya existían.
Prodigios de tiempos, de travesuras solitarias,
como cuando niños y la hermana volvía del colegio
con un par de palomas crecidas entre la ropa.
Son formas de hacer y deshacer.
Formas siempre desnudas, siempre salvajes y puras.
Alguien apaga la luz y no nos damos cuenta.
Quedamos a oscuras en una habitación llena de promesas,
que más de alguna vez tratamos de cubrir
con la bruma espesa y nupcial que cae desde las colinas.
Me detuve muchas veces a mirar el ocaso
y me recosté sobre la arena para envolverme en la oscuridad,
extasiado como un niño
que recibe la leche del pecho abierto de su madre.
Busco en esos trayectos, tratando de descifrar lo que me rodea,
porque pareciera que todo
está escrito en lenguajes impenetrables.
Después queda la sensación
de lo que podría haber sido, de la fragilidad,
como la del equilibrista que avanza sobre una cuerda tendida,
débilmente tensada de un extremo a otro de la noche,
y que apenas puede presentir lo que queda debajo de sus pasos.
La expulsión
Todavía me duele su mirada sombría.
Que soledad había en sus palabras.
Que oscura estaba su alma.
Que desconocido su rostro.
Sus manos temblaban y amenazaban
con huracanes y tristes lejanías.
Nos expulsó de su casa, de su jardín, de su vida.
Nuestro padre (porque era nuestro padre)
parecía extraviado, vencido por una serpiente
que vivía en un manzano
y que apagó nuestra sed de amar y de entender.
Pero su venganza fue contra nosotros y en nosotros.
Nos condenó al hambre y la muerte.
Nos dejó desnudos en la puerta y de pronto,
casi sin darnos cuenta,
nos tuvimos que enfrentar
al misterio devorador de la vida.
Desde entonces, vagamos por las orillas de lo posible
seguidos por ángeles espada en mano.
Estábamos desnudos.
Nuestros pies se ulceraron,
se pudrieron nuestros dientes y las mareas del amanecer
nos congelaron las manos y las palabras.
Nos contagiamos de precariedad
y lanzamos nuestros hijos al mundo.
Van junto a nosotros derramando semillas,
domesticando asnos,
pintando las paredes de las cavernas.
Bailan bajo el sol y se acarician los cabellos en secreto.
Seguiremos caminando juntos,
sin volver la mirada hacia atrás,
bebiendo de la vertiente infinita del bien y del mal,
hasta que la noche de los tiempos se derrame sobre nosotros.
Y ahí, en algún lugar del camino,
donde las horas son transparentes
y las serpientes miran desde lejos con sus ojos oscuros,
encontraremos un templo que será uno con nosotros
y nos consagraremos a todo lo que vive y a todo lo que muere.
En la orilla de ninguna parte
Sin estar, estoy. Presente o ausente da lo mismo.
Diariamente voy y vuelvo,
y mis recuerdos son sangre en el lavatorio,
que gotea a toda hora lentamente.
Yo no sé donde estoy,
y he perdido la referencia de mi boca y de mis manos.
Mi casa huele a flores, a tiempo perdidos.
El día y la noche parecen ser lo mismo,
se confunden en un amasijo húmedo
donde se deshacen los huesos
y la boca queda con sabor a silencio.
Un escalofrío recorre mi espalda
y lentamente me apago.
No alcanzo a transformarme en sombra,
pero escarbo en esas oscuridades,
para encontrar sin encontrar,
para volver aunque no he partido nunca.
Me quedé debajo de las sábanas buscando la esperanza,
y me apuñaló el hijo, la madre y el viento.
Pero no he muerto, me quedo,
tengo la última palabra, resucito sin agonizar,
aunque nadie me dijo: levántate y anda.
Extiendo mi mano y me regreso,
en una procesión donde voy sólo.
Desciendo por las calles sin horizonte,
en las lánguidas horas
donde se derrama el canto de los pájaros
y maduran los duraznos al sol.
Voy llorando en idiomas incomprensibles,
pero también río cuando pienso en la belleza
y en el imperceptible beso de la historia.
Todo ha ido cambiando y me detengo en una orilla sin orilla.
La hoguera murmura con voces brillantes.
Escamas crepitantes que no dicen nada,
y se extinguen encerradas
en los enigmas que van y vuelven entre espinas íntimas,
y una mordida que rompe el labio.
El conquistador
Después de haber atravesado kilómetros y kilómetros,
esperando encontrar exuberantes riquezas.
Sólo he hallado pobreza, penumbras fosilizadas,
nubes de murciélagos que oscurecían el día,
selvas impenetrables como mazmorras antediluvianas,
que dan un zarpazo de odio con sus espinas envenenadas.
Estoy sólo desde hace mucho tiempo.
Mis hombres se degollaron unos a otros,
y se sentaron con la muerte en el borde de los caminos.
Ahora me siguen de cerca. Los escucho mientras la noche me desnuda.
Viven en mis huesos y en mi carne, como si fueran mi memoria,
o la oscuridad que se cierne sobre mis pasos.
Mis manos recibieron su vino hecho sangre y su pan acuchillado.
Tengo piedras en los bolsillos y mi armadura
tiene rastros irreparables de mordeduras
y certeros golpes de flechas y de cuchillos hechos de piedra.
No sé, si es otoño o primavera.
Llueve y de improviso sale el sol y vuelve a llover y a salir el sol.
Perdí hace mucho tiempo mis botas. Voy a la deriva,
a merced de los rumores, de los ruidos que se deslizan sigilosos,
de los gritos que a veces me hacen despertar sobresaltado,
en el medio de esta cerrazón incontenible.
Llegué demasiado tarde.
Otros llegaron antes y se lo llevaron todo.
Yo sólo quiero volver a mi padre. A las vendimias.
Al pan de la mañana. A los besos de mi novia morena.
Pero no encuentro la salida de este lugar.
Es un laberinto vegetal donde amenazan
garras, colmillos y el hambre que no se puede saciar
con las raíces ni con las cortezas de los árboles.
Seguiré errante mi camino, hasta que se olviden de mi nombre,
porque soy el eco de las voces que hablan frente al fuego,
de un fantasma que vaga por estos parajes desde hace algunos siglos.
Tiempo y relojes
Tiempo en el tiempo,
en los péndulos que van y vuelven,
en los engranajes que giran imposibles.
En las cremalleras y las trasmisiones
que funcionan con un ritmo monótono
que va marcando las horas con el puntero.
¿Acaso los días también caerán sobre sí mismos
en un ritual de ausencias?
Es frágil lo que no tiene nombre.
Una callada inquietud desciende sobre nosotros,
como olas leves de un mar en calma
o las horas tristes de una noche en vela.
Después cada cosa parece en su lugar,
y los transeúntes siguen caminando bajo la lluvia.
Pero el tiempo es inevitable, casi como si existiera,
va por esas verticales sin fondo,
se desplaza y mueve los dientes de esos mecanismos
que son casi un enigma.
Extraña sencillez que nadie entiende.
La cuerda sigue su curso inexorable
y los resortes y las ruedas transmiten movimiento.
Hasta que de improviso todo se detiene.
Se traba el sistema, se congela el aceite, o se cae,
y se rompe en mil pedazos contra el pavimento.
Sus espirales se llenan de sombras
y tendremos la sensación que el tiempo nos abandona,
que todo se interrumpe,
como cuando el tigre salta sobre su presa
y queda detenido un instante en el aire.




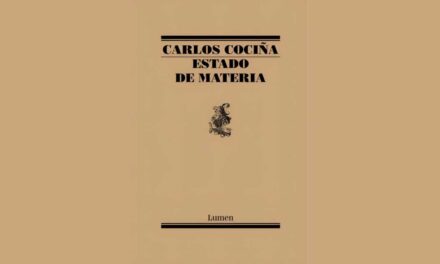





Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/