Por Javier Edwards
La cama comienza a estar fría por las mañanas. El hombre lo siente y piensa que quizás sea tiempo de volver a poner la primera frazada que anuncia la despedida del verano. Pero son sólo las mañanas, o lo que dura una madrugada, porque el resto del día todavía es tiempo de canícula invencible.
Despierta, sin embargo, temprano, con esos primeros tiritones de cambio de clima y de soledad, porque aún espera y la persona que ama es todavía presencia en su memoria más que alguien que revuelve las sábanas o puede observarse en el medio de la noche, en el silencio que se quiebra por la respiración entrecortada. Esta vez ha despertado temprano, oscura aún la fría mañana, con el recuerdo de un sueño misterioso, quizás con algún significado.
En la tundra del ártico, lugar que el hombre jamás ha visitado, un par de osos juegan y corren y se revuelcan y se celebran mimetizados casi sobre el blanco paisaje polar. Lanzan manotazos al aire que muestran sus garras pero jamás hieren al otro, se muerden las patas con cariño, saltan el uno sobre el otro, son osos polares, blancos como la nieve a la que pertenecen. Rugen, de tanto en tanto, emiten rugidos de gozo y entonces sus lenguas, sus encías son puro contraste en ese lugar donde el color se ha fundido en la suma de todos los matices posibles, donde el frío ha cristalizado la superficie de la tierra y del mar y hasta el aire con su blanco perfecto. Celebran, el hombre que sueña cree, la libertad, el estar vivos, el estar juntos y se pregunta ¿forman los osos parejas para toda la vida, como los lobos? No lo sabe pero en su sueño él decide que es así, porque es su sueño y ahí manda, gobierna, ensueña como quiere. Sus osos celebran el estar juntos, en la libertad que algún dios de los osos les ha regalado para disfrutar el ser osos y comer pescado y cazar focas holgazanas que no alcanzan a escapar. Y mientras van jugando, porque la hora de la caza ya pasó, observan el paso de dos barcos casi idénticos que de pronto se detienen y dejan caer sus anclas, trac, splash, crac, contra el agua congelada, entre los hielos, a pique el peso ayudado por la fuerza de gravedad. Y se quedan ahí, estáticos, frente a la costa helada, como si los estuvieran observando. Barcos y osos, uno y uno, cuatro en total, en medio del frío, del gris blanquecino de cielo, tierra y mar. Cada barco tiene un capitán, se hacen señas desde los respectivos puentes de mando y bajan botes lancha para navegar con cuidado, por entre las fracturas del hielo, hasta la costa donde los osos siguen jugando, aunque están atentos a lo que pasa y el instinto o la inteligencia de los osos les dice que su juego no debe olvidarlos de estar alerta. Los capitanes avanzan con cuidado, se acercan, el mar está tranquilo, casi no hay viento y los hielos flotantes se desplazan lentamente.
No hay peligro en este sueño.
El hombre se ha girado mientras soñaba en el frío de la cama. De madrugada. Y con la arbitrariedad o mágica libertad de los sueños, cuando vuelve a encontrar una posición de descanso, sobre la nieve los capitanes y los osos juegan entre ellos como si una unión ancestral hablara de una amistad, de una identidad misteriosa, incomprensible para las razones que gobiernan la vigía. Se abrazan, saltan unos sobre otros, y no hay arañazos, ni mordidas, ni balazos, cazadores o cazados, sólo juego, alegría y de pronto uno de los osos, ahora es evidente, es el alma de uno de los capitanes; lo mismo que el otro es el alma de su compañero y entonces ya no hay cuatro seres jugando en la nieve sino tan solo una marea blanca en la que todo se funde y vuelve a su primera unidad. Es el viento que ha comenzado a soplar, un viento blanco que nubla la vista y en el que desaparecen capitanes y osos. En el horizonte permanecen dos barcos que levan anclas, hacen sonar largamente sus sirenas y reanudan la travesía hacía algún lugar. El hombre que sueña no alcanza a descifrar el significado de esas imágenes, pero sabe que esos barcos en la hora de la vigía seguirán rumbos distintos.
Ya despierto, el soñador siente tristeza porque no sabe si los volverá a ver, si habrá otro sueño como ese, porque le gustaría encontrarlos nuevamente, al menos una vez más, mientras dure su propia espera. Ya despierto, el hombre recuerda haber soñado también que un búho sobrevolaba su cabeza y en la última oscuridad de la noche se posaba en la rama de un viejo canelo, para observarlo pacífico y sabio, como sólo los búhos saben hacerlo.
A lo lejos, en la rama de un viejo canelo un búho, otro, comienza a dormirse, esquivando los primeros destellos del amanecer.
***
En: Ojo Literario







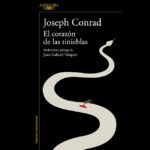

Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/