
Por Jorge A. Marchant Lazcano
Casi todas las tardes, en este verano solitario, suelo ir a sentarme al Parque Forestal. Ocupo casi siempre uno de los mismos viejos bancos, de espalda a los edificios más elegantes de esa exclusiva cuadra de Ismael Valdés Vergara.
Miro a las parejas relajadas acostadas sobre el pasto disparejo, un par de perros vagos que han marcado terreno y le ladran particularmente a los más pobres, a los «torrantes» como me dijo espantado un pobre, reconociendo el desprecio de los perros, y luego me pidió una limosna. A veces, converso con Isabel Velasco que pasea con su perro, el otro día me encontré con el director teatral Fernando González caminando con su bastón y su diabetes a cuesta. Nunca he visto a uno de los copropietarios que anoche alegaban furiosos en medio de la reunión citada por una de las Juntas de Vecinos. La Municipalidad de Santiago ha dispuesto, sin consultarles, hacer ciertos cambios odiosos en el Parque. He sabido de vecinos distinguidos que se reúnen en departamentos como si se tratara de un complot en contra de su fundo. Anoche, el más aguerrido, recalcó que no se trataba del «patio de su casa». Pero todo huele, imposible negarlo, a jardín personal. Nadie habría levantado la voz si se hubiera tratado de otro parque, o de otra plaza. Es posible que arrisquen la nariz frente a la Plaza de Armas, tan afeada cuando decidieron convertirla en una especie de zócalo; pero ese es terreno de nadie, cuando mucho, terreno de peruanos.
El Parque Forestal le pertenece a esta nueva clase de profesionales liberales, jóvenes triunfantes, así como a viejos jubilados con cierta pompa y circunstancia y viudas con apellidos más que alegres, que van a llegar hasta las últimas consecuencias para que no les toquen el Parque. Como tienen poder comunicacional, es posible que lo logren. Es absolutamente cierto que el cemento que la Municipalidad quiere poner dañaría la vida vegetal y eso hace que resulte políticamente correcto apoyar la causa.
Pero que no me digan que están velando por esas parejas populares echadas sobre el pasto, o de las familias numerosas que pasan las largas tardes de los domingos sobre chalones, a falta de un parque en sus poblaciones lejanas.
Ellos están mirando desde sus terrazas o desde sus ventanales, con la misma impaciencia que me invade cuando algún mendigo se baña en la fuente de Neptuno frente a mi departamento y al Cerro Santa Lucía, mi propio enrejado jardín personal.


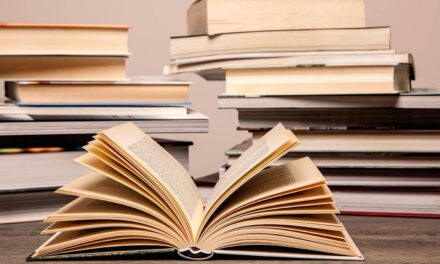







Encontré esta: https://grupoigneo.com/blog/entrevista-jose-baroja-literatura/